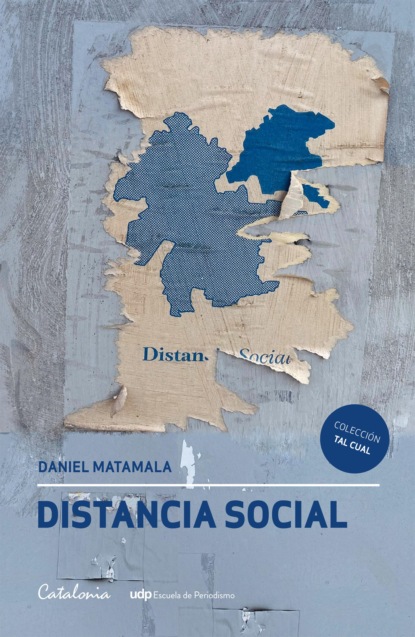- -
- 100%
- +
Son dos puntas de un argumento que ha cruzado como una cicatriz toda la historia de Chile. La democracia plena es muy linda, pero acá no se puede. Como proponía Portales, hay que imponer “un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos”.
Dos siglos después, aún esperamos ser moralizados.
En su expresión más burda, está la popular idea de que “es la raza la mala”. Según ella, América Latina tiene la desafortunada mezcla de español e indio, inferior genéticamente a la de los colonos anglosajones del norte. En una derivación más políticamente correcta, que viene de las teorías de Max Weber sobre el protestantismo, se habla de la diferencia cultural con esas sociedades que añora Sutil, donde los ciudadanos sí son capaces de “construir un país mejor”.
Y si los ciudadanos, esos inmorales, no son capaces, ¿entonces quiénes deben tomar las decisiones? Jaime Guzmán lo dejó muy claro al diseñar nuestra actual Constitución: “Es siempre una minoría o élite la que decide el inicio y las reglas del juego cuando una democracia nace”.
El argumento cultural parece persuasivo en principio. Después de todo, es verdad que los países nacidos de las colonias británicas en América del Norte y Oceanía son más democráticos y prósperos que aquellos que derivaron del imperio español. Pero la causalidad no se sostiene. Nigeria, Sudán, Guyana y Bangladesh también fueron parte de la corona británica. En verdad la diferencia no es la raza ni la cultura, sino la estructura de poder. Cuando llegaron a América, los españoles se encontraron con abundantes recursos naturales y población, y pudieron ponerse al tope de una estructura jerárquica a través de la cual extraer rentas. La independencia, siguiendo la ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels, solo reemplazó a una oligarquía por otra.
Esa sociedad extractiva, en que unos pocos dominan los recursos, favorece la desigualdad, el autoritarismo y el atraso. Esto fue especialmente brutal en los lugares más ricos en oro, plata y mano de obra indígena, donde además ya existían sociedades extractivas. Así pasó en Perú y México, al que un impresionado Humboldt llamó en 1804 “el país de la desigualdad”.
Los colonizadores británicos de América del Norte no eran más cultos ni altruistas que los españoles. De hecho, intentaron aplicar el mismo modelo de sometimiento y extracción. Pero, para su desgracia, Virginia y Carolina del Norte no tenían ni los recursos naturales ni la población indígena de México o Perú. Los colonos tuvieron que olvidarse de la vida fácil y trabajar ellos mismos la tierra y las minas. Se convirtieron en pequeños propietarios, con riquezas similares entre sí, y lógicamente se dieron estructuras de gobierno igualitarias y democráticas (reducidas al principio solo a los hombres blancos, por cierto).
Mientras, en América Latina, los indígenas y esclavos eran explotados en beneficio de otros, lo que dio lugar a instituciones verticales y excluyentes. Del mismo modo, donde los británicos sí pudieron subyugar a una gran población local para extraer recursos, como en India, Sierra Leona y Nigeria, su abuso fue tanto o más implacable que el español, y su consecuencia, la creación de sociedades pobres y desiguales. El problema no es la raza ni la cultura, sino la estructura de poder. La clave, en palabras de Daron Acemoglu y James Robinson, es que ese poder “esté limitado y suficientemente repartido” para evitar que una élite conquistadora lo capture para proteger sus privilegios.
Afortunadamente, esa estructura no es una condena. Hace un siglo nadie hubiera apostado a que un país corrupto y pobre como Suecia se convertiría en uno de los más prósperos del mundo. Pero una élite amenazada por rebeliones internas y peligros externos cedió poder en beneficio de los ciudadanos. Las guerras mundiales fueron grandes igualadoras en Europa, al destruir riquezas y poner en situación de fuerza a soldados, trabajadores y, por primera vez, mujeres. Entonces avanzaron hacia el sufragio universal y el Estado de bienestar.
En su debida proporción, Chile enfrenta un hito similar hoy. Una oportunidad única para que, por primera vez en nuestra historia, las reglas del juego sean acordadas entre todos y no impuestas, como decía Guzmán, por una minoría. Y esa minoría –vaya sorpresa– intenta derribar el proceso convenciendo a los ciudadanos de que no son capaces de tomar esa responsabilidad en sus manos, por no ser lo suficientemente “virtuosos” (Portales) o “anglosajones” (Sutil).
No es más que una sutil estrategia para mantener la estructura de poder en su sitio.
Febrero de 2020
Capitalismo de herederos
Andrew Carnegie y Bill Gates son los arquetipos del capitalismo. Según la revista Money, están entre los diez hombres más ricos de la historia. Carnegie partió su carrera como telegrafista y formó el imperio económico más grande de la era industrial. Gates fundó Microsoft y fue durante dos décadas el mayor billonario del mundo.
Ambos coincidieron en su rechazo a las herencias. “Preferiría dejarle a mi hijo una maldición antes que el dólar todopoderoso”, escribió Carnegie en 1889. Más de un siglo después, Gates advirtió que “no les hacemos ningún favor a nuestros hijos dándoles una gran riqueza. Eso distorsiona cualquier cosa que podrían hacer al crear su propio camino”.
Furibundo anticomunista, Carnegie creía que eliminar las herencias legitimaba al capitalismo. Las ganancias, según escribió en su Evangelio de la riqueza, no son una fortuna que legar a la familia, sino “fideicomisos, que se deben administrar para producir los mayores beneficios a la comunidad”. Llevando la palabra a la práctica, donó en vida más del 90% de su fortuna (unos 65.000 millones de dólares de hoy) para construir universidades, bibliotecas y museos. Gates siguió sus pasos en la filantropía y creó “El compromiso de dar”, una campaña mundial en que los billonarios se comprometen a entregar al menos la mitad de su fortuna para fines benéficos. Doscientos cuatro magnates de veintidós países ya se han unido, incluyendo a Warren Buffet, Mark Zuckerberg y Elon Musk.
Ningún chileno. En verdad, los superricos criollos (y latinoamericanos, en general) parecen inmunes a esa lógica. Ven la riqueza como un asunto estrictamente familiar. Esta ideología, feudal antes que capitalista, hasta tiene su propia celebración anual, el Encuentro Empresarial Padres e Hijos (de madres e hijas, nada), en que magnates como Carlos Slim, Gustavo Cisneros, Andrónico Luksic y Horst Paulmann se reúnen junto a sus retoños. En 2016 la cumbre fue inaugurada en Santiago por la presidenta Bachelet. Por eso el académico del MITBen Ross Schneider nos define como un caso de “capitalismo familiar”, que “difícilmente puede ser defendido por los partidarios del libre mercado”.
Esta semana, diputadas del Frente Amplio y el Partido Comunista presentaron un proyecto de ley que establece un tope de 4.000 millones de pesos a las herencias para, según el comunicado de Revolución Democrática, “redistribuir la plata que se encuentra estancada en cuentas de privados”. El proyecto tendría sentido si este fuera el mundo de Rico Mc Pato, bañándose en su piscina de monedas de oro. A su muerte, bastaría con llevarse la bóveda para que no la heredara su flojo sobrino Donald. En el mundo real, el asunto es más difícil. ¿A la muerte de Paulmann, el fisco tomaría el control de Cencosud? ¿De fallecer Luksic, Canal 13 pasaría al Estado?
Pero a veces un mal proyecto detona un debate interesante. “Atenta contra la capacidad de ahorro y de inversión de muchos chilenos y chilenas, no necesariamente de los segmentos de altísimo patrimonio”, dijo Jorge Said. “Es una verdadera castración a las legítimas aspiraciones de la mayoría de las familias. Obviamente que solo afectará a la clase media”, agregó Nicolás Ibáñez. ¿Clase media? Los 4.000 millones de pesos desde los cuales regiría el impuesto equivalen a ahorrar, sin gastar un solo peso, 833 años del sueldo mediano en Chile. Para verse afectado, el trabajador medio chileno debería tener la longevidad de Matusalén (que vivió 969 años según la Biblia) y la frugalidad de Diógenes (que vivía en un barril).
Hoy, el impuesto a las herencias en Chile tiene un tope de 25%. En la práctica, un hijo que herede $ 1.000 millones debe tributar 16,2% de impuesto, menos de lo que paga en IVAcualquier trabajador chileno al comprar un kilo de pan o un litro de leche. ¿Qué sentido tiene eso en una sociedad que vende el principio de la meritocracia y la igualdad de oportunidades?
“Esto es el modelo comunista”, dice el empresario Eduardo Errázuriz sobre el proyecto. Pero los altos impuestos a la herencia no tienen nada que ver con el comunismo. En Estados Unidos, entre 1932 y 1980 el impuesto a las herencias más altas promedió un 80%. En el Reino Unido, 72%. Y en Japón, 63%. Hace algunos días, en la muy capitalista Corea el Sur murió el magnate Shin Kyuk-ho y sus hijos deberán pagar al fisco un impuesto del 50% por lo que reciban.
La riqueza heredada concentra el poder en unos pocos, fosiliza la competencia, vuelve una burla la promesa de meritocracia y es ineficiente, al poner los recursos en manos de los hijos de millonarios y no de los más talentosos. ¿Qué hacer? El economista Gonzalo Martner propone que un porcentaje de las empresas y los activos heredados pasen a un fondo público destinado a promover la igualdad de oportunidades y la diversificación económica. La economista Jeannette von Wolfersdorff propone un fondo similar, formado mediante un acuerdo de contribución voluntaria de las grandes fortunas chilenas para legitimar un “capitalismo más equitativo”, que entregue dividendos a los chilenos más vulnerables.
“El hombre que muere rico muere deshonrado”, fue el lema de Andrew Carnegie. ¿Alguno de nuestros capitalistas criollos se anima a ser medido con esa vara?
Febrero de 2020
¿Cinco minutos, dijo?
“Propongo que ningún parlamentario que vote ‘rechazo’ en abril pueda participar de la convención constitucional”, escribió el expresidente del Colegio de Arquitectos Sebastián Gray. “Si gana el apruebo a la constitución no queremos a ningún huelepeos de dictador cerca, ni siquiera queriendo participar. Del momento que rechazas el cambio quedaste fuera”, se sumó la comediante Natalia Valdebenito. Es el peor camino que puede tomar la campaña por una nueva Constitución: el de la superioridad moral y la exclusión del otro.
Así ocurrió en los plebiscitos del acuerdo de paz de Colombia y del Brexit, en que los partidarios de una opción fueron estigmatizados como ignorantes o demagogos: una fórmula perfecta para empujarlos a votar contra ese discurso que los excluye. Mucho más inteligente fue la estrategia del No en 1988. En vez de denunciar a los partidarios de Pinochet, invitó a todos a construir un futuro mejor. Esa campaña no necesitaba crear una mayoría en torno a la oposición a la dictadura: ya existía hacía años. Lo que debía hacer era despejar temores y generar sentimientos positivos para que esa mayoría se expresara en las urnas el 5 de octubre.
Hoy pasa algo similar. Hace largos años que existe una amplia mayoría a favor de una nueva Constitución. El rol, modesto pero crucial, de la campaña del Apruebo es movilizarla desde la esperanza. Y el argumento para ello debería ser político, no moral.
Por el Rechazo surgen dos razones. Una es que la Constitución es tan relevante que tocarla nos expone al caos de un modelo chavista. La otra es que la Constitución es tan irrelevante que todas las reformas importantes pueden hacerse sin cambiarla. Como es evidente, ambas ideas son contradictorias entre sí.
El primer argumento lo expone la Fundación Jaime Guzmán: “El ánimo de refundación de una nación no suele traer buenas consecuencias institucionales ni materiales a las personas”. Deliciosa ironía, viniendo del organismo que defiende el legado del autor de la mayor refundación de la historia de Chile. Pero, afortunadamente, hoy no se propone repetir el experimento de Guzmán y usar la fuerza bruta de una dictadura para refundar un país. Si gana el Apruebo, la nueva Constitución será fruto de consensos en que ni la izquierda ni la derecha podrán imponer sus propios modelos.
El segundo argumento se presenta bajo el eslogan de la UDI “Hagámosla corta: cambiemos las leyes, no la Constitución”, y con un spot que recomienda tomar “el bus de la reforma”, que, a diferencia del largo proceso constitucional, “pasa cada cinco minutos”.
Tal como Fra-Fra prometía eliminar la UF en cinco minutos, ahora con esa misma celeridad se solucionarían los problemas pendientes. Llegar y llevar: las reformas que se han frenado por treinta años se harán mágicamente en cinco minutos. La promesa la levantan los mismos que han usado todo el surtido de candados que dejó Guzmán para obstaculizar los cambios: senadores designados, sistema binominal, altos cuórums en el Congreso y, cuando todos los anteriores fallan, el Tribunal Constitucional (TC).
El Rechazo sería un cheque en blanco a esos políticos confiando en que ahora sí harán esas reformas. ¿Y si no las hacen? Pasó la micro, no más. Quedaría en pie esta Constitución que, como confesó el mismo Jaime Guzmán, hace que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. ¿Quién es ese “uno mismo”? Fundamentalmente, el poder económico. Sigamos con las confesiones, ahora de la Comisión Ortúzar, cuando comenzó a diseñar la Constitución de 1980: “Será menester fortalecer el derecho de propiedad, base esencial de las libertades, ya que el control económico es el medio de ejercer el control político”.
Esa doctrina de control político por medio del poder económico tiene un ejemplo aún fresco en la ley que daba “dientes” al Sernac para defender a los consumidores, en respuesta al clamor ciudadano tras varios casos de abusos empresariales. Fue parte de un programa de gobierno votado por amplia mayoría, aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado y, sin reclamaciones de ningún sector político, quedó lista para promulgarse.
Pero eso nunca ocurrió. Bastó que el grupo de interés afectado (la Cámara Nacional de Comercio) apelara al TC para que este bloqueara los puntos fundamentales de la ley. Todo el proceso democrático –elecciones populares, debate público y aprobación parlamentaria– se fue al tacho de la basura. Entonces, aun si creyéramos que por arte de magia el Congreso despachará todas las reformas bloqueadas por treinta años, no sería suficiente. Bastaría que cualquier grupo de presión (AFP, isapres, dueños de derechos de agua y usted siga contando) se opusiera para que el Tribunal Constitucional pudiera impedir cualquier cambio. Eso es “hacerla corta”.
Si, en cambio, la “hacemos larga”, constituyentes elegidos por la gente (sí, también por los que hayan votado Rechazo) se pondrán de acuerdo en las reglas básicas del pacto social. Y mientras lo hagan, en paralelo podemos ir cumpliendo las promesas y aprobando (en cinco minutos era, ¿no?) todas las reformas que no estén bloqueadas por el cerrojo constitucional.
Ni vetos, ni venganzas, ni altares morales. Lo que debe ofrecer el Apruebo para ganar es el mismo sentido común, constructivo y esperanzador, que movilizó a los chilenos a decirle No a Pinochet ese 5 de octubre de 1988.
Febrero de 2020
Personajes de comedia
“El poder ya no es lo que era”, afirma el analista Moisés Naím. Un buen ejemplo de esa mutación lo tuvimos esta semana. Grupos radicales intentaron impedir por la fuerza que el Festival de Viña del Mar se efectuara. Atacaron el Hotel O’Higgins, apedrearon su frontis y quemaron autos.
Al día siguiente, hablando en La Moneda y flanqueado por su gabinete en pleno, el presidente Piñera diagnosticó que “Chile ha tenido demasiada violencia” y convocó a “un gran acuerdo por la paz”, que debe “condenar a los que no condenan la violencia”. En perfecta coreografía, al día siguiente lo más granado de la dirigencia de la exConcertación publicó una carta titulada, precisamente, “Es tiempo de un poderoso acuerdo nacional”. El who is who de la vieja guardia estaba al pie de página: José Miguel Insulza, Soledad Alvear, José Antonio Viera-Gallo, Óscar Guillermo Garretón, Sergio Bitar y, por supuesto, el lobista en jefe Enrique Correa, quien poco antes había publicado en la web de su empresa Imaginaccion una columna en tono similar.
La operación era clásica, perfecta. Pero cayó en el vacío. Es que, sin que el poder pareciera enterarse, el tono de la conversación había cambiado con una rutina de humor, esa misma noche en que la violencia había amenazado con impedir el festival. La presentación de Stefan Kramer generó una de las inflexiones más importantes de los cuatro meses de estallido social. Los vándalos en las calles representan el espíritu destructor del 18 de octubre y la élite política tradicional sigue girando en torno a ella. Kramer, en cambio, llevó al país de vuelta al 25 de octubre: a esa energía populista de la marcha del millón, a ese sentido común de los chilenos que confían en hacer juntos los cambios.
Algo muy diferente al desprecio revolucionario hacia la cultura popular, la que tildan de circo, de opio posmoderno para el pueblo. Los que intentaron funar la fiesta, atacando el Hotel O’Higgins y el furgón del propio Kramer, solo demostraron una vez más su desconexión con ese pueblo al que dicen representar. Este festival es el más visto en siete años. Kramer llegó a un máximo de 54,9 puntos de audiencia, el mayor para el evento desde 2012. Es que el Festival de Viña es una de las poquísimas instancias que conectan al país entero, junto a la Teletón y los partidos de la selección de fútbol. En el mundo de la posverdad y las cámaras de eco, Viña muestra una realidad compartida y revive la idea de formar parte de una comunidad.
La rutina de Kramer juntó talento, sentido común y la plataforma perfecta para recrear ese sentimiento compartido de una ciudadanía que se define a sí misma como opuesta a la élite, y que se unifica en la sátira transversal a esa clase política. Pero que, ojo, no convierte esa oposición en violencia rabiosa, sino en energía positiva. Es un abismo emocional entre ciudadanía y dirigencia. El 66% de los chilenos sigue esperanzado frente a los resultados de las movilizaciones (encuesta Criteria). Los directores de empresas, en cambio, creen que el país va por mal camino (85%) y que aumentará la polarización (99% según Cadem/Vinculación).
“Una élite es una minoría organizada con capacidad de generar un orden en torno a sí misma. Esto es, una minoría organizada con capacidad de organizar”, dice el investigador Pablo Ortúzar. Nuestra élite política sigue estando organizada y lo demuestra al escenificar sus representaciones habituales: una comparecencia del presidente junto a su gabinete, una carta firmada por la crème de la crème del establishment. Pero esa minoría organizada ha perdido la capacidad de organizar. Sus performances ya no tienen efecto sobre la sociedad a la que pretenden ordenar. Los políticos siguen estando ahí, actuando como siempre lo han hecho: con sus muletillas, sus tics, sus reconocibles timbres de voz. Pero son ahora una pura mueca. Se han convertido en personajes de Kramer: una cáscara, cuyas maneras y ornamentaciones, ahora despojadas del aura del poder, se ven ridículas.
Son reyes desnudos, carne de burla, personajes de comedia.
Los políticos de la vieja guardia quedan atrapados en lo que Juan Pablo Luna describía ya en 2016 como su “desviación ritualista”: “Hacer lo mismo de siempre, aunque ya no funcione”. Ahora convocan a un acuerdo entre ellos para resolver las cosas entre ellos. Tan gastado está su poder que deben intentar explicitarlo: será, dicen, “un poderoso acuerdo nacional”. La carta apenas menciona en su penúltimo párrafo el plebiscito y no se define sobre cómo votar en él. Tampoco lo hace el presidente, cuyo gobierno ni siquiera puede pronunciarse ante la decisión política más importante en treinta años. Kramer, en cambio, dice: “Yo apruebo”. Y acto seguido muestra empatía y respeto hacia quienes votan distinto.
El liderazgo ha sido reemplazado por la inducción constante al terror. “Este es el último día de festival y van a querer incendiar la Quinta Vergara”, decía el viernes Piñera. “No es posible ir a votar al plebiscito con los niveles de violencia que vemos hoy”, complementaba la presidenta de la UDI. Esta semana, la política tradicional les habló a los chilenos como a víctimas inermes, simples espectadores que deben confiar en que otros (los de siempre) resuelvan sus problemas. Mientras, un comediante nos trató como ciudadanos, protagonistas de la solución de esos problemas.
Queda claro cuál de esos registros fue más poderoso.
Marzo de 2020
La peste
“Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo pestes y guerras sorprenden a la gente siempre desprevenida”, escribe Albert Camus en La peste, un clásico reconvertido en súbito superventas: ya es el tercer libro más vendido en Italia, el país al que la epidemia sorprendió desprevenida.
Es que, escribe Camus, “la plaga no está hecha a la medida del ser humano, por lo tanto el ser humano se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar”. Sin embargo, ese mal sueño está aquí. Las estimaciones oficiales son de pesadilla. En Alemania, Reino Unido y Estados Unidos prevén el contagio de hasta el 40, 60 o 70% de la población. Se toman medidas radicales con un objetivo modesto, “aplanar la curva”, para que los casos se distribuyan en el tiempo y no colapsen los sistemas sanitarios. Es lo que ya ocurre en Italia, donde los fallecimientos diarios se cuentan por cientos y algunos médicos no tienen más remedio que dejar morir a los que son demasiado viejos o están demasiado enfermos.
La economía mundial entra en un coma inducido, en que se paran los viajes, la producción y las cadenas de suministro para frenar la velocidad de la epidemia. Esta semana ya tuvimos el peor crash bursátil de la historia de Europa y la mayor caída del mercado estadounidense en 33 años. Los efectos son impredecibles, porque las epidemias marcan como cicatrices la historia humana: la plaga de Atenas selló el fin del esplendor ateniense y la peste negra sepultó el poder de los señores feudales y allanó el ascenso de la burguesía.
Las sociedades modernas hemos desarrollado sistemas inmunes para enfrentar las epidemias. Se basan en la cooperación internacional ante amenazas globales, la cohesión social, que permite actuar solidariamente, un sistema de salud robusto y universal y un Estado eficiente y creíble, que sigue criterios científicos para tomar medidas. Pero hoy enfrentamos la mayor emergencia planetaria desde la Segunda Guerra Mundial con ese sistema inmunológico muy debilitado. Las democracias occidentales son más desiguales y sus Estados más débiles, los nacionalismos populistas desbaratan la cooperación internacional y promueven el sálvese quien pueda, y la oleada anticientífica infecta de irracionalidad al debate.
Trump había disuelto en 2018 el equipo de preparación para pandemias de la Casa Blanca y pasó semanas bajándole el perfil a la amenaza del coronavirus: dijo que los casos serán “cercanos a cero” y que la epidemia era “el nuevo engaño” de la oposición. Desde México, otro presidente populista también contribuye a la desinformación: “Hay que abrazarse, no pasa nada”, dice con alegre irresponsabilidad López Obrador.
El sistema inmune de la sociedad chilena también está deprimido, por un contexto de odiosidad social y de desprestigio de todo lo que huela a autoridad: esta semana, algunos ingeniosos proclamaban que el coronavirus era un invento del gobierno para frenar el movimiento social. El jueves se anunció que el sábado el presidente anunciaría medidas que finalmente anunció el viernes en la noche, seguidas por otras anunciadas por el ministro de Salud el sábado a mediodía. No es sostenible que la comunicación pública de la crisis siga contaminándose porque Piñera, en paralelo, insiste en acusar atentados que nunca ocurrieron o entrega confusas versiones sobre cuándo se enteró de los incendios en el metro. Un presidente con una relación conflictiva con la verdad y nula credibilidad entre los ciudadanos no es el líder que uno soñaría en esta emergencia. Por eso urge despersonalizar la gestión de la crisis y poner la comunicación cotidiana en manos de voceros científicos, sin agenda partidista. En España, el epidemiólogo Fernando Simón lleva ocho años a cargo de emergencias como el ébola, sin importar el color político del gobierno, y es una voz creíble para la ciudadanía.