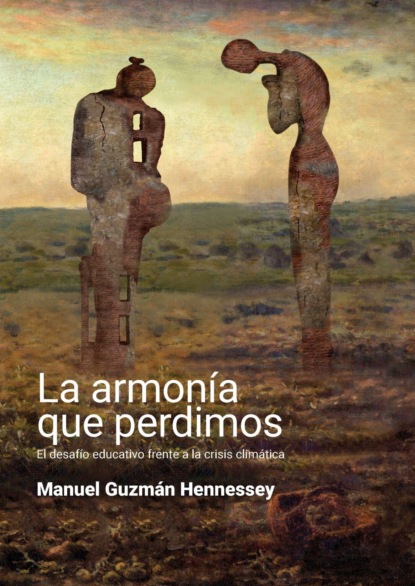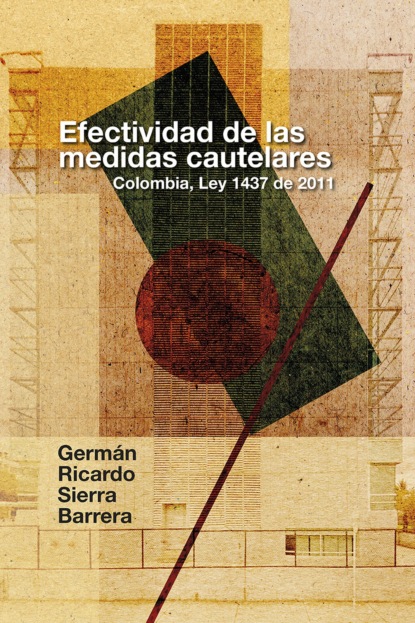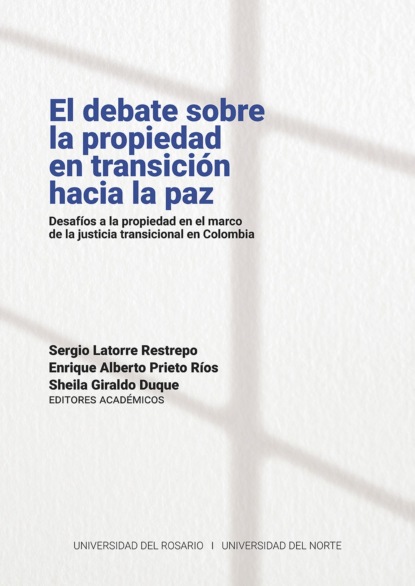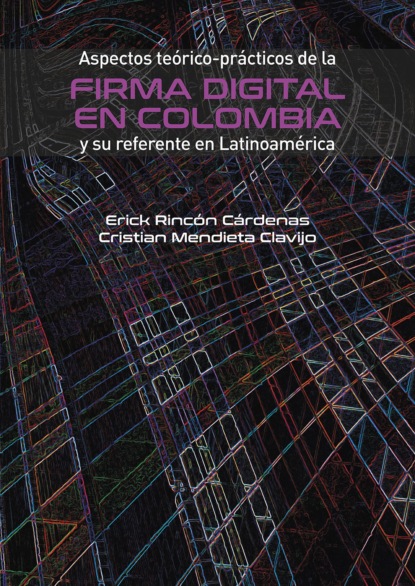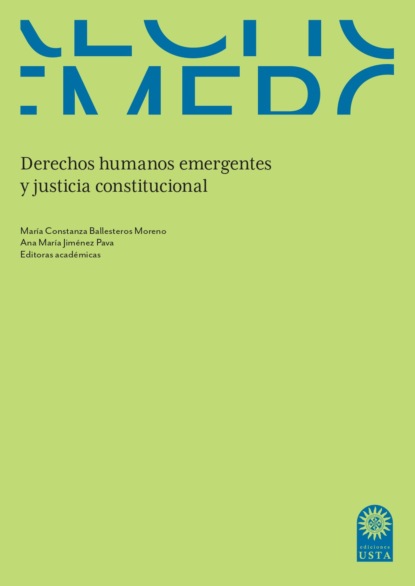Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional
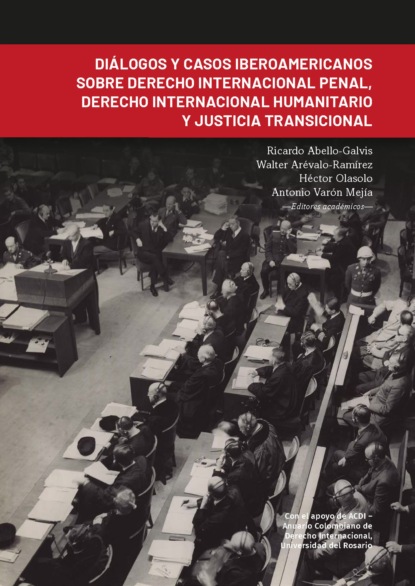
- -
- 100%
- +
Meses después de la creación del TIPR, la Asamblea General de las Naciones Unidas (Asamblea General) estableció un Comité ad hoc cuyo mandato fue el de “revisar los principales temas sustantivos y administrativos que surgen del proyecto de estatuto preparado por la CDI y, a la luz de la revisión, examinar los arreglos para la convocatoria de la conferencia internacional de plenipotenciarios”1. El Comité advirtió las importantes diferencias entre los Estados en cuestiones tan importantes como la naturaleza jurídica del instrumento de creación de la CPI, el alcance y activación de su jurisdicción y las relaciones de la CPI con las jurisdicciones nacionales y con el Consejo de Seguridad. Además, los cinco miembros permanentes de este último veían con enorme recelo la creación de una jurisdicción internacional penal de carácter permanente que pudiera menoscabar las competencias del Consejo en la determinación y el tratamiento de las amenazas y los quebrantamientos a la paz y los actos de agresión.
A diferencia de ocasiones anteriores, este recelo no paralizó las negociaciones, sino que, por el contrario, en un contexto de conferencias internacionales de derechos humanos y creación de nuevos tribunales internacionales penales, se formó una coalición de “Países Amigos” (miembros de la Unión Europea y una buena parte de países de África, América Latina y la Commonwealth) que, junto con los cientos (luego miles) de organizaciones no gubernamentales agrupadas en la Coalición por la CPI (CICC), promovieron su continuación.
Tras tres años de intensas negociaciones que llevaron, entre otras cosas, a un progresivo cambio de posición de dos de los integrantes del Consejo de Seguridad (Reino Unido y Francia), se convocó la mencionada Conferencia de Plenipotenciarios a celebrar en Roma entre el 15 de junio y el 17 de julio de 1998, que con la adopción del Estatuto de la CPI (ECPI) por 120 votos a favor, 7 votos en contra y 21 abstenciones2. A pesar del amplio número de votos a favor, no pasó desapercibido que tres de los cinco miembros del Consejo de Seguridad (China, EE. UU. y Rusia), siete de las nueve potencias nucleares (los tres miembros del Consejo que acabamos de mencionar, India, Paquistán, Israel, y una Corea del Norte que ni siquiera participó en la Conferencia Diplomática) e importantes potencias regionales (incluyendo a Egipto, Indonesia, Irán, México y Turquía) se opusieron o abstuvieron en la votación final. Además, si bien es cierto que, a raíz del rápido proceso de ratificación del ECPI, Rusia primero (16 de noviembre de 2000) y EE. UU. e Israel después (31 de diciembre de 2000) firmaron el ECPI, lo cierto es que esta situación fue meramente transitoria, y apenas año y medio después EE. UU. e Israel declaraban que la firma presentada no tenía ningún valor3, haciendo Rusia lo propio el 16 de noviembre de 2016.
Cuatro años después de su aprobación, el ECPI entraría en vigor el 1 de julio de 2002, después de que en abril de ese mismo año Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Camboya, RDC, Irlanda, Jordania, Mongolia, Níger, Rumania y Eslovaquia depositaran las últimas ratificaciones necesarias para alcanzar las sesenta que el artículo 126 del ECPI requería a tal efecto. De esta manera, 130 años después de que Gustav Moynier hubiera propuesto por primera vez en Ginebra la creación de una jurisdicción internacional penal4, y transcurridos más de cincuenta años desde que la Resolución 260 (III) de la Asamblea General encargara a la CDI el estudio de su posible creación, se establecía un órgano jurisdiccional permanente para la declaración y ejecución de la responsabilidad internacional individual de carácter penal de quienes cometieran, a partir de la fecha de entrada en vigor del ECPI, los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, así como el crimen de agresión, una vez fuera definido.
Además, como confirmarían a partir de 2003 los documentos de política criminal de la Fiscalía de la CPI, las actividades de la CPI habrían de concentrase, en particular, en los “máximos responsables”, entendidos como aquellos dirigentes que, desde el poder estatal, o no estatal, planearan, promovieran o favorecieran con sus acciones u omisiones el desarrollo de actos de violencia que fueran constitutivos de crímenes de la jurisdicción material de la CPI. El carácter complementario de la CPI no solo no afectaba esta situación, sino que la fortalecía, al atribuir a la CPI la función de i) incentivar a los Estados parte del ECPI (Estados Partes) para que cumplieran con sus deberes de investigación, enjuiciamiento y sanción penal de los responsables de dichos crímenes, así como de reparación integral a las víctimas; y ii) asumir directamente su ejecución ante la inacción, la falta de disposición o la falta de capacidad de los propios Estados Partes.
Sin embargo, las reticencias —cuando no oposición— de una parte muy importante de los principales actores de la comunidad internacional, unido a la concentración de sus actuaciones en los “máximos responsables”, auguraban que las actuaciones de la CPI estarían plagadas de dificultades. Y así efectivamente ha sucedido, como ha quedado manifestado de manera paradigmática en los casos contra el actual presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y el hasta hace unos meses presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, por poner solo algunos ejemplos.
En este último caso, la CPI se ha visto impotente durante casi una década para obtener la detención y entrega de Al-Bashir, a pesar de que su imputación fue fruto de la remisión de la situación en Darfur (Sudán) por el Consejo de Seguridad el 31 de marzo de 2005, y de que desde la emisión de sus dos órdenes de arresto (4 de marzo de 2009 y 12 de julio de 2010) el imputado ha viajado a un 60 % de los 122 Estados parte del ECPI. Sin embargo, estos se han negado a cooperar con la CPI, e incluso la Unión Africana emitió un comunicado el 13 de julio de 2009 en el que afirmaba que, dado que no se había hecho efectiva su solicitud al Consejo de Seguridad de suspender el caso contra Al-Bashir conforme al artículo 16 ECPI, sus miembros consideraban que no tenían el deber de cooperar con la detención y entrega de Al-Bashir a la CPI porque este último disfrutaba de las inmunidades a que se hace referencia en el artículo 98 del ECPI. Esta misma posición fue adoptada por el gobierno sudafricano durante la última visita oficial de Al-Bashir a Sudáfrica entre el 13 y el 15 de junio de 2015, lo que provocó que tanto su Corte Suprema de Apelaciones como la Sala de Primera Instancia II de la CPI declararan que Sudáfrica había violado sus obligaciones conforme al ECPI, a lo que el gobierno sudafricano respondió en octubre de 2016 iniciando el proceso de denuncia del ECPI, que posteriormente fue frenado por el Ejecutivo sudafricano.
En relación con los casos de Kenia, los obstáculos enfrentados por la Fiscalía de la CPI durante la preparación del caso contra el presidente Uhuru Kenyatta provocaron que la Fiscalía retirara los cargos antes del inicio del juicio oral. Entre estas dificultades destaca el hecho de que el acusado fuera presidente de la República de Kenia durante el juicio y de que su conducta potencialmente contribuyó a un clima contrario a la investigación de la Fiscalía en el terreno y a la hostilidad hacia las víctimas y los testigos que cooperaban con la CPI. En consecuencia, varios testigos de la Fiscalía decidieron no testificar por temor a su seguridad. Además, la CPI ha dictado órdenes de arresto contra tres personas sospechosas de haber corrompido a testigos de la Fiscalía residentes en Kenia para que retirasen sus testimonios incriminatorios a cambio de sumas de dinero. Así mismo, el gobierno de Kenia no ha cumplido con varias peticiones de cooperación hechas por la Fiscalía de la CPI, entre las que destaca la provisión de información detallada sobre la situación patrimonial del presidente Kenyatta.
Por otra parte, los cargos públicos de presidente y vicepresidente de la República, ocupados por los acusados en los casos de Kenia, han llegado a provocar la aprobación de una enmienda a las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI con el fin de que pudieran ausentarse de algunas sesiones del juicio oral para atender sus obligaciones públicas extraordinarias. Esta modificación llegó después de que la Sala de Apelaciones admitiera la petición en este sentido del Sr. Ruto, vicepresidente de la República de Kenia.
Esto no ha significado, sin embargo, que todas las actuaciones de la CPI se hayan visto tan afectadas por las difíciles condiciones en las que ha operado desde su establecimiento efectivo el 1 de julio de 2002. De hecho, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 1 de julio de 2018, la CPI ha recibido más de diez mil comunicaciones de personas y organizaciones residentes en más de 140 Estados, realizando 24 exámenes preliminares, de los que 9 permanecían vigentes a la conclusión de este periodo (Afganistán, Colombia, Flotilla Humanitaria (Comoros, Grecia y Camboya), Gabón, Guinea, Irak, Nigeria, Palestina II y Ucrania), 11 habían dado lugar a la apertura de una investigación (Burundi, Costa de Marfil, Darfur, Georgia, Kenia, Libia, Mali, República Centro Africana I, RCA II, República Democrática del Congo y Uganda) y 5 habían concluido sin apertura de investigación (Honduras, Irak, Palestina I, República de Corea y Venezuela I). Además, para el 1 de julio de 2018 se habían abierto mediante la emisión de órdenes de arresto o comparecencia 25 casos, correspondientes a 41 imputados, en relación con todas las situaciones bajo investigación, excepto las relativas a Burundi, Georgia y RCA II, la situación procesal de los 41 imputados en dicha fecha era la siguiente: 8 condenados (4 por crímenes internacionales y el resto por delitos contra la administración de justicia), 1 absuelto, 4 en fase de juicio oral, 9 con cargos no confirmados, retirados, vacantes o inadmisibles, 15 fugitivos y 4 fallecidos sin condena.
Así mismo, desde el 1 de julio de 2002 hasta la decisión emitida la semana pasada por la Sala de Apelaciones en relación con la segunda decisión de la Fiscalía de no proceder a la apertura de la investigación sobre la situación relativa a la Flotilla Humanitaria (Comoros, Grecia y Camboya), la jurisprudencia de la CPI ha desarrollado un abundante acervo jurisprudencial en materia sustantiva, procesal y probatoria, que se extiende a todas las fases del procedimiento ante la CPI. Entre las cuestiones abordadas por el mismo cabe destacar la distinción entre los conceptos de situación (objeto de los exámenes preliminares y las investigaciones) y caso (objeto del resto de actuaciones procesales ante la CPI), la delimitación de las competencias de la Fiscalía y la Sala de Cuestiones Preliminares en la adopción y revisión de la decisión de apertura de una investigación, el desarrollo de las distintas formas de responsabilidad sobre la base de la adopción del dominio del hecho como criterio de distinción entre autoría y participación, y la elaboración de toda una serie de principios de reparación que aborda las modalidades de reparación individual, colectiva y mixta.
Las dificultades en el desarrollo de los procedimientos ante la CPI arriba mencionadas sí han supuesto, sin embargo, que sus actuaciones no hayan tenido el alcance y desarrollo que se esperaba cuando se aprobó el ECPI en 1998. En consecuencia, se puede afirmar que, si bien las actuaciones de la CPI no se han visto paralizadas, han avanzado a un ritmo más lento del esperado. Además, han mostrado un marcado énfasis en las situaciones del continente africano.
Más allá de las dificultades inherentes a la puesta en marcha del complejo engranaje orgánico y procesal contenido en el ECPI, y a la disparidad en las diversas interpretaciones de las disposiciones sustantivas contenidas en el ECPI, existen causas más profundas que explican la limitada actividad de la CPI desde su creación, entre las cuales no se encuentra, en nuestra opinión, las tantas veces subrayadas limitaciones de naturaleza jurisdiccional.
Entre estas causas consideramos importante destacar en este momento las dos siguientes. En primer lugar, el hecho de que el ECPI no sea un acto legislativo de la comunidad internacional, sino de un grupo de Estados que, ante su inactividad, deciden crear la CPI en su nombre, porque, a pesar del amplio número de Estados Partes del ECPI (122 en este momento), lo cierto es que tres de los cinco miembros del Consejo de Seguridad (China, EE. UU. y Rusia), siete de las nueve potencias nucleares (las tres mencionadas más India, Paquistán, Israel y Corea del Norte) e importantes potencias regionales, que incluyen dos terceras partes del territorio y población mundial, siguen mostrando reticencia, cuando no oposición, a la actividad de la CPI. Esto hace que las actuaciones de la CPI se encuentren marcadas por fuertes tensiones en el ámbito de las relaciones internacionales.
En segundo lugar, el rechazo de la Fiscalía de la CPI a excluir a los más altos representantes del Estado en ejercicio entre el grupo de máximos responsables que son objeto prioritario de sus actuaciones, y la emisión de órdenes de arresto contra los presidentes de influyentes Estados africanos, como Kenia o Sudán, han generado obstáculos significativos para el cumplimiento eficaz de sus funciones (sobre todo, ante la falta de cooperación de un buen número de Estados Partes). Esto también ha provocado el activismo de Kenia y Sudán para fomentar una creciente oposición hacia la CPI entre los países africanos que, en nuestra opinión, dista mucho de tener un carácter meramente coyuntural.
Las difíciles circunstancias en las que ha venido operando desde su creación no solo no parece que vayan a desaparecer en el medio plazo, sino que es muy probable que terminen agudizándose a la luz de toda una serie de nuevos factores, entre los que cabe destacar: i) las nuevas políticas de alejamiento del multilateralismo de la administración Trump; ii) el resurgimiento político-militar de Rusia y la reciente retirada de su firma del ECPI a raíz del tratamiento dado por la Fiscalía de la CPI a las situaciones en Georgia y Ucrania; iii) la creciente importancia de China en la economía y geoestrategia internacional; iv) la mayor vulnerabilidad de la Unión Europea y las imprevisibles consecuencias del Brexit; v) la creciente reticencia (cuando no oposición) hacia la CPI de una buena parte de países africanos; vi) el progresivo escepticismo hacia la CPI de ciertos países de América Latina, como Colombia, México y Venezuela; vii) el hecho de que desde el año 2012 el número de nuevas ratificaciones al ECPI haya caído a una por año; y viii) el previsible mantenimiento de los más altos representantes en ejercicio de los Estados entre el grupo de máximos responsables que son objeto prioritario de la actividad de la CPI.
En este contexto, las actuaciones de la CPI parecen estar abocadas a experimentar arduas dificultades durante los próximos años, como lo atestigua la reciente retirada del ECPI de Burundi (26 de octubre de 2017) y Filipinas (17 de marzo de 2019) y las reticencias que llevaron al gobierno malasio a decidir el 5 de abril de 2019 que por el momento Malasia no se convertirá en Estado Parte del ECPI.
Bogotá, 8 de septiembre de 2019
Notas
* Tanto el II Congreso de Derecho Internacional como el presente libro que recoge trabajos de investigación de los ponentes han tenido lugar en desarrollo del proyecto de investigación: “Fortalecimiento en Materia de Derecho Internacional Penal y Humanitario de la Red Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y la Red Latino-Americana de Revistas y Publicaciones de Derecho internacional” (2019), financiado por la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), y cuyo investigador principal es el Prof. Antonio Varón Mejía. La presente editorial se basa en buena medida en el siguiente trabajo publicado en el segundo semestre de 2018: H. Olasolo, E. Carnero Rojo, D. Seoane, y L. Carcano Fernández, “El limitado alcance de las Actuaciones de la Corte Penal Internacional en su Decimoquinto Aniversario y sus Posibles Causas”, en Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por Olasolo, H., Buitrago Rey, N. E., Canosa Cantor, J. y Bonilla Tovar, V., (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018). Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, vol. 4, cap. 11, 396-450. https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/coleccion-perspectiva-iberoamericana-sobre-la-justicia/volumen-4-coleccion-alcance-y-limitaciones-de-la-justicia-internacional.
** Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Maestría en Derecho por la Universidad de Columbia (EE.UU.). Profesor titular de carrera en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, donde dirige los Programas de Especialización y Maestría en Derecho Internacional, la Clínica Jurídica Internacional y el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (Anidip). Investigador calificado en categoría senior por Colciencias; presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH, Países Bajos), donde se desempeña además como coordinador general de la Red de Investigación Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y como director de la Colección del mismo nombre publicada junto con la editorial Tirant lo Blanch (España) y el Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil). Senior lecturer en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Países Bajos).
*** [Llamado en la página anterior]. Licenciado en Derecho, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia); LL. M. en Estudios Europeos, Universidad de París II Panteón-Assas (Francia). Profesor de Derecho en la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Investigador principal del proyecto de investigación: “Fortalecimiento en Materia de Derecho Internacional Penal y Humanitario de la Red Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y la Red Latino-Americana de Revistas y Publicaciones de Derecho internacional” (2019), financiado por la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Ha sido director nacional de la sección de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así mismo, se ha desempeñado como director nacional de la sección de justicia juvenil restaurativa de la organización no gubernamental Terre des Hommes.
1 Asamblea General de las Naciones Unidas (17/02/1995). Resolución 49/53. Establecimiento de una Corte Penal Internacional.
2 La CPI fue creada por el ECPI aprobado en la Conferencia Diplomática de Roma el 17 de junio de 1998. Los documentos oficiales de la Conferencia Diplomática se encuentran en UN Doc. A/CONF.183/13 (Vols. I a III).
3 Esto fue considerado equivalente a la retirada de la firma. Véase Cacho, Y. “La posición de España y de la UE ante la campaña de EE. UU. contra la Corte Penal Internacional”, (Estudios de derecho español y europeo. Libro conmemorativo de los primeros 25 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria. Universidad de Cantabria, 2009).
4 En 1872, luego de que se desatara la guerra franco prusiana, Gustav Moynier, director de la CICR presentó en el marco de una conferencia de la CICR la propuesta de crear, por medio de un tratado, un tribunal penal de carácter permanente, ya que consideraba que solo por medio de sanciones morales o de la voluntad de los Estados de dar cumplimiento a los tratados ratificados no era suficiente para que se acataran las normas en materia de conflictos armados.
PARTE 1 DEBATES CONTEMPORÁNEOS Y CASOS DE ESTUDIO SOBRE GLOBALIZACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, DIH Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL
Pregunta de investigación
La macropregunta que se abordó en esta primera sección por parte de sus autores fue la identificación y análisis de distintos fenómenos de desarrollos progresivos de carácter sustantivo del derecho internacional público, DIDH y derecho internacional penal en el contexto de la globalización. Metodológicamente, en los siguientes 12 capítulos, los autores han decidido elegir la confrontación de paradigmas (ej,. globalidad vs. localidad, universalidad del DIDH vs. margen nacional de apreciación) o presentar estudios de caso de desarrollos progresivos recientes en el contenido material de la rama del derecho internacional elegida, con una perspectiva hispano-iberoamericana.
Las consecuencias para el ser humano medio de construir la globalización sobre un modelo de desarrollo glocal:
posibles respuestas *
Héctor Olasolo**
Resumen
A diferencia de épocas anteriores, el tiempo comienza a pasar factura de manera inexorable ante la ausencia de una respuesta eficaz al modelo de desarrollo global-local (glocal) y a la invisibilización del ser humano medio, que promueve la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global. Las respuestas hasta ahora intentadas son lentas, tienen un alcance muy limitado y se enfrentan a numerosos obstáculos. Así, los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos limitan en gran medida su actividad al ámbito de lo simbólico y las jurisdicciones nacionales que ofrecen recursos judiciales accesibles y a bajo costo contra las violaciones de derechos fundamentales se encuentran desbordadas. La función que puede desempeñar en este ámbito la justicia comunitaria se ve con frecuencia obstaculizada en aquellas áreas bajo la influencia o control de grupos armados organizados al margen de la ley y los procesos de diálogo intercultural e interreligioso siguen su curso de manera parsimoniosa, con sus avances y retrocesos. Ante esta inesperada, las numerosas reflexiones realizadas el año pasado con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se presentan como una excelente oportunidad para dejar en un segundo plano las celebraciones de los hitos del pasado, y sumergirse en la articulación de una propuesta de futuro que pueda abordar de manera eficaz los profundos problemas que genera para el ser humano medio el modelo de desarrollo glocal impulsado por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global.
Palabras clave: desarrollo, transculturalidad, neoliberalismo, ciudadanía global, ser humano medio, diálogo interreligioso, Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Abstract
Unlike previous times, time inexorably begins to take its toll in the absence of an effective response to the global-local (glocal) development model and the invisibility of the average human being, which promotes the neoliberal transculturality of global citizenship. The responses so far attempted are slow, very limited in scope and face numerous obstacles. Universal and regional organizations for the protection of human rights largely limit their activity to the sphere of the symbolic and national jurisdictions that offer accessible and low-cost judicial remedies against violations of fundamental rights are overwhelmed. The role that community justice could fulfil is often hampered in those territories under the influence and/or control of illegal organized armed groups. The processes of intercultural and interreligious dialogue move forward slowly. Given this unexpected situation, the numerous reflections made last year on the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights are an excellent opportunity to leave aside celebrations for past milestones and to focus on the articulation of a proposal for the future that can effectively address the profound problems generated by the glocal development model driven by the neoliberal transculturality of global citizenship.
Keywords: development, transculturality, neoliberalism, global citizenship, average human being, interreligious dialogue Universal Declaration of Human Rights.
Introducción: el ser humano medio como contexto situado de reflexión
Más de doscientos tratados internacionales conforman en la actualidad el denominado Código Internacional de los Derechos Humanos, desarrollado a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 y de los Pactos Internacionales de 1966 para los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, con sus respectivos protocolos1. Además, numerosas normas consuetudinarias y principios generales del derecho recogen una buena parte de los derechos previstos hace setenta años en la DUDH, habiendo algunos de ellos adquirido la naturaleza de derecho imperativo o ius cogens2.