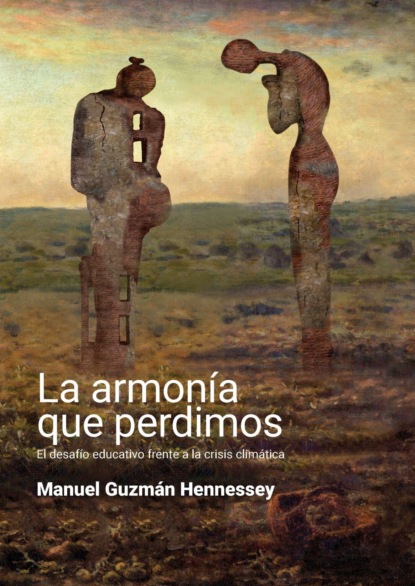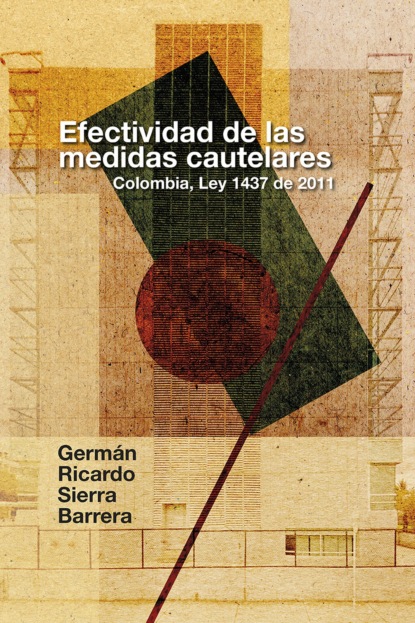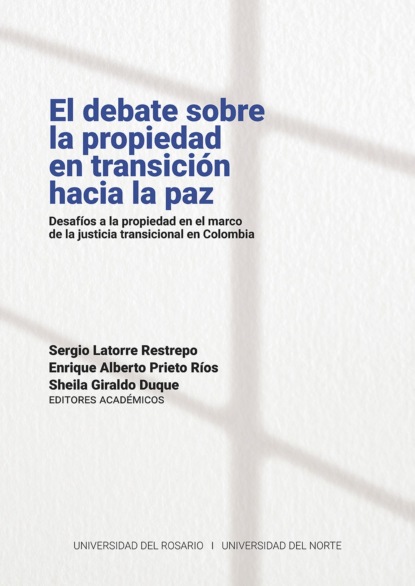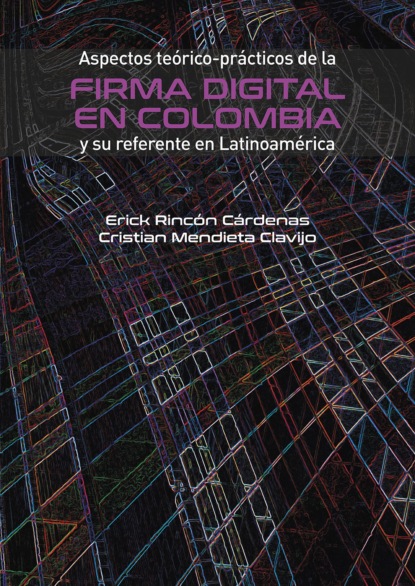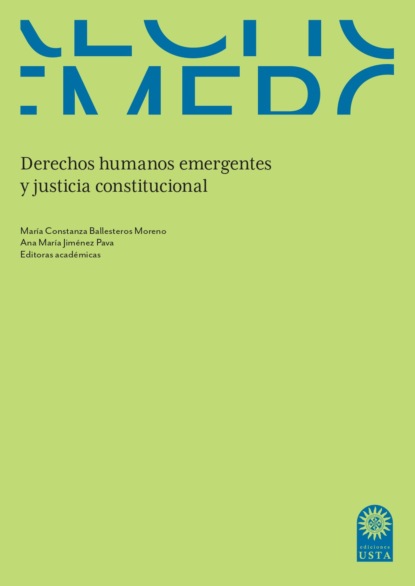Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional
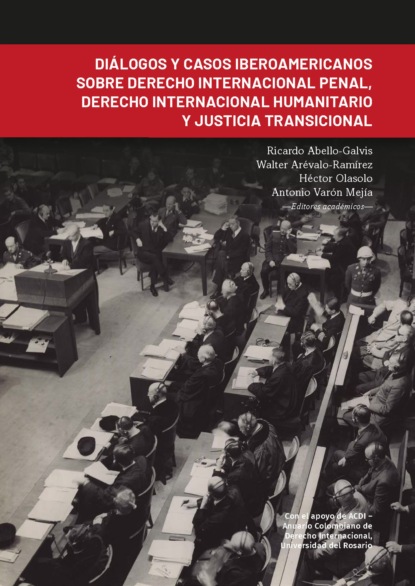
- -
- 100%
- +
Sin embargo, esto no excluye los riesgos de abordar la promoción y protección de los derechos humanos sin estar “situado” en un contexto determinado, pues ello significa renunciar de antemano al análisis de las posibles controversias sobre ciertos aspectos de su reconocimiento, y al debate sobre el grado en que dicho reconocimiento se traduce, en última instancia, en disfrute efectivo3. Este ha sido, sin duda, uno de los principales problemas observados en muchos de los análisis que sobre el impacto de la DUDH se han realizado con motivo de su 70 aniversario.
Para ejemplificar esta situación basta con observar las distintas interpelaciones al presunto consenso universal sobre el contenido de la DUDH realizadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Islam (DUDHI), aprobada por unanimidad en 1990 con motivo la decimonovena reunión de ministros de asuntos exteriores de la Organización de la Conferencia Islámica, a la que actualmente pertenecen 57 Estados con una población cercana a los 2.000 millones de personas. Así, según lo dispuesto en su Preámbulo, la DUDHI tiene como objetivo “proveer las pertinentes orientaciones generales para los Estados miembros en el ámbito de los derechos humanos”, lo que se complementa en su artículo 24 al establecer que “todos los derechos y los deberes estipulados en la Declaración están sujetos a los preceptos de la Sharía islámica”.
Sobre esta base, el artículo 5 de la DUDHI no prohíbe a los Estados la imposición de restricciones al matrimonio por razón de religión, porque, según la sharía islámica, la mujer musulmana no tiene derecho a casarse con un no musulmán. Además, la DUDHI tampoco recoge el derecho a cambiar de religión o creencia (reconocido expresamente en el artículo 18 de la DUDH), porque “el Islam es la religión indiscutible” (artículo 10 de la DUDHI), y la sharía islámica considera la apostasía del islam como uno de los crímenes más graves. Estos ejemplos muestran cómo Samir4 ha señalado que, desde la perspectiva del islam, algunos de los derechos enunciados en la DUDH son en realidad fruto de la capacidad política y económica que ha tenido Occidente para imponerlos en el seno de la sociedad internacional5.
Para evitar esta situación, que nos lleva a un discurso tecnocrático alejado del ser humano de carne y hueso6, conviene aclarar desde un principio que las siguientes reflexiones se realizan desde el contexto situado del ser humano medio, lo que significa dejar a un lado las categorías sociológicas de clases alta, media y baja, que han sido ampliamente deformadas por los Estados, como lo muestra el caso de Argentina, donde, según su Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), todas aquellas personas que ganan por encima del salario mínimo pasan automáticamente a formar parte de la clase media. Esto significa también prestar menor atención a los conceptos económicos de pobreza, extrema pobreza y desigualdad, que promueven un análisis casi exclusivamente centrado en aquella parte de la población que se encuentra en los extremos superior e inferior de la escala de ingresos, lo que condena a la irrelevancia el estudio de las condiciones de vida de aquel 60 % de la población comprendido entre los deciles 3 y 8 de la escala de ingreso.
1. La invisibilidad del ser humano medio en la actual sociedad global
Lo primero que sorprende cuando se asume la perspectiva del ser humano medio es que apenas si existen estadísticas desagregadas de instituciones nacionales o internacionales que reflejen específicamente su situación en relación con el nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales (derechos DESC). De esta manera, brillan por su ausencia los estudios que aborden su nivel de educación (formal e informal), su nivel y condiciones de empleo (formal e informal), sus hábitos alimentarios, sus condiciones de acceso a la vivienda, la salud, el transporte y la educación primaria, secundaria y superior, su tiempo disponible para el ocio después del trabajo, su nivel de acceso a prestaciones por desempleo y a una pensión digna al finalizar su vida laboral, y el porcentaje de su ingreso mensual utilizado para la obtención de la canasta alimentaria básica y para la satisfacción del resto de derechos fundamentales arriba mencionados. Esta misma situación no es exclusiva de los países iberoamericanos, sino que se extiende a otras áreas geográficas y culturales, con independencia de su nivel de desarrollo, como lo muestran los casos de Corea del Sur, India o Sudáfrica, por poner solo algunos ejemplos.
En contraste con lo anterior, es fácil encontrar numerosas estadísticas agregadas sobre el nivel de satisfacción general dentro de un país y en la sociedad internacional en su conjunto de los derechos desc. Entre ellas llama la atención que, según el Banco Mundial (2017), el 53 % de los 7.350 millones de personas que habitaban el planeta en 2014 sobrevivieran con un ingreso medio que no superaba los tres dólares al día, cantidad que en el pasado equivalía al umbral de pobreza cuando este era construido exclusivamente sobre la base del ingreso medio7. Así mismo, no deja de sorprender que una parte muy importante de las estadísticas nacionales que se transmiten a los organismos internacionales de supervisión del grado de cumplimiento de los derechos DESC se realizan con base en datos obtenidos en los principales centros urbanos, dejando las zonas rurales y las áreas metropolitanas de pequeño o mediano tamaño al margen de este proceso.
Esta situación nos permite, en buena medida, comprender por qué aquellas jurisdicciones nacionales que ofrecen recursos judiciales accesibles y a bajo costo contra las violaciones de derechos fundamentales se encuentran en la actualidad prácticamente colapsadas, como se puede observar en Colombia, donde en 2016 se interpusieron más de 700.000 acciones de tutela. Así mismo, también ofrece una explicación sobre las razones por las que el ser humano medio es invisibilizado en nuestras sociedades, al concentrarse todos los esfuerzos (y los recursos) en construir las medias agregadas, establecer las condiciones de los umbrales de pobreza y extrema pobreza, cuantificar qué parte de la población se encuentra bajo estos e identificar y aplicar los indicadores de desigualdad.
El nuevo modelo de globalización neoliberal, experimentado por regímenes militares en Suramérica tras la crisis del capitalismo de corte keynesiano a comienzos de la década de 1970, y desarrollado a nivel global en las tres últimas décadas tras la caída del Muro de Berlín (1989), ha intensificado la invisibilidad del ser humano medio, porque las redes de capital, trabajo, información y mercados, que han sido el auténtico motor de la construcción económica, socio-política y cultural de lo que se ha venido en denominar la aldea global, han operado con una doble dinámica: i) por una parte, han conectado, a través de la tecnología, las funciones, las personas y las “localidades” desde donde se gestiona el capital financiero acumulado (su alta rentabilidad se extrae con frecuencia de otros lugares) y en las que se han desarrollado grandes proyectos de desarrollo urbanístico; y ii) por otra parte, han desconectado de sus redes a aquellas poblaciones y territorios desprovistos de valor e interés para su forma de funcionamiento8.
Dos han sido las consecuencias principales de este modelo de desarrollo. En primer lugar, ha generado que en las áreas conectadas del sistema resida la llamada ciudadanía global, que determina las decisiones adoptadas en el ámbito de las corporaciones transnacionales, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales transnacionales y los Estados. Dichas áreas acogen también a los principales conglomerados nacionales e internacionales de comunicación, así como a la vanguardia intelectual, cultural y científica del momento. Como resultado, salvo por crisis humanitarias, accidentes naturales, eventos deportivos o particularismos que sirven de entretenimiento, la información que ofrecen los medios se concentra en lo que sucede en las áreas conectadas y en lo que dicen y hacen quienes forman parte de las mismas9.
En segundo lugar, el resto de las zonas rurales y urbanas del planeta se han convertido en áreas desconectadas, o en el mejor de los casos han podido conservar una conexión subordinada. Esto ha perjudicado en particular a las regiones fronterizas de muchos Estados que, lejos de desarrollar su potencial para el intercambio comercial, económico y humano, se encuentran en la difícil posición de haberse quedado fuera de las redes del sistema global. Es precisamente en estos contextos en los que se desarrolla de manera más palpable la denominada dinámica ‘glocal’, en cuanto que los recursos, las motivaciones, las estrategias y los discursos de los actores globales confluyen con el padecimiento de la violencia y el sufrimiento de sus consecuencias sociales, políticas y económicas en áreas locales bien definidas10.
Como consecuencias de lo anterior, quienes no forman parte de la ciudadanía global, no son relevantes; como tampoco lo son las estadísticas desagregadas que buscan entender las condiciones de vida del ser humano medio en las zonas desconectadas o con conexión subordinada. La ironía magistral del inolvidable Cantinflas en su película Su excelencia (1967) refleja de manera intuitiva esta situación, cuando en la parte final de su discurso ante las Naciones Unidas como embajador de la República de los Pocos (caracterizada por no tener “poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico”) reconoce que ha presentado su dimisión la noche anterior, y se ha convertido de esta manera en un “hombre común”. En ese momento, se pone de manifiesto la palpable soledad del ser humano medio en un foro lleno de ciudadanos globales, que, tras los caprichosos aplausos con los que reciben el contenido de su extravagante discurso (en el que apela a la “buena voluntad” y denuncia la codicia desmedida), continúan con su parafernalia como si nada hubiese sucedido.
2. Las consecuencias de construir la globalización sobre un modelo de desarrollo glocal para la justicia ananmética y su impacto sobre la corrupción asociada al crimen transnacional organizado
La irrelevancia e invisibilidad del ser humano medio para el modelo de desarrollo glocal que ha impulsado la globalización en las últimas décadas tiene consecuencias importantes en el significado del entendimiento de la justicia como memoria y en la reacción de las poblaciones residentes en las áreas desconectadas, o con conexión subordinada, por escapar de la marginalidad.
Con respecto a la primera cuestión, conviene subrayar que el concepto de justicia como memoria, al que se denomina con el término “justicia ananmética”, encuentra sus raíces en un grupo de filósofos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Cohen, Buber, Rosenzweig y Kafka) que, con base en sus orígenes judíos, pudieron anticipar la marginalidad, exclusión y exilio que sufrirían décadas después los pensadores que les sucedieron en la denominada Escuela de Frankfurt (Benjamin, Adorno y Horkhaimer).
Con base en estas raíces, y a través de su alegoría del ángel caído de la historia, Benjamin es quien ha desarrollo un concepto más elaborado de la justicia ananmética, entendida como una mirada al pasado que trata de atribuir sentido a lo que hasta entonces es considerado como despojo y olvido11. De este modo, para Benjamin, el sufrimiento y sinsentido de las vidas de las víctimas se convierte en el objeto central de la justicia, que se dirige a reavivar, desde la reevaluación del pasado, la esperanza frente al olvido de quienes han sido condenados por la historia oficial de los vencedores12.
Como el propio Adorno subraya13, de esta manera se busca promover que las víctimas puedan reconstruirse del daño sufrido, superando con ello, si bien no olvidando14, la propia condición de víctima en la que les ha colocado la historia15. Así, se resalta la importancia de revisar lo que la memoria del vencedor oculta y justifica en detrimento del vencido16 frente a las posiciones que, ante las demandas de justicia de las víctimas, afirman la necesidad de superar el recuerdo de un pasado que genera más dolor y resentimiento17.
Pero ¿qué consecuencias puede tener para la definición y aplicación del concepto de justicia ananmética la compresión de que las dinámicas glocales de construcción económica, socio-política y cultural impulsadas por la ciudadanía global han convertido al ser humano medio en el principal objeto de invisibilización del actual modelo de globalización? Esta es, sin duda, una cuestión que ha ser abordada por los teóricos de la justicia ananmética en los próximos años.
Con respecto a la segunda cuestión, Castells18 ha puesto de manifiesto que la reacción de las poblaciones residentes en las áreas desconectadas, o con conexión subordinada, por escapar de la marginalidad, ha permitido a la delincuencia transnacional organizada desarrollar, con base en dichas poblaciones, una “economía criminal global” dirigida a proveer bienes y servicios prohibidos a quienes son parte de la ciudadanía global, incrementando con ello los flujos en el sistema financiero globalizado, lo que hace cada vez más difícil de deslindar la actividad económica legal y criminal19.
El sistema organizacional alimentado por las economías ilegales no es aislado, ni se limita territorialmente a una localidad, región o Estado. Así, por ejemplo, en el caso del sistema de narcotráfico en Colombia, si bien la dinámica glocal ha fomentado que los cultivos ilícitos estén cada vez más concentrados en ciertas regiones periféricas o fronterizas del territorio, como el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Putumayo (motivando con ello violencias entre las comunidades y actores armados, e incluso entre el Estado y las comunidades), no es menos cierto que el sistema traspasa las fronteras de Colombia y se constituye como un verdadero sistema transnacional, fruto de la alta demanda de estupefacientes en diferentes lugares del mundo, lo que genera el incentivo para producirlos y transportarlos a los grandes centros de consumo global.
Por esta razón, Prieto20 subraya que miembros de los brazos armados y financieros de las denominadas “bandas criminales” (Bacrim), que emergieron tras la desmovilización parcial de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 como parte de la lógica adaptativa del sistema organizacional de la economía ilegal del narcotráfico, mantienen presencia física constante en países limítrofes con debilidades en las zonas fronterizas, como Venezuela, Ecuador o Perú. Además, tienen estrechos vínculos con organizaciones delictivas locales en países con alta participación en eslabones importantes del narcotráfico, como es el caso de México. Sus contactos se extienden también a países como Honduras y Panamá en Centroamérica, y Argentina, Bolivia y Paraguay en Suramérica, con el fin de llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de bienes, lavado de activos y testaferrato. Así mismo, mantienen puntos de enlace para el narcotráfico en otros países de Suramérica como Brasil y Chile, y su ámbito de acción e influencia llega incluso hasta los mercados de destino, y en particular hasta los EE. UU. (donde para septiembre de 2011 más de un centenar de personas relacionadas con las Bacrim habían sido judicializadas en el sur de Florida) y Europa (especialmente, España).
Para poder desplegar sus actividades a lo largo del tiempo, las Bacrim, al igual que otras organizaciones del crimen transnacional organizado, requieren, entre otras cosas, disponer de una conexión estructural con los poderes públicos (administrativo, legislativo y judicial) y privados (en particular el sector financiero) del ámbito en el que operan, lo que hace que la corrupción juegue “un papel medular” en sus actividades21.
Esta conexión estructural entre las organizaciones del crimen transnacional organizado y los poderes públicos y privados en los distintos ámbitos materiales y territoriales en los que actúan constituye un elemento central de la actividad de dichas organizaciones22, que ha sido particularmente estudiado en los últimos años en relación con los cárteles del narcotráfico mexicanos, dada su preponderancia en la exportación de estupefacientes hacia el mayor consumidor mundial de sustancias prohibidas: los EE. UU.23. Los estudios realizados muestran que los carteles mexicanos actúan junto a funcionarios públicos corruptos o dentro de un marco de aquiescencia, complacencia, no intervención o incorrecta intervención del Estado24. En consecuencia, agencias y agentes estatales coparticipan activa o pasivamente de las actividades criminales25. Además, una vez establecidos los pactos corruptos, la violencia se aplica no solo entre competidores por el mercado ilegal, sino también contra los funcionarios públicos no corruptos26.
Esta situación permite que, debido a su estrecho contacto con el sistema financiero legal y con el sistema político encargado de diseñar la legislación y promover su aplicación, las organizaciones del crimen transnacional organizado, como las Bacrim y los carteles mexicanos, no lleven a cabo sus transacciones ilícitas aprovechándose de “vacíos legales”, sino de la interacción social con las autoridades en los territorios y jurisdicciones en los que realizan sus actividades27.
A la luz de lo anterior, Rodríguez subraya que este tipo de organizaciones constituye una de las principales amenazas que enfrenta en este momento América Latina28, lo cual es confirmado por Garzón cuando afirma que
el crimen organizado está experimentando cambios sustanciales y constantes en América Latina, posicionándose como uno de los actores estratégicos relevantes del hemisferio, reconfigurando las fronteras territoriales, teniendo un papel importante en la economía, penetrando las estructuras políticas y sociales, y poniendo en juego los avances alcanzados en la construcción del Estado y el sistema democrático29.
En consecuencia, la existencia de organizaciones como las Bacrim o los carteles mexicanos se considera como una amenaza importante para las instituciones, puesto que su poder socio-económico les permite sobornar funcionarios, interferir en procesos democráticos, afectar la manera en que ciudadanos y comunidades se relacionan con la institucionalidad (perpetuando escenarios de ilegalidad) y propiciar el retroceso de la acción de los Estados en materia de política social, administración de justicia y gobernanza local30.
A esto hay que añadir que los costos humanos y sociales de la actuación de las Bacrim son muy altos, debido al elevado número de homicidios, secuestros extorsivos, actos de terror hacia la población y de desplazamiento forzado que cometen, además de los problemas de salud pública derivados del microtráfico de drogas que generan en las comunidades en las que operan. Como Rojas31 ha subrayado, las organizaciones del crimen transnacional organizado, y en particular las Bacrim en Colombia, tienen un impacto directo en múltiples ámbitos, incluyendo:
1) en la calidad de vida, con más temor; 2) en la convivencia cívica, con menores grados de confianza; 3) en la convivencia democrática, con mayor desafección; 4) en las inversiones privadas, con un retraimiento; 5) en el gasto en seguridad, con más gasto público y privado, 6) en el espacio público, con el abandono; 7) en la privatización de las respuestas a los riesgos; 8) en las políticas públicas, incrementando las complejidades de la gestión y los diseños institucionales; 9) sobre las decisiones, generando un sentido de urgencia y de carencia de efectividad; y 10) en los costos de la violencia, que reducen las oportunidades de desarrollo, en especial del desarrollo humano y sustentable.
3. La apropiación por la racionalidad neoliberal de la ciudadanía global del discurso ambivalente de los derechos humanos
La perspectiva de la ciudadanía global permite esclarecer la cuestión relativa a la apropiación por la racionalidad neoliberal del discurso ambivalente de los derechos humanos. En este sentido, como ya hemos analizado, la racionalidad neoliberal, con su modelo de desarrollo glocal, constituye en la actualidad el epicentro de la racionalidad que impulsa el quehacer de la ciudadanía global. De esta manera, finalizada la confrontación de bloques que caracterizó a la Guerra Fría, los centros de poder económico, político y militar que desde principios de la década de 1970 evitaron la extensión a escala global del neoliberalismo, lo han asumido hoy con los brazos abiertos, al punto de contarse en la actualidad entre sus principales valedores.
Ante esta situación, no es de extrañar que la ciudadanía global, que, salvo contadas excepciones, comparte un mismo modelo de desarrollo económico y tiene la capacidad de establecer la agenda socio-política, las tendencias culturales y la cobertura mediática, haya acogido primero, y reconfigurado después, el discurso de los derechos humanos para garantizar la satisfacción de sus propios intereses.
Como resultado, se han generado toda una serie de transformaciones en el Derecho Internacional, comenzando por la extensión del ámbito de los sujetos objeto de protección por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) a las personas jurídicas32. Así mismo, al tiempo que, después de las dos Convenciones Mundiales sobre los Derechos Humanos de Teherán (1968) y Viena (1993), parecía haberse fortalecido el concepto de interdependencia, indivisibilidad e interrelación de todos los derechos reconocidos en la DUDH33, se ha promovido la creación de todo un sistema de regímenes fragmentados de Derecho internacional34.
Como resultado de esta fragmentación, se ha dotado de autonomía propia a un derecho internacional económico que ofrece garantías cuasi absolutas a la inversión internacional y la propiedad intelectual, y sustituye los foros judiciales convencionales para la resolución de controversias entre inversionistas extranjeros y Estados por tribunales arbitrales ante instituciones con una clara vocación de protección a los primeros. Además, estos tribunales interpretan normalmente el derecho internacional económico, sin tomar en consideración las graves afectaciones a los derechos humanos (en particular a los derechos DESC, a los derechos de los pueblos indígenas y al derecho colectivo al medio-ambiente) que su aplicación genera en los seres humanos, las comunidades y los pueblos a lo largo y ancho del planeta35. Basta leer con detenimiento las sentencias arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) o de las Cámaras de Comercio de París o Londres, para percatarse de que tales afectaciones son generalmente consideradas como meras externalidades36.
Además, la ciudadanía global ha logrado que ciertas cuestiones sean abordadas a través de directrices no vinculantes entre las cuales se pueden mencionar los Principios de Actuación de las Actividades Empresariales del Global Compact de las Naciones Unidas (2000), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), el Documento de Montreaux sobre las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (2011), los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos (2011), las Líneas Directrices de la ocde para Empresas Multinacionales (2011), los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2011), la Declaración de Nueva York sobre los Refugiados y los Migrantes (2016) y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (2017). Tan intensa ha sido la presión para abordar estas cuestiones a través de directrices no vinculantes, que se ha buscado crear una nueva categoría de norma jurídica internacional, caracterizada por su naturaleza no vinculante y denominada soft law37.
4. La cuestión de la multi/inter/trans-culturalidad del fundamento de los derechos humanos
La cuestión de la multi/inter/trans-culturalidad del fundamento de los derechos humanos ha de abordarse a su vez desde la comprensión de la transculturalidad de la que hemos denominado ciudadanía global. Habiéndose educado en los mismos lugares e interactuando constantemente, sus integrantes comparten una serie de valores y criterios de actuación, que hace que se sientan mucho más cercanos entre sí que con respecto al resto de sus connacionales. Esto es particularmente cierto con respecto al 1 % de la población mundial con mayores recursos, que aglutinan más de la mitad de la riqueza del planeta38. En consecuencia, por mucho que se hable del “multiculturalismo” de sociedades como la brasileña, lo cierto es que los integrantes de la élite socio-económica de este país tienen mucho más en común con quienes se encuentran en su misma posición en Estados Unidos, India o Rusia, que con el ser humano medio de Brasil. De esta manera, se puede afirmar la existencia de una aproximación transcultural de la ciudadanía global al fundamento y contenido de los derechos humanos y a la función que los mismos han de desempeñar en la organización política y el desarrollo socio-económico de la actual sociedad globalizada.