El sistema financiero a finales de la Edad Media: instrumentos y métodos
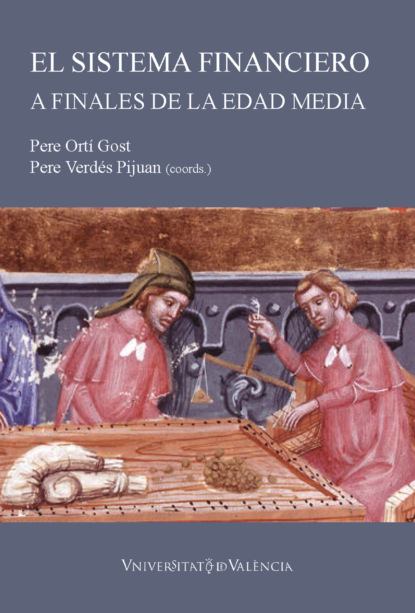
- -
- 100%
- +
1 Elaine Clark: «Debt Litigation in a Late Medieval English Vill», in James Ambrose Raftis (ed.): Pathways to Medieval Peasants, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1981.
2 See, for example, Chris Briggs, Credit and village society in fourteenth-century England, Oxford, Oxford University Press, 2009; idem: «Manor court procedures, debt litigation levels, and rural credit provision in England, c. 1290-c. 1380», Law and History Review, 24 (2006), pp. 519-558; Phillipp R. Schofield: «Dearth, debt and the local land market in a late thirteenth century Suffolk village», Agricultural History Review, 45, part 1, (1997), pp. 1-17; idem: «L’endettement et le crédit dans la campagne anglaise au moyen âge», in Maurice Berthe (ed.): Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne. Actes des XVIIes journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, Septembre 1995, Toulouse, Mirail, 1998, pp. 69-97; idem: «Access to credit in the medieval English countryside», in Phillipp R. Schofield & Nicholas J. Mayhew (ed.): Credit and debt in medieval England, Oxford, Oxbow, 2002, pp. 106-126; idem: «Credit and debt in the medieval English countryside», in Il Mercato della Terra. Secc. XIII-XVIII, Prato, Monash University, 2004, pp. 785-796; idem: «The social economy of the medieval village», Economic History Review, 61 S1 (2008), pp. 38-63.
3 C. Briggs: Credit and village society.
4 C. Briggs: Credit and village society; Ph. R. Schofield: «Dearth, debt and the local land market»; Ph. R. Schofield: «Social economy».
5 Phillipp R. Schofield: «Dealing in crisis: external credit and the early fourteenth-century English village», in Martin Allen and Matthew Davies (eds): Medieval Merchants and Money: Essays in honour of James L. Bolton, London IHR, 2016, pp. 253-270.
6 For a discussion of the historiography of the medieval English peasantry, see Phillipp R. Schofield: Peasants and historians. Debating the medieval English peasantry, Manchester, MUP, 2016. See also Christopher Dyer: «Les Cours Manoriales», Études Rurales, 103-104 (1986), pp. 19-28 and on the appearance of manorial court rolls, Zvi Razi & Richard. M. Smith: «The Origins of the English Manorial Court Rolls as a Written Record: A Puzzle», in Z. Razi & R. M. Smith (ed.): Medieval Society and the Manor Court, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 36-68.
7 Select Pleas in Manorial and Other Seigneurial Courts, ed. and tr. Frederic W. Maitland, Selden Society, 2, 1889.
8 In addition to the works listed above by Chris Briggs and Phillipp R. Schofield (n. 2), an important and earlier contribution was made by John S. Beckerman: «Customary law in English manorial courts in the thirteenth and fourteenth centuries», unpublished University of London PhD, 1972; the core of his thesis was subsequently published as idem, «Procedural innovation and institutional change in medieval English manorial courts», Law and History Review, 10 (1992), pp. 198-252. Other historians have touched on such issues as part of their wider campaign of research; see especially, Lloyd Bonfield: «The Nature of Customary Law in the Manor Courts of Medieval England», Comparative Studies in Society and History, XXXI (1989), pp. 515-534; idem: «What did Edwardian Villagers Mean by «Customary Law»?», in Z. Razi & R. M. Smith (ed.): Medieval Society and the Manor Court, pp. 103-116; John S. Beckerman: «Toward a Theory of Medieval Manorial Adjudication: the Nature of Communal Judgements in a System of Customary Law», Law and History Review, xiii (1995), pp. 1-22; Paul R. Hyams: «What did Edwardian Villagers Understand by Law?», in Z. Razi & R. M. Smith (ed.): Medieval Society and the Manor Court, pp. 69-102. Hyam’s important essay and the themes arising have recently been discussed in Chris Briggs & Phillipp R. Schofield: «Understanding Edwardian villagers’ use of law: some manor court litigation evidence», Reading Medieval Studies, XL (2014) (guest ed. D. Postles), pp. 117-139.
9 C. Briggs: Credit and village society; also Ph. R. Schofield: «Dearth, debt and the local land market»; idem: «Credit, crisis and the money supply, c. 1280-c. 1330», in Martin Allen & D’Maris Coffman: Money, Prices and Wages. Essays in Honour of Professor Nicholas Mayhew, Basingstoke / New York, Palgrave, 2015, pp. 94-108.
10 On which, see, for instance,
11 Phillipp R. Schofield: «Credit and its record in the later medieval English countryside», in Philipp R. Rössner (ed.): Cities – Coins – Commerce. Essays presented to Ian Blanchard on the occasion of his 70th Birthday, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012, pp. 77-88.
12 For court roll-recorded recognizances, see for instance the examples given in Phillipp R. Schofield: «Peasant debt in English manorial courts: form and nature», in Julie-Mayade Claustre (ed.): La Dette et le juge. Juridiction gracieuse et jurisdiction contenieuse du XIIIe au XVe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 57, and the discussion by C. Briggs: Credit and village society, pp. 79-82 and p. 225 for a further example.
13 See, for instance, Ph. R. Schofield: «L’endettement et le credit», p. 81; J. S. Beckerman: «Customary law», p. 286.
14 See, for instance, some examples offered in C. Briggs: Credit and village society, pp. 224-227. The development of law in the manor court in the period c. 1250-c. 1350 is the subject of the project «Private law and medieval village society: personal actions in manor courts, c. 12501350», funded by the Arts and Humanities Research Council, 2006-2009, grant reference AH/ D502713/1; the project team comprised Chris Briggs and Matthew Tompkins as project researchers; Richard Smith was principal investigator, with the present author as co-investigator. A volume arising from the project and edited by Briggs and Schofield will be published by the Selden Society: http://www.law.harvard.edu/programs/selden_society/pub.html#avp (last accessed 16 March 2015).
15 See, in particular, the discussion of these developments in J. S. Beckerman: «Procedural innovation».
16 C. Briggs: «Manor court procedures».
17 Phillipp R. Schofield: «Peasants, litigation and agency in medieval England: the development of law in manorial courts in the late thirteenth and early fourteenth centuries», in Janet Burton, Phillipp R. Schofield & Björn Weiler (ed.): Thirteenth-century England XIV, Woodbridge, Boydell and Brewer, 2013, pp. 15-25.
18 See, for discussion of this particular point, C. Briggs & Ph. R. Schofield: «Understanding Edwardian villagers’ use of law», pp. 132-135.
19 For an instance, see Phillipp R. Schofield: «Peasants and the manor court: gossip and litigation in a Suffolk village at the close of the thirteenth century», Past and Present, 159 (1998), pp. 15-16, and especially n. 47.
20 See, for instance, Messing, court of 15 May 1296, Essex Record Office D/DH X1; East and West Hanningfield, court of 28 April 1332, Essex Record Office D/DP M 832; Foxton, court of 7 Oct. 1275, Trinity College, Cambridge Box 27 roll 3.
21 Horsham St Faith, court of 31 May 1316, Norfolk Record Office, NRS 19505. For a similar instance, see West Halton, court of 14 July 1315, Westminster Abbey Muniments 14545.
22 Bottisham, court of 14 Aug 1344, The National Archive, SC2/155/49, 29 r. and d.
23 See, for instance, Bottisham, court of 2 Oct. 1344, The National Archive [hereafter TNA] SC2/155/49, 30r.
24 Ph. R. Schofield: «Peasants, litigation and agency», pp. 22-23.
25 Langdon (Staffs), Staffordshire Record Office D(W)1734/2/1/598, m.1r, courts of 12 January 1328, 18 January 1334, 9 October 1335; noted as bailiff of Norton Canes or Wyrley, court of 26 April 1328, D(W)1734/2/1/598, m.4r.
26 Langdon (Staffs), court of 12 January 1328, Staffordshire Record Office D(W)1734/2/1/598, m.1r.
27 Zvi Razi & Richard M. Smith: «The origins of the English manorial court rolls as a written record: a puzzle», in Z. Razi & R. M. Smith (ed.): Medieval Society and the Manor Court, pp. 45-49.
28 See, for instance, the complaints against the actions of the steward of Christ Church Canterbury by the tenants of Bocking, John F. Nichols: «An early fourteenth century petition from the tenants of Bocking to their manorial lord», Economic History Review, II (1929-30), pp. 300-307.
29 Paul A. Brand: «Stewards, bailiffs and the emerging legal profession in the later thirteenth century», in Ralph Evans (ed.): Lordship and learning. Studies in memory of Trevor Aston, Woodbridge , Boydell & Brewer, 2004, pp. 139-153.
30 Ruyton (Shropshire), court of 3 June 1344, Shropshire Archives 6000 /7401, m.6r.
31 C. Briggs: Credit and village society, pp. 57-62.
32 Ibidem, pp. 60-61.
33 Ibidem, p. 60; a sum of 20 s. was equivalent to almost four quarters of wheat, based on David Farmer’s average grain price for the period 1330/1-1346/7, or in other words, sufficient higher quality grain to feed four people for a year, David L. Farmer: «Prices and wages», in Herbert E. Hallam (ed.): The Agrarian History of England and Wales, vol. II, 1042-1350, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 787-791.
34 Ph. R. Schofield: «Dealing in crisis».
35 Ibidem, Figure 1 and associated discussion citing data in C. Briggs: Credit and village society, p. 59.
36 Ph. R. Schofield: «Dealing in crisis», Figure 2 and associated discussion citing data in Ph. R. Schofield: «Social economy», p. 54.
37 James Davis: Medieval market morality. Life, law and ethics in the English marketplace, 1200-1500, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 207-211 (quote at p. 208); Select cases concerning the law merchant, volume 1, ed. Charles Gross: Selden Society, 23, 1908, pp. xxiii-xxvii.
38 Robert L. Henry: Contracts in the local courts of medieval England, London, Longmans, 1926, pp. 68-69.
39 Court rolls of Walsham-le-Willows, 1303-1350, ed. Ray Lock, Suffolk Records Society, XLI, 1998, p. 92.
40 Great Barton, court of 17 March 1316, Suffolk Record Office E18/151/1; the case is discussed in more detail in Ph. R. Schofield: «Dealing in crisis».
41 Horsham St Faith, court of 7 Oct. 1311, Norfolk Record Office, NRS 19498.
42 For similar points but in a different context, see Phillipp R. Schofield: «English law and Welsh Marcher courts in the late-thirteenth and early-fourteenth centuries», in Ralph A. Griffiths & Phillipp R. Schofield (ed.): Wales and the Welsh in the Middle Ages, Cardiff, University of Wales Press, 2011, pp. 108-125.
LA HACIENDA MUNICIPAL DE ZARAGOZA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV:
OPERACIONES FINANCIERAS Y RELACIONES CREDITICIAS*
Mario Lafuente Gómez Universidad de Zaragoza
INTRODUCCIÓN1
El concepto de «hacienda municipal» referido a las villas y ciudades medievales constituye una convención historiográfica que sirve para nombrar al conjunto de estructuras y actividades económicas situadas en la órbita de las autoridades locales. En las poblaciones de la Corona de Aragón este tipo de funciones fueron alineándose durante el siglo XIII en torno a cargos específicos, denominados clavaris, clavers, síndics o, como en el caso de la mayoría de las grandes villas y ciudades aragonesas, mayordomos. La primera reglamentación del cargo de mayordomo correspondiente a la ciudad de Zaragoza se inserta en las ordenanzas ratificadas por Jaime II el 23 de mayo de 1311, en las que se regula el sistema de elección de los magistrados locales, sin incluir detalles sobre sus competencias. Según esta normativa, los mayordomos debían ser nombrados al mismo tiempo que lo eran los jurados, el procurador de la ciudad, los almutazafes, el portero y el encargado de los muros, con la particularidad de que su origen debía situarse necesariamente en una de las nueve parroquias mayores de la ciudad, quedando al margen, por lo tanto, los vecinos procedentes de las otras seis parroquias urbanas, identificadas como menores.2
103
Muy posteriormente, el 15 de agosto de 1391, Juan I aplicó algunas modificaciones sobre la reglamentación anterior, sin alterar sustancialmente su contenido en lo relativo al sistema de elección de las magistraturas, aunque introduciendo una pormenorizada descripción sobre las funciones concretas de cada una de ellas.3 En estos estatutos, el mayordomo se define como el responsable de recibir los ingresos del concejo, así como de efectuar los pagos de todas las cargas que afectasen a la ciudad, previa autorización de los jurados. Su salario se fijaba en 1.000 s. j. anuales, cantidad idéntica a la de cada uno de los jurados de la ciudad, y, antes de tomar posesión de su cargo –acto que se producía cada 15 de agosto–estaba obligado a depositar una fianza de 40.000 s. j.4 Esta reglamentación incluyó además una novedad significativa, al imponer un procedimiento de auditoría sobre la contabilidad tanto del mayordomo como de cualquier otro oficial urbano con responsabilidades económicas. Al frente de dicho procedimiento se situaban dos contadores, nombrados específicamente para ello y renovados anualmente.5
Asimismo, la responsabilidad de poner por escrito la contabilidad del cargo de mayordomía recaía, según las ordenanzas emitidas por Juan I, en un notario escogido por el propio mayordomo. En términos económicos, el contrato del notario se traducía en un salario anual de 300 s. j. y un máximo de 12 dineros por cada uno de los albaranes que expidiera, independientemente de las cuantías consignadas.6 Sin embargo, a pesar de que la ciudad de Zaragoza conserva una buena serie de documentación notarial, cuyos protocolos más antiguos datan de la década de 1320, los primeros registros sistemáticos de la contabilidad dirigida por el mayordomo de la ciudad que se han podido localizar son relativamente tardíos, ya que corresponden a finales de la década de 1360 y comienzos de la siguiente. Se trata, concretamente, de tres cuadernos de albaranes de la mayordomía, todos ellos redactados por el notario Gil de Borau. El primero de ellos corresponde al ejercicio 1368-1369, cuando ejerció el cargo Domingo de Flores, y es un cuaderno de 64 folios (rectos y vueltos), encuadernado en pergamino y cosido, posteriormente, en el registro de las actas de dicho notario de 1369.7 El segundo da cuenta de la mayordomía de Miguel de Azara, en 1372-1373, consta de 60 folios (rectos y vueltos) y está incluido en el registro notarial de 1373.8 El tercero y último desglosa el ejercicio de Juan Jiménez de Sinués, que data de 1373-1374, se organiza en 38 folios (recto y vuelto) y está añadido en el registro de 1374.9
El seguimiento por escrito de la gestión desarrollada por los mayordomos, a juzgar por el contenido de los tres cuadernos que acabamos de citar, incluía el registro de todas aquellas partidas de ingresos y gastos ordinarios del concejo, así como algunas de las consideradas extraordinarias, normalmente justificadas por demandas de la monarquía o, sencillamente, por actuaciones estrictamente municipales. Es importante tener en cuenta, no obstante, que la gestión del mayordomo no centralizaba, necesariamente, la totalidad de la actividad económica del municipio, por lo que es muy probable que existieran conceptos cuyo seguimiento se llevase a cabo mediante instrumentos paralelos. Este fue el caso, por ejemplo, de algunos de los servicios otorgados a Pedro IV durante la guerra con Castilla, cuya administración exigió el nombramiento de comisiones específicas emanadas bien de las Cortes o bien del concejo o los capítulos parroquiales, y cuya actividad conocemos gracias a la conservación de albaranes de cobro, más o menos dispersos entre los protocolos notariales. La cuantía y finalidad de este tipo de operaciones extraordinarias justificaron, sin duda, la organización de un entramado administrativo particular, pero, junto con ellas, otras actividades económicas pudieron discurrir también por cauces diferentes al de la mayordomía de la ciudad.
Los tres ejemplares indicados son los únicos cuadernos de albaranes del siglo XIV hallados, hasta la fecha, entre los fondos notariales zaragozanos, aunque es probable que un registro sistemático de los protocolos del último cuarto de la centuria pueda aportar algún volumen más. La misma valoración puede hacerse extensiva al siglo XV, para el que se conocen tres ejemplares, datados en 1456, 1472 y 1477.10 De otro lado, la documentación municipal conservada incluye libros de actos del concejo solo a partir de 1440 y de forma discontinua,11 si bien la información contenida en estos registros puede ampliarse, a partir de 1444, gracias a la conservación de varias relaciones de bienes inmuebles pertenecientes al concejo.12
En perspectiva comparada, la hacienda municipal zaragozana presenta evidentes paralelismos en los otros dos grandes centros urbanos de la Corona de Aragón –Barcelona y Valencia–, particularmente en lo referente al marco institucional y su evolución durante la Baja Edad Media.13 En estas dos ciudades, la gestión de la actividad económica del municipio se organizó a partir de la figura del clavario, cuyas funciones equivalen a las desempeñadas por el mayordomo en Zaragoza. Las primeras referencias al cargo, de hecho, son prácticamente contemporáneas en las tres ciudades, ya que, mientras la mayordomía de Zaragoza está documentada a partir de 1311, como hemos señalado, los clavarios de Barcelona y Valencia constan al menos desde la década de 1340.14 A falta de un estudio comparado entre las tres haciendas municipales, todo apunta a que su sincronía se ajustó todavía más a partir de 1391, con la introducción de los ya citados auditores (contadores u oidores de cuentas) y, sobre todo, a partir de 1414, cuando Fernando I implantó en Zaragoza la figura del racional, un cargo de nombramiento exclusivamente real preexistente tanto en Barcelona como en Valencia.15 La evidente proximidad en el ámbito institucional queda patente, a su vez, al comparar los registros documentales de las tres haciendas municipales, aunque, en términos cuantitativos, los fondos barceloneses y valencianos conservados superen claramente a los zaragozanos.16
En las páginas que siguen analizaremos la evolución de la hacienda municipal de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XIV, tratando de explicar, en el medio plazo, algunos de los cambios más significativos que se produjeron en su estructura. Para ello, delimitaremos en primer lugar aquellos movimientos económicos que pueden ser considerados como ordinarios (ingresos y gastos) y, a continuación, presentaremos las operaciones extraordinarias más importantes y su incidencia sobre la política fiscal y financiera del concejo. En este sentido, trataremos de acotar, especialmente, la relación de causalidad existente entre la consolidación de la deuda pública y la adopción del impuesto indirecto en el ámbito municipal.
LOS EJES DE LA HACIENDA MUNICIPAL
La estructura de la hacienda municipal zaragozana, en la segunda mitad del siglo XIV, estaba cimentada sobre la rentabilidad obtenida del arrendamiento de las propiedades del concejo, cuyos derechos de explotación o, en su caso, de gestión, habían sido traspasados a la ciudad por la monarquía, ya desde las décadas inmediatamente posteriores a la conquista, en el siglo XII. Estas propiedades englobaban un heterogéneo conjunto de rentas, organizadas a partir de tres grandes conceptos: los ingresos vinculados al señorío del Puente Mayor de la ciudad, aquellos procedentes del dominio señorial ejercido por el concejo sobre la villa de Zuera y sus aldeas (Leciñena y San Mateo) y, por último, un conjunto disperso y no muy bien conocido de fincas rústicas y urbanas.17
Ingresos ordinarios
El señorío vinculado al Puente Mayor
El primero de los tres pilares de la hacienda municipal equivalía a un conjunto relativamente amplio de rentas y derechos señoriales destinados por la monarquía al mantenimiento del Puente Mayor, cuya gestión había quedado, también por decisión real, en poder del concejo de la ciudad desde, al menos, finales del siglo XII. La principal apoyatura jurídica de los derechos del Puente se encontraba en la configuración progresiva de un dominio señorial, que incluía una larga serie de exacciones procedentes de un puñado de aldeas y lugares diseminados por el entorno de la propia ciudad de Zaragoza. Estas exacciones incluían fincas de labor y espacios forestales, cuya explotación se encontraba asociada a regímenes tributarios antiguos (treudos) y era asumida por familias campesinas y concejos, en función de las características concretas de cada recurso.18 Habitualmente, para agilizar el ingreso de estos derechos, el concejo solía arrendar su cobro a gestores particulares.
El proceso de formación del dominio del Puente tuvo que comenzar poco después de la conquista de la ciudad, aunque la primera referencia concreta se documenta ya a finales del siglo XII. Como resultado de este proceso, la ciudad pasó a ejercer su dominio, en primer lugar, sobre un puñado de poblaciones situadas a orillas del Ebro, aguas abajo de la ciudad. Se trata de las aldeas de Pina de Ebro, Alforque, Colera y Cinco Olivas.19 Los principios en los que se basaba el dominio de la ciudad sobre estos lugares son difíciles de determinar, si bien, desde el punto de vista estrictamente económico, se concretaban en la percepción regular de una serie de rentas cuya recaudación era arrendada anualmente por el consistorio. El monto global de todos estos conceptos ha podido ser documentado para el ejercicio 1373-1374, cuando el ciudadano García Sánchez de Épila arrendó los ingresos derivados de las cuatro aldeas por la modesta suma de 125 s. j.20 Sin embargo, una década después, en la anualidad 1383-1384, las rentas de la aldea de Colera fueron arrendadas separadamente por 1.200 s. j.21
Mucho más significativas eran las rentas percibidas en los lugares adscritos al dominio del Puente a partir de finales del siglo XIII, concretamente las poblaciones de Longares y La Puebla de Alfindén. En orden cronológico, la primera en ser incorporada fue Longares, que, tras haber constituido un feudo en poder del obispo de Zaragoza, desde 1127, y del pabostre de la Seo de la ciudad, desde 1154, en algún momento entre 1279 y 1292 pasó a formar parte del dominio del Puente.22 El dispositivo de rentas y derechos en que se tradujo esta nueva relación está incluido en el acuerdo alcanzado en noviembre de 1305, mediante el cual, el consejo de Longares se comprometía a tributar, en tanto que vasallo del Puente, un treudo del 10 % (aproximadamente) sobre la producción y del 18 % sobre el valor de los bienes muebles, con excepción de las parejas de bueyes de trabajo, los ajuares domésticos y el cereal destinado directamente al consumo personal. Asimismo, se explicitan también, como propios del Puente, otros derechos típicamente señoriales que compelían igualmente a los vecinos del lugar, concretamente las rentas de explotación del horno y un palomar, la propiedad de algunos bienes inmuebles rústicos y urbanos, la imposición del servicio de hueste y cabalgada (permutada en términos económicos) y el ejercicio de la justicia civil y criminal, con la potestad de exigir penas pecuniarias.23 El señorío de La Puebla de Alfindén, en cambio, fue comprado por el concejo a Ferrán Pérez de Pina, por la cantidad de 13.000 s. j., en 1315.24
Desde su entrada en el dominio del Puente y hasta, al menos, finales de la Edad Media, el precio del arrendamiento de ambos señoríos no dejó de ser revisado por los jurados de la ciudad. Su rentabilidad puede ser definida, en líneas generales, a partir de finales de la década de 1360, cuando la suma de ambas partidas se movía en torno a los 3.000 s. j. anuales. Así, el único ejercicio para el que se han podido documentar las cantidades en que se fijaron ambos arrendamientos, entre 1350 y 1400, es el correspondiente a 1373-1374, cuando cada uno de ellos se cerró en 1.500 s. j. Los arrendatarios en aquel momento fueron los ciudadanos Domingo Palomar y Juan Aldeguer, que pujaron respectivamente por los treudos de La Puebla de Alfindén y Longares.25 A partir de entonces, el arrendamiento de los derechos percibidos en Longares alcanzó los 3.000 s. j. en 1394, mientras que los obtenidos en La Puebla llegaron hasta los 2.200, ya en 1440.26

