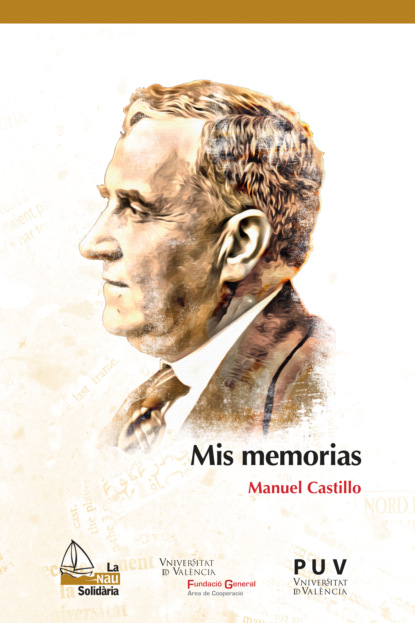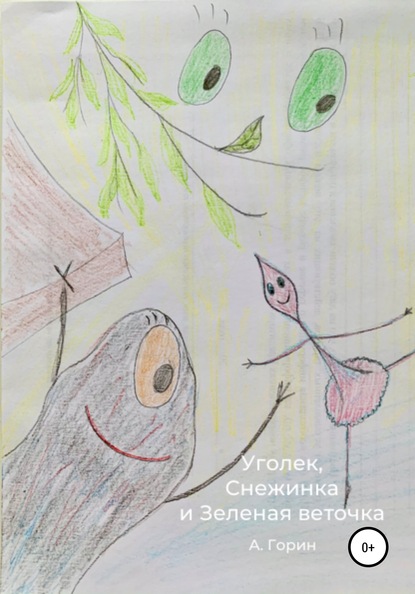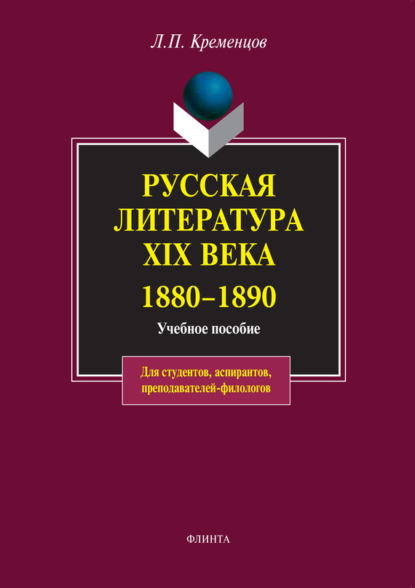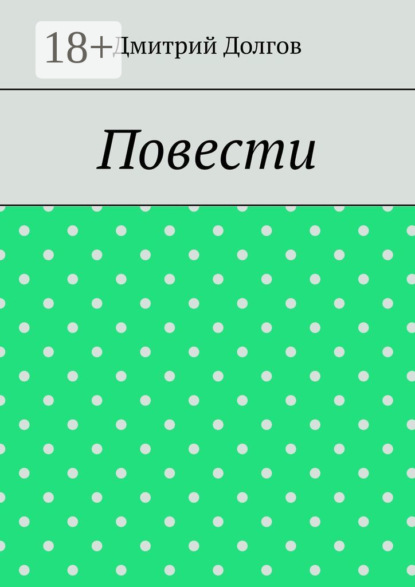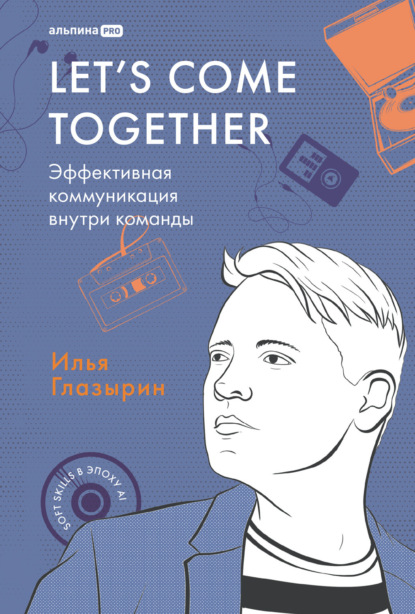Retos de la educación ante la Agenda 2030
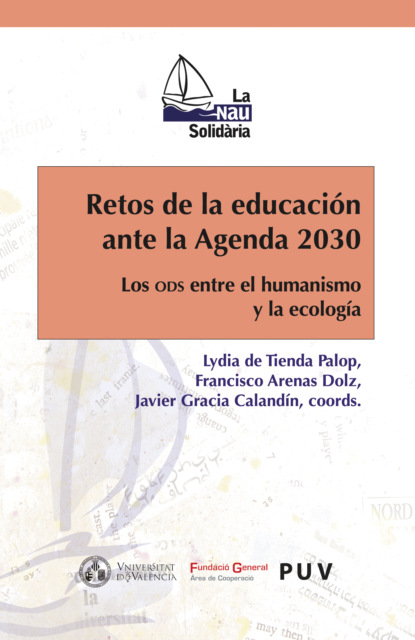
- -
- 100%
- +
Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 (70/1) «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».
RIECHMAN, J. (2000). Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia, Madrid, Los libros de la Catarata.
RAWLS, J. (1993): Teoría de la justicia, Madrid, Fondo de Cultura Económica.
RAWLS, J. (1996): El liberalismo político, Barcelona, Crítica.
SEN, A. (1977): «Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory», Philosophy and Public Affairs, 6/4, pp. 317-344.
SEN, A. (1980): «Plural Utility», Proceedings of the Aristotelian Society, 81.
SEN, A. (1984): «The Living Standard», Oxford Economic Papers, 36, pp. 74-90.
SEN, A. y B. Williams, B (1990): Utilitarianism And Beyond, Cambridge, Cambridge University Press.
SEN, A. (1999): Development as freedom, Oxford, Oxford University Press.
STEWART, F. (1985): Planning to meet Basic Needs, Londres, MacMillan.
STREETEN, P. (1978), «Basic Needs: Some Issues», World Development, 6/3, pp. 411-421.
DE TIENDA, L. (2010): «La noción plural de Sujeto de Justicia. Un nuevo reto para la filosofía», Daimon. Revista Internacional de Filosofía, 3, suplemento, pp. 171-190.
* Lydia de Tienda es profesora de Filosofía Moral en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigadora del programa del Ministerio de Economía y Competitividad «Juan de la Cierva-Incorporación», dentro del Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia. Ha sido investigadora posdoctoral JSPS en la Universidad de Hokkaido. Es licenciada en Derecho y en Filosofía y se doctoró en Filosofía por la Universidad de Valencia tras la obtención de una beca FPU.
1 Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 (70/1) «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».
2 Especialista en Políticas de Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
2 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS Y LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Vicente BELLVER CAPELLA Universitat de València*
En diciembre de 2018 celebramos el LXX aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). En este trabajo sostengo que la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), a la que Naciones Unidas dedicó el decenio 2005-2014 y que se ha convertido en uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030, guarda una estrecha relación con aquella Declaración. En concreto, defiendo que la EDS puede ser concebida más adecuadamente si se hace desde los presupuestos antropológicos y en el marco de los derechos humanos proclamados en la DUDH.
1. ¿Desarrollo sostenible en la Declaración Universal de Derechos Humanos?
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) deposita una gran confianza en la educación como agente de transformación de las personas y las sociedades. Esto resulta evidente en el art. 26, que trata sobre el derecho a la educación. Pero también se manifiesta en dos menciones con una notable carga simbólica. La primera aparece en el propio preámbulo, donde la Declaración se presenta como el «ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse», y que los individuos y las instituciones deben promover «mediante la enseñanza y la educación». La segunda mención la encontramos en el mandato que la Asamblea de Naciones Unidas dirigió a los Estados en el momento de aprobar la Declaración para que su texto «fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios». Por todo lo dicho, no parece exagerado pensar que los autores de la Declaración, para lograr la implantación de los derechos humanos en todo el mundo, confiaban más en la educación que en los propios instrumentos normativos y jurisdiccionales para garantizarlos.
Pero si la educación puede conseguir que las personas y los pueblos vivan conforme a los derechos humanos es porque su núcleo esencial, su meta última, son precisamente los derechos humanos. Educar no consiste simplemente en instruir y, desde luego, está en las antípodas de cualquier forma de manipulación. Educar es procurar las capacidades que permiten a todo ser humano tener una vida plena. La educación enseña a leer y a contar, a pensar críticamente y a analizar con rigor un campo de la realidad, proporciona conocimientos y capacidad para gestionar información. Pero eso no es más que una porción de la empresa educativa. La parte principal consiste en comprender el sentido de la existencia y en aprender a relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo. El conocimiento y compromiso personal con los derechos humanos proporciona, en una medida no completa pero sí imprescindible, las claves de ese aprendizaje. Por eso, la educación es imposible si no tiene como contenido esencial los derechos humanos; si no se desarrolla conforme a los derechos humanos; si no se dirige a comprometerse con el respeto y promoción de los derechos humanos; y si no se tiene lugar en un marco social y político que reconozca dichos derechos.
La educación es la mejor garantía de los derechos humanos porque los derechos humanos están en el propio núcleo de la educación. Si estamos de acuerdo con ello, si aceptamos que educación y derechos humanos son indisociables, se comprenderá de inmediato que la irrupción de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) en los últimos 25 años no es una moda o un invento de quienes elaboran las políticas educativas, sino una exigencia ineludible de lo que acabo de señalar. Me explicaré.
El desarrollo tecnológico ha traído consigo bienestar a infinidad de personas en todo el mundo. Pero lo ha hecho porque previamente se forjó y se hizo dominante en la humanidad un paradigma epistemológico cientificista que transforma nuestra visión de la realidad y nuestras relaciones con la naturaleza (Arnau, 2017). A su vez, y como resultado inevitable de haber asumido ese paradigma epistemológico, el ser humano ha actuado sobre la naturaleza en tal modo que ha logrado convertirla en un ámbito inerte o abiertamente hostil (Sábato, 1973).
En el momento en que el ser humano empieza a sentir que los progresos materiales alcanzados no compensan los daños ambientales que tiene que sufrir a cambio y que amenazan su futuro, irrumpe con fuerza en la agenda política internacional la necesidad de proteger el ambiente para las generaciones presentes y venideras. El año 1972, cuando Naciones Unidas celebra la primera Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente, puede considerarse la fecha oficial de inicio de ese movimiento, que no ha hecho más que crecer, y que persigue que la acción humana por medio de la tecnología no se vuelva contra el propio ser humano y el ambiente en que desarrolla su vida (Bellver, 1994).
Cuando se aprueba la DUDH, esa preocupación por el impacto de la acción humana sobre el ambiente apenas estaba extendida y, en consecuencia, no se incluyó ninguna referencia explícita a esta cuestión. Ahora bien, eso no quiere decir que no se pueda hacer una lectura de la Declaración desde la sostenibilidad. Más aún, voy a defender la especial idoneidad de interpretarla desde esa clave.
En el preámbulo se dice que la aspiración más elevada del ser humano es «el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias».1 En la medida en que los seres humanos queden liberados del miedo (a perder sus vidas, personalidad jurídica, nacionalidad o propiedades, a sufrir tortura, a ser detenidos arbitrariamente, etc.) y de la necesidad (de alimentarse, vestirse, educarse, disponer de un hogar, recibir cuidados de salud cuando los precise, trabajar, etc.) estarán en condiciones de ejercer su libertad para desarrollar vidas plenas. Esa plenitud es consecuencia de orientar la propia vida conforme a las propias convicciones más profundas. Y esas convicciones se alcanzan y perfeccionan al preguntarnos por el sentido último de la vida y al relacionarnos y dialogar con los demás seres humanos. De ahí que, liberados de las cadenas del miedo y la necesidad, Roosevelt mencionara expresamente los derechos a la libertad de creencias y de palabra como medios privilegiados de alcanzar una vida en plenitud. Los derechos nos garantizan lo justo (liberándonos del miedo y la necesidad) para que así cada ser humano pueda perseguir lo bueno: la «libertad de» está al servicio de la «libertad para» (Contreras, 2014).
Vivir en unas condiciones ambientales deficientes multiplica las amenazas de miseria para el ser humano. Pero, además, dispara las desigualdades entre los pudientes y los pobres, potenciando una forma de miedo que es particularmente letal para el ser humano: el miedo a la indiferencia de los otros. La cultura del descarte, que es fruto de esa indiferencia, genera vidas humanas desperdiciadas. Estas nuevas víctimas no lo son por sufrir una violencia física directa, sino por su completa falta de reconocimiento, que les lleva a la exclusión social y, en los casos más graves, a quedar expuestas a una muerte evitable (por hambre, falta de asistencia sanitaria, condiciones de vida insalubres, etc.).
Como he dicho, la DUDH no contiene referencia alguna al medio ambiente o al desarrollo sostenible. Pero en su art. 28 dice: «Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos». No parece exagerado entender que ese orden social e internacional que posibilita la efectividad de los derechos abarca unas relaciones con la naturaleza que garanticen las posibilidades de desarrollo tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Ese desarrollo, que ahora identificamos con el término desarrollo sostenible, sería más adecuado calificarlo como humano y entenderlo desde los presupuestos antropológicos contenidos en la DUDH. Por tanto, lo que vengo a sostener es que la noción de desarrollo sostenible no es extraña a la DUDH; solo que la incorpora de forma implícita y la interpreta desde unas bases antropológicas particularmente idóneas. Trataré de mostrarlo a través de sus propios textos.
El preámbulo de la Declaración comienza diciendo: «Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». Interesa reparar en que los autores decidieron hablar de «todos los miembros de la familia humana» y no de la humanidad, la especie humana, o todas las personas. A mi entender, con la elección de ese término se subrayan tres aspectos esenciales: que el vínculo que une a los seres humanos no resulta de un contrato, sino de una relación previa constitutiva; que los seres humanos no son una especie animal como las demás, sino que se distinguen cualitativamente de ellas, entre otras cosas, por la existencia del vínculo familiar; y que la dignidad y los derechos corresponden por igual a todos los seres humanos y no solo a los que puedan ejercitar determinadas capacidades propias de los seres humanos (como el pensamiento o la libertad).
En coherencia con el término «familia humana», el art. 1 de la Declaración afirma: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Llama la atención que una declaración de derechos comience sancionando un deber para todos los seres humanos. Y que ese deber sea tan exigente: porque no habla de evitar el daño al otro, o de respetar sus derechos, sino de comportarse como hermanos los unos con los otros.
La DUDH ya no vuelve a hablar de derechos hasta prácticamente el final, cuando en su penúltimo artículo dice: «1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad» (art. 29). Los deberes hacia la comunidad no se nos presentan como una especie de peaje que la persona tendría que pagar para desarrollar libremente su vida. El planteamiento es mucho más rico. Se entiende que la comunidad es el marco en el que la persona puede desarrollar su vida en plenitud. Por tanto, no basta con que el ser humano quede libre de la necesidad y del miedo para llegar a tener una vida plena. Necesita, al mismo tiempo, de la comunidad para llevarla a cabo. Pero, y aquí está quizá lo más interesante, esa comunidad no es solo una realidad preexistente que le acoge y le provee del contexto en el que él podrá florecer como persona. Esa comunidad es una realidad dinámica que solo existe con el concurso de los seres humanos que la integran. Por ello, si cada uno de nosotros no cumple con sus deberes con ella, la comunidad se resquebraja y el propio desarrollo del ser humano queda amenazado (Ballesteros, 1995).
Conviene reparar en que el derecho al medio ambiente puede ser visto, a su vez, como un deber hacia la comunidad. El ambiente no es un objeto sobre el que el individuo, o la humanidad presente, tenga un poder absoluto. Como señala el conocido proverbio de la cultura kikuyu: «Rigita thi wega; ndwaheiruio ni aciari; ni ngombo uhetwo ni ciana ciaku» («Trata bien la tierra. No te fue dada por tus padres. Te fue prestada por tus hijos»). En consecuencia, la protección del ambiente y el objetivo del desarrollo sostenible deben verse como exigencias directas de lo dispuesto en los artículos 1, 28 y 29 de la DUDH.
2. Del desarrollo de la personalidad al desarrollo sostenible
La DUDH emplea en tres ocasiones la expresión «desarrollo de la personalidad», concretamente en los arts. 22, 26 y 29. En la primera de ellas se dice que toda persona tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, «la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de la personalidad» (art. 22). Este artículo inicia una sección de la Declaración, que comprende hasta el 28, en la que se proclaman los derechos económicos, sociales y culturales.
El art. 26, que recoge el derecho a la educación, contiene la segunda mención al desarrollo de la personalidad. En su apartado 2 señala: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales». Es significativo que la expresión «desarrollo de la personalidad» venga precedida del adjetivo «pleno», mientras que en el art. 22 se hablaba de «libre». Por último, el art. 29.1 proclama: «Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad». No es casual que, en este artículo, se empleen los dos adjetivos previamente utilizados para referirse al desarrollo de la personalidad: libre y pleno «desarrollo de la personalidad».
A mi parecer, la DUDH se sostiene sobre tres presupuestos antropológicos. El primero es que todo ser humano tiene dignidad y, por tanto, debe ser tratado como un fin en sí mismo. El segundo consiste en que cada ser humano es un proyecto de vida plena llamado a realizarse, no una realidad acabada. El tercero defiende que la vida de cada ser humano no es meramente individual: «Unus homo, nullus homo». La comunidad en la que ha nacido y se ha criado tiene un papel constitutivo sobre cada persona.
Partiendo de estos presupuestos, sugiero una interpretación integrada de las tres referencias a la expresión «desarrollo de la personalidad» y a los adjetivos que la acompañan. Primero, la DUDH atribuye tanto al Estado como a la comunidad internacional la responsabilidad de procurar el mínimo de condiciones que, liberando al ser humano de la necesidad, le permitan desarrollar libremente su personalidad. Segundo, según la dudh, la educación pone al ser humano en condiciones de descubrir la verdad y perseguir el bien, y así desarrollar su personalidad en plenitud. Tercero, cuando el ser humano cumple con sus deberes hacia la comunidad, contribuye tanto al libre como al pleno desarrollo de su propia personalidad porque sin la comunidad el ser humano ni puede liberarse de la necesidad, ni puede recibir la educación que provee de sentido a su existencia.
Si esta interpretación parece plausible, la DUDH habrá recogido la sugerencia de Gandhi cuando fue consultado durante el proceso de su elaboración. En una breve carta dirigida al entonces director general de la Unesco, Julian Huxley, recordaba la enseñanza de su madre según la cual para poder exigir derechos primero había que cumplir con los deberes.2 Aunque la Declaración apenas hable de deberes (solo los arts. 1 y 29) y desde luego no condicione el reconocimiento de derechos al cumplimiento de los deberes, sí formula dos deberes de gran amplitud y exigencia –el deber de comportarnos fraternalmente los unos con los otros, y los deberes hacia la comunidad– y los presenta como condición para el libre y pleno desarrollo de la personalidad. Podríamos concluir que el desarrollo de la personalidad, según la DUDH, está condicionado a que las personas reciban educación, promuevan los derechos humanos, y cumplan con los deberes hacia la comunidad. Entre estos destaca el cuidado de la naturaleza para que las oportunidades de las futuras generaciones no se vean amenazadas por las acciones de las presentes. El desarrollo de la personalidad de cada ser humano presente y futuro sería posible solo sobre la base del desarrollo sostenible o, por emplear un término más preciso, de un desarrollo humano (Valera y Marcos, 2014).
3. Los fines de la educación en la DUDH y otros instrumentos normativos internacionales
Según la DUDH, la educación tiene como fines el desarrollo de la persona y la promoción del respeto de los derechos humanos. Este planteamiento se ha mantenido y desarrollado en los instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos humanos aprobados hasta hoy, entre los que destacan tres: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención de Derechos del Niño (1989) y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).
El art. 13 del Pacto de 1966 señala: «1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales». El Pacto no se separa de lo dispuesto en la DUDH acerca de los objetivos de la educación, subrayando la vinculación entre educación y desarrollo de la personalidad.3 Únicamente añade una referencia al sentido de la dignidad del educando que, como se ve a continuación, ha sido incorporada en los textos normativos posteriores, si bien no tiene más función que reforzar y hacer más explícitas exigencias ya presentes en la dudh.4
La Convención de Derechos del Niño (1989) supuso un paso adelante en la medida en que realizó una sustancial determinación de los fines de la educación. El art. 29.1 de la Convención dice:
Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural (art. 29.1).5
Entiendo que todos estos apartados están implícitamente contenidos en la DUDH cuando habla de la educación dirigida al pleno desarrollo de la personalidad y al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos (art. 26) y cuando en el art. 29 se mencionan los deberes hacia la comunidad. Pero su formulación explícita sirve para despejar una duda respecto de la Convención de Derechos del Niño y para poner de manifiesto algo que estaba velado en la DUDH.
La aprobación de la Convención fue objeto de muchas críticas: que potenciaba la autonomía del niño en desmedro de su protección; que relativizaba la importancia y la autoridad de los padres en la vida de los niños; que subrayaba los derechos del niño sin incidir en los deberes; que los derechos proclamados constituían una imposición de la cultura occidental para muchas otras culturas ajenas a la concepción occidental de los derechos humanos, etc. Pues bien, como señaló la propia Comisión de Derechos del Niño,
Muchas de las críticas que se han hecho a la Convención encuentran una respuesta específica en esta disposición (el art. 29). Así, por ejemplo, en este artículo se subraya la importancia del respeto a los padres, de la necesidad de entender los derechos dentro de un marco ético, moral, espiritual, cultural y social más amplio, y de que la mayor parte de los derechos del niño, lejos de haber sido impuestos desde fuera, son parte intrínseca de los valores de las comunidades locales (n. 7).
Por tanto, el empoderamiento que la educación procura a los niños no lo es «contra» los padres o las comunidades en las que se desarrollan, sino precisamente gracias a los padres y las comunidades.
También en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) se proclama el derecho a la educación y se especifican los fines que debe perseguir:
los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre (art. 24.1).
En coherencia con los textos ya mencionados, se insiste aquí en que la educación tiene como fin el pleno desarrollo de la personalidad. Concretamente, se subraya la importancia y el valor de la «diversidad humana», una vez que se ha superado la visión médica de la discapacidad y se reconoce que la carencia de determinadas capacidades no puede hacernos ignorar la presencia de otras que resultan tan valiosas como aquellas. De ahí que resulte imprescindible adaptar las condiciones de la vida a todo tipo de capacidades y no solo a las que poseen algunos. También se subraya el valor de la «creatividad de las personas con discapacidad» frente a la visión, ya desacreditada pero todavía extendida, de las personas con discapacidad como sujetos de compasión que poco pueden aportar a la sociedad (Martínez-Pujalte, 2016). La Convención constituye una aportación extraordinaria para combatir la cultura del descarte, en la que personas y naturaleza son reducidas a su utilidad inmediata.
En los convenios sobre derechos de los niños y de las personas con discapacidad se reafirma la relación entre educación y desarrollo de la personalidad y se destacan tres exigencias apuntadas en la DUDH: la importancia de la comunidad para todo ser humano; el carácter inclusivo de toda empresa educativa; y la irreductibilidad del ser humano a su valor de cambio (Ballesteros, 2012). Todas ellas conducen hacia el desarrollo sostenible, sobre todo en su dimensión social. Será a partir de la Conferencia de Río de 1992 cuando se haga igualmente visible la dimensión ambiental.