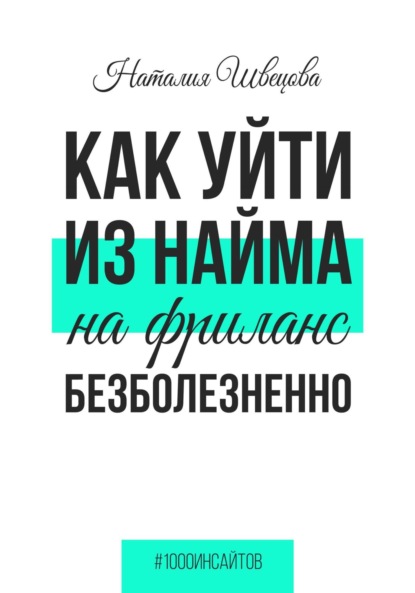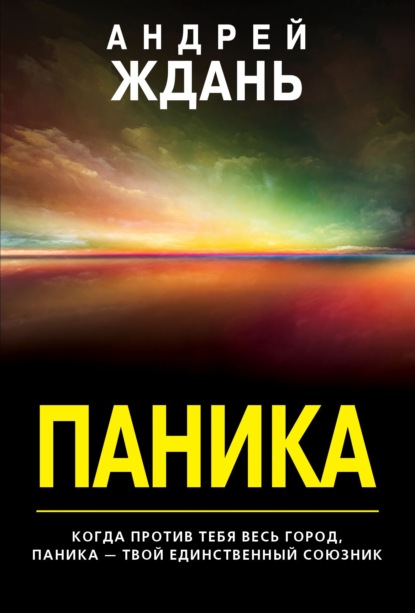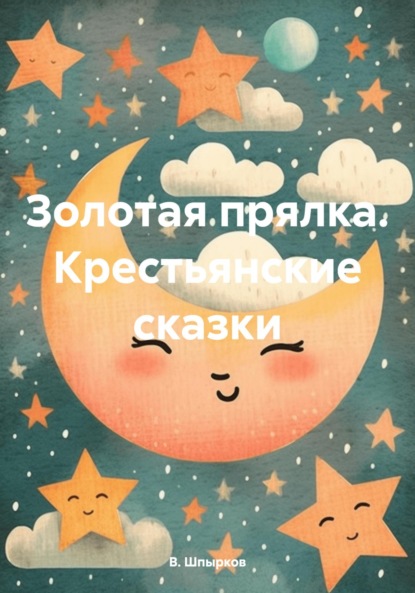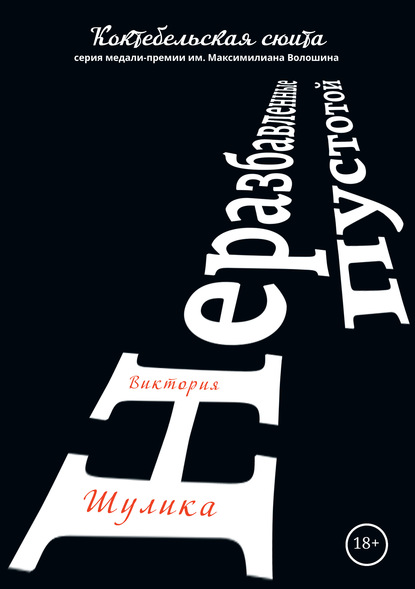Las elites en Italia y en España (1850-1922)
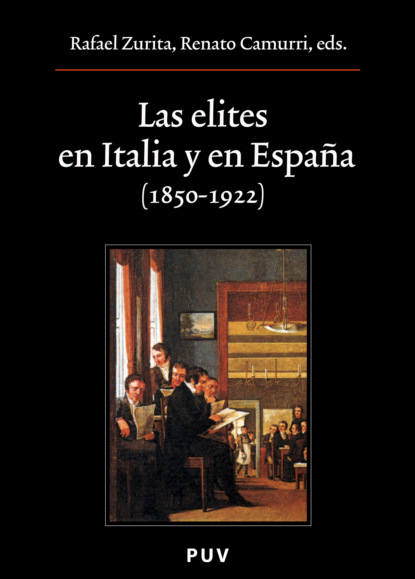
- -
- 100%
- +
En cuarto lugar, en la historiografía preocupada por las elites, tienen un peso enorme las obras de alcance local, provincial o regional, más abundantes que las de nivel nacional o estatal. Éste es un rasgo que en España afecta a casi todas las especialidades historiográficas y que se ha dejado sentir también en el campo que aquí interesa, lo que no se contradice, aunque parezca lo contrario, con el énfasis señalado sobre las elites parlamentarias –es decir, presentes en el parlamento nacional–, ya que la norma es que cada cual haya estudiado a los diputados de su provincia o de su región, sin buscar generalizaciones que afecten a todo el país. Son éstos unos usos que se corresponden con las fuentes habituales de financiación de las investigaciones y de las publicaciones, puesto que las instituciones autonómicas o locales y las universidades han invertido desde los años ochenta una gran cantidad de recursos en reconstruir el pasado de sus propias comunidades, una invención de la tradición en la que muchos historiadores han participado de manera entusiasta. Pero también se vinculan a la voluntad, expresada por algunos especialistas, de desentrañar las múltiples relaciones entre las instancias políticas y la estructura económica y social a través de las elites, algo que puede hacerse bastante bien en contextos reducidos y abarcables. En vez de hacer del individuo el eje de una cuestión, como en los enfoques biográficos, se elige un territorio para estudiarla a fondo, de manera que, si bien pueden encontrarse fácilmente localismos sin horizonte, también es frecuente hallar monografías en las que se plantean, a nivel local, problemas de relevancia general.25
Para terminar con este repaso impresionista, puede añadirse que los estudios sobre las elites se han centrado ante todo en la época de la Restauración (1875-1923), mucho más que en etapas anteriores o posteriores. Respecto a los períodos previos, cabe señalar avances en la caracterización de la burguesía y de las elites liberales que han hecho aterrizar el debate acerca de la revolución burguesa en una superficie mucho más firme. No han desaparecido las discrepancias, pero abundan ya las voces partidarias de dejarla en revolución liberal, o incluso de cuestionar su naturaleza revolucionaria. Baste recordar, como muestra, los hallazgos sobre el contraste entre las ideas y el comportamiento privado de los notables madrileños, o sobre los políticos y comerciantes valencianos de mediados del XIX e incluso los revolucionarios de 1868, que no constituían una burguesía rupturista e inmersa en la lucha de clases, sino más bien un conjunto de elites profesionales no muy lejanas de quienes las habían precedido bajo el reinado de Isabel II.26 En lo referente a momentos posteriores, menudean los estudios sobre las elites en el primer franquismo (1939-1945), situado fuera de este recorrido cronológico, pues como ya se ha indicado, el grueso de las investigaciones se ha fijado en los tiempos de la monarquía restaurada.
Y hay buenas razones para ello. Porque ese largo período de relativa paz constitucional se ha considerado, desde las propuestas iniciales de Jover y Tuñón, como un tramo decisivo dentro del recorrido histórico español, en el que cuajó la singular fusión de elites que había acarreado el triunfo del liberalismo, y en el que se produjo después el surgimiento de nuevas elites profesionales que disputaron a las viejas la hegemonía en el panorama nacional, coincidiendo con la irrupción de la política de masas. Además, en los años de entre siglos, nacieron las teorías más extendidas sobre el carácter y el papel de las elites políticas en la España liberal, citadas al comienzo de este ensayo: las que, elaboradas y difundidas por los intelectuales llamados regeneracionistas, se resumían en la famosa fórmula de Costa: oligarquía y caciquismo. Según ellas, los dirigentes políticos españoles constituían una minoría parasitaria que se servía de los caciques locales para monopolizar el poder y mantener al pueblo en la ignorancia y la miseria.27 Ya desde entonces, la historia de las elites de la Restauración se ha contado como la historia de la consolidación de una oligarquía y de la defensa de sus intereses particulares frente a los grupos subordinados que se rebelaron contra su dominio. Dicho en palabras de Ortega, los gobernantes formaban una España oficial alejada de los problemas y las esperanzas de la España vital.28 Así pues, los historiadores, siguiendo la estela de aquellos intelectuales, han vinculado a las elites liberales, en especial a las de la Restauración, con la política clientelar y corrupta que dio en llamarse caciquismo. De hecho, la mayoría de los trabajos acerca de las elites políticas y sociales se integran en análisis más amplios del comportamiento político de los españoles, de su carácter más o menos tradicional o moderno, de la política de notables en entornos rurales y su progresivo desplazamiento a las ciudades, y, en general, de los diversos componentes que conforman el proteico fenómeno del clientelismo político.
PODER POLÍTICO Y PODER ECONÓMICO
En este contexto se ha desenvuelto el debate historiográfico más relevante de cuantos afectan a las elites de la España liberal: el que se ha ocupado de las procelosas relaciones entre poder económico y poder político en la Restauración. La polémica ha girado en torno a dos posturas enfrentadas que recuerdan, en líneas generales y salvando las evidentes distancias, a los dos paradigmas enfrentados desde los años cincuenta en la sociología norteamericana de las elites: el elitista o monista, que comparte las impresiones de Wright Mills acerca de una elite del poder cerrada y oligárquica, y que en el caso español se ha mezclado con planteamientos marxistas; y el pluralista, defendido por quienes conciben el poder como un complejo conjunto de funciones, repartido en distintas estructuras y niveles y en manos de elites diversas y grupos de presión que compiten y negocian entre sí sometidos a cambios constantes.29 De manera inevitable, el debate se ha desdoblado en consideraciones sobre la independencia o autonomía de lo político respecto a las fuerzas económicas.
En España, el enfoque elitista fue recogido, como se ha dicho, por los autores que aceptaron la herencia del regeneracionismo y otorgaron a la oligarquía una dimensión socioeconómica. A su juicio, en aquella oligarquía se habían fundido distintos grupos dominantes, como los terratenientes andaluces y castellanos, y los industriales y financieros catalanes y vascos, que ejercían su influencia a través de los partidos gubernamentales. Vicens ya citó estas alianzas, pero fue una vez más Tuñón de Lara el que marcó la pauta interpretativa de mayor alcance, en la que se valió no sólo de Mills sino también de maestros marxistas como Antonio Gramsci o Nicos Poulantzas, para decantar un concepto clave: el de bloque oligárquico de poder, que encarnaba un pacto social entre facciones de las clases dominantes, capaces de aunar poder económico y poder político. La vida pública se ponía al servicio de esos intereses de clase, entre los que predominaban los de los propietarios latifundistas, y de valores aristocráticos llegados del Antiguo Régimen, cuya persistencia parecía abrumadora.30 Los estudios pioneros sobre las elites de la Restauración quisieron probar estas tesis tuñonianas y se dedicaron, por ejemplo, a comparar listas de ministros con listas de consejos de administración de grandes empresas. La mera coincidencia del mismo personaje en ambos consejos probaba la colusión de intereses.
Por otro lado, desde los años setenta surgió una escuela liberal que ponía en duda estos supuestos y predicaba la independencia de los políticos respecto a los poderes económicos. Sus orígenes hay que buscarlos en el magisterio del hispanista Raymond Carr, autor de una historia política de España llena de sugerencias e inspirador de numerosos estudios empíricos sobre elites militares, económicas y políticas.31 El autor que fustigó con más éxito el concepto de bloque de poder fue un discípulo de Carr, José Varela Ortega, quien pensaba que la política clientelar, sustentada sobre maquinarias caciquiles que explotaban a la administración pública para repartir favores entre sus miembros, permitía a los notables de la Restauración vivir a salvo de las presiones de las grandes organizaciones económicas y gobernar sin someterse a ellas.32 Algo similar a lo que sostuvo más tarde Linz al asegurar que en España la política tenía precedencia sobre los intereses.33
Tras una década de descripciones poco concluyentes, en los años noventa la historiografía dio un salto muy importante basado en estudios regionales o provinciales del comportamiento político en los que las elites representaban un papel protagonista. Puede hablarse desde entonces de una nueva historia política, que aúna sobre todo tres cualidades fundamentales. Primero, subraya la centralidad de la política como un mirador adecuado para observar, interrelacionar y dar sentido a múltiples dimensiones de la realidad social, económica y cultural. Segundo, utiliza un lenguaje común que se apropia de conceptos procedentes de la sociología, de la ciencia política y, en menor medida, de la antropología, en particular de la literatura académica sobre el clientelismo político, empleada de forma un tanto ecléctica.34 Y tercero, muestra también un cierto afán comparativo, más o menos explícito, que contrasta la vida política española con la de otros países y la aproxima, por ejemplo, a la de Italia o Portugal, donde podían encontrarse fenómenos comparables a los españoles. Más que una excepción, España constituye una variante dentro de la Europa meridional.35El panorama más acabado de esta visión puede encontrarse en el libro El poder de la influencia, resultado de un ambicioso proyecto dirigido por Varela Ortega y publicado en el 2001, en el cual se dilucidan las mismas materias región por región para llegar a unas conclusiones globales sobre el ejercicio del poder político en la Restauración.36
Esta nueva historia política ha hallado uno de sus objetos preferentes de investigación en las elites, sobre todo en los parlamentarios y notables que ejercían de mediadores entre los entornos locales y el poder central. Aunque, como ya se ha señalado, se estudia quiénes eran sin desvincularlo de qué hacían y cómo lo hacían, es decir, las elites se ven estrechamente ligadas al comportamiento clientelar.37 Se han establecido así sus perfiles socioprofesionales, distintos en las diversas regiones, que, como en toda la Europa anterior a la profesionalización de la política, se correspondían con personajes que disfrutaban de una posición económica independiente. Entre ellos había propietarios agrarios, y destacaban no sólo los rentistas sino también los dedicados a cultivos comerciales con contactos funcionales en la administración; profesionales, especialmente abogados que ascendieron gracias a su dominio de la burocracia, y también hombres de negocios, presentes sobre todo en las zonas industriales, como Cataluña y el País Vasco. Se trataba de gentes muy vinculadas a sus respectivos entornos económicos locales, a los sectores más dinámicos de cada región, desde la agricultura comercial hasta el ferrocarril o la minería. A veces controlaban múltiples ramas de la economía regional, pero lo normal es que abundaran los medianos empresarios que, junto a propietarios y profesionales, configuraban –según Carasa– una alta mesocracia en permanente evolución, en la cual, con el tiempo, retrocedieron los propietarios y avanzaron los profesionales y hombres de negocios.38 La nobleza de viejo cuño ocupaba un puesto marginal entre las elites, de modo que resulta difícil mantener que revelaran la persistencia del Antiguo Régimen. Además, se ha comprobado el peso de las relaciones de parentesco en la perpetuación de algunos grupos, como ha destacado María Antonia Peña.39
Ahora bien, a pesar de los múltiples vínculos y solapamientos hallados no puede hablarse de una identificación plena entre elites políticas y elites económicas –es decir, de un bloque de poder– en la España de la Restauración, sino que sería más adecuado aludir a la dispersión y fragmentación de unas elites bastante heterogéneas. Y tampoco queda probada la subordinación de la política a los intereses económicos. Más bien habría que asumir una relación compleja, cambiante y de doble sentido entre poder Cabrera y Fernando del Rey han denominado su instrumentación recíproca. De este modo la nueva historia política confluye con la historia empresarial, que ha llegado por su lado a conclusiones similares y ha construido, a partir de enseñanzas como las de Linz, modelos muy precisos y matizados, no exentos de carga polémica.40 Incluso cuando las elites económicas y políticas coincidían, éstas utilizaban, en palabras de María Sierra, diferentes argumentos de poder, no necesariamente confluyentes, según el momento.41 Es decir, los nuevos historiadores de la política, aunque defienden la autonomía de lo político, se hallan a medio camino entre las dos posiciones encontradas hasta ahora sobre este tema: la que separaba por completo las actitudes políticas de las presiones económicas y la que hacía depender las primeras de las últimas.
Al margen de esta nueva historia política, ha habido intentos de mostrar las numerosas connivencias entre buscadores de negocios ilícitos o monopolistas y políticos complacientes, lo cual debería abrir camino a averiguaciones concretas sobre formas de corrupción.42 Pero la respuesta a la corriente principal reseñada ha procedido ante todo de otra tendencia interpretativa, que podría denominarse historia social agraria, asentada en supuestos distintos, como la preferencia por la pequeña comunidad rural como ámbito de análisis, la consideración del poder político como un mero instrumento en manos de las oligarquías locales para perpetuar su hegemonía social –es decir, para lo que se llama reproducirse socialmente– y la identificación de estas oligarquías con los propietarios de los medios de producción, especialmente de la tierra.43 Algo que coincide con un renovado interés por las elites agrarias, que vuelven a situarse en el centro de la escena. De hecho, la historia agraria o rural puede ya considerarse como una disciplina cuasi independiente, y muchos de los historiadores que se dedican a su estudio, que a menudo proceden de la historia económica, han actualizado las viejas tesis marxistas sobre el bloque oligárquico de poder, pero circunscribiéndolas ahora al ámbito local y desprendiéndolas de la obsesión por la excepcionalidad española.
Los esfuerzos de estos historiadores han dado fruto en dos campos de estudio estrechamente relacionados entre sí: el poder local y las elites agrarias. El análisis de los ayuntamientos ha mostrado las características socioeconómicas y profesionales de sus miembros, concejales y alcaldes, que ratifican la perpetuación en los cargos de los mayores contribuyentes de cada localidad, cuya riqueza provenía de la tierra. Dicho de otro modo, estos trabajos han mostrado cómo el acceso al poder local en la España liberal estaba determinado por condicionamientos de clase. Las oligarquías agrarias utilizaban los resortes municipales para controlar elementos cruciales en la vida de las comunidades rurales, como la mayor parte de los impuestos, el reclutamiento para el servicio militar, el reparto del agua para el regadío, la gestión de los bienes comunales –privatizados por esas oligarquías– y el aparato judicial, que les permitía contener y reprimir las protestas de las clases subordinadas. Más aún, los poderes locales servían para regular las transformaciones económicas en el campo, manteniéndolas bajo el control de los poderosos. Por otra parte, las prácticas clientelares entre propietarios y campesinos permitían una gran extensión del fraude electoral, lo cual facilitaba a su vez la continuidad de los terratenientes en los puestos de mando.44 Sin embargo, algunos historiadores han introducido matices en esta imagen monolítica al señalar que el sistema no permaneció inmóvil, que en muchos lugares las instituciones locales vivieron conflictos políticos agudos entre facciones rivales y que la existencia de mecanismos legales de representación abrió la posibilidad de que vecinos no pertenecientes a las elites agrarias se hicieran con el poder local, lo que ocurrió con frecuencia conforme progresó la politización del campo. Además, los dirigentes locales, más allá del cuidado de sus propias fortunas, buscaron legitimarse a través de la representación de los intereses generales de sus comunidades.45
Por otro lado, recientemente han proliferado los estudios sobre elites agrarias, tanto sobre pequeñas elites locales como sobre grandes familias propietarias. En ellos, la política ocupa un lugar secundario, ya que la atención se centra en la gestión económica de los patrimonios agrarios y en las estrategias familiares –matrimonios, herencias– que emplearon para conservar y ampliar dichos patrimonios. El protagonismo político de estas elites se concibe como una consecuencia casi automática de su relevante posición social. No obstante, hay algunos aspectos de estos estudios que afectan de lleno a la conceptualización del sistema político, ya que la endogamia de las oligarquías se trasladaba a las instituciones públicas y su influencia a nivel local se reforzaba gracias a sus contactos políticos a nivel estatal. Se han señalado asimismo diferencias entre las elites agrarias en cuanto a su adscripción ideológica o partidista: así, los nobles terratenientes solían adherirse a los sectores más conservadores y los medianos propietarios, a los progresistas. Del mismo modo, el análisis de las elites agrarias ha detectado continuidades y discontinuidades entre el Antiguo Régimen y la época liberal, subrayando la renovación de las elites que provocaron los procesos de desamortización y desvinculación de bienes eclesiásticos, municipales y nobiliarios a mediados del siglo XIX.46 Las reformas agrarias trajeron consigo en varias regiones españolas la emergencia de nuevas elites procedentes de grupos subordinados con anterioridad a la aristocracia –aunque en algunos casos lograran emparentar con ella– que hallaron su apogeo en la Restauración. En general, la historia social agraria rechaza el supuesto fracaso de la revolución liberal-burguesa en España y subraya –contra lo que hacían sus antecedentes marxistas– el completo dominio a lo largo el siglo XIX y comienzos del XX de los valores y las instituciones característicos de la sociedad capitalista, aunque fuera agraria, no industrial, sobre los restos feudales del Antiguo Régimen.
A pesar de sus evidentes diferencias, ambas interpretaciones comparten algunas características comunes: subrayan las estrechas relaciones entre poder político y poder económico, aunque poniendo el acento en uno o en otro a la hora de señalar precedencias. Remarcan asimismo las múltiples v inculaciones económicas, profesionales, familiares y de clientela de los políticos de la España liberal con sus respectivos entornos locales y electorales, cuyos intereses representaban en el parlamento. Y valoran especialmente la importancia de las elites periféricas respecto al poder central. Los miembros de estas elites hacían de intermediarios entre sus respectivas comunidades y el gobierno, como sus equivalentes de otros países europeos. Con ello se pone en cuestión la clásica división que establecieron los intelectuales entre España oficial y España vital. Las elites no vivían al margen sino en contacto permanente con las preocupaciones del país, o por lo menos de la población más activa en la vida política.
* * *
Así pues, puede afirmarse que las elites de la España liberal, sobre todo de la época de la Restauración, han ocupado un lugar central en la historiografía española de las últimas cuatro décadas y han originado hallazgos y debates más que notables. El futuro de este campo de estudio depende del remedio que se ponga a sus deficiencias, de la profundización en algunos terrenos ya explorados y de la entrada en él de nuevos enfoques. Para ello convendría incrementar los contactos de los historiadores con otros especialistas en ciencias sociales e inducir un diálogo crítico con las teorías sociológicas recientes acerca de las elites, más allá del conocimiento de los clásicos; asimismo, habría que analizar grupos sociales hasta ahora desatendidos.
Las controversias sobre los lazos entre poderes económicos y políticos seguirán, previsiblemente, llenando páginas, más y más atinadas cuanto más avance la exploración de períodos relativamente olvidados y aumente el aporte de fuentes primarias y obras de referencia. A este respecto, está en marcha la elaboración de un gran Diccionario biográfico de los parlamentarios españoles, que sin duda marcará un hito en el examen de las elites políticas. Pero, hoy por hoy, las perspectivas más prometedoras proceden de una posible historia cultural de las elites que, en íntimo contacto con la historia social, la antropología cultural y la historia cultural de la política, se adentre en el mundo de lo simbólico y calibre su peso en el ejercicio del poder, describa los rituales y lenguajes asociados al mismo, los ámbitos de sociabilidad frecuentados por las elites, los espacios domésticos y públicos en que se movían y, en general, sus modos de vida y sus costumbres. En definitiva, la manera en que las elites se percibían a sí mismas y se veían reconocidas como tales.
Como ponen de manifiesto las contribuciones a este volumen, la historiografía española se ha liberado ya de generalizaciones sin base empírica y de complejos excepcionalistas, pero aún queda mucho por hacer.
* En este texto se recogen y ordenan algunas reflexiones surgidas con motivo del coloquio «Le elites in Italia e in Spagna (1850-1922)», sin ánimo alguno de realizar un recorrido historiográfico exhaustivo.
1 Joaquín Costa: «Memoria de la sección» (1901), en Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España. Urgencia y modo de cambiarla, vol. I, Madrid, Revista de Trabajo, 1975, pp. 1-98. José Ortega y Gasset: «España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos históricos» (1922), en Obras Completas, tomo III (1917/1925), Madrid, Taurus/Fundación José Ortega y Gasset, 2005, pp. 421-512.
2 José María Jover: «Conciencia burguesa y conciencia obrera en la España contemporánea» (1952), en Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX, Madrid, Turner, 1976, pp. 45-82 (cita en p. 68).
3 Jesús Pabón: Cambó, 1876-1918, Barcelona, Alpha, 1952.
4 Jaume Vicens Vives y Montserrat Llorens: Industrials i polítics del segle XIX, Barcelona, Teide, 1958.
5 Manuel Tuñón de Lara: Historia y realidad del poder (el poder y las elites en el primer tercio de la España del siglo XX), Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1967 (citas en pp. 15 y 26). Charles Wright Mills: La élite del poder, México, Fondo de Cultura Económica, 1957 (1.ª ed. 1956).
6 Miguel Á. Cabrera: «Developments in Contemporary Spanish Historiography: From Social History to the New Cultural History», The Journal of Modern History 77, 2005, pp. 988-1023. Manuel Pérez Ledesma: «Protagonismo de la burguesía, debilidad de los burgueses», Ayer 36, 1999, pp. 65-94.
7 Santos Juliá: «Anomalía, dolor y fracaso de España», Claves de Razón Práctica 66, 1996, pp. 10-21, y «La Historia Social y la historiografía española», en Antonio Morales Moya y Mariano Esteban de Vega (eds.): La historia contemporánea en España, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp. 183-196. «El Sonderweg», en David Blackbourn y Geoff Eley: The Peculiarities of German History, Nueva York, Oxford University Press, 1984, y Paul Corner: «The Road to Fascism: an Italian Sonderweg?», Contemporary Euro-pean History 11, 2, 2002, pp. 273-295.
8 Una aproximación temprana, en Guillermo Gortázar: «Investigar las elites: nuevas perspectivas», Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H.ª Contemporánea 3, 1990, pp. 15-24.
9 Diccionario de la lengua española, Madrid, Real Academia Española, 1984, 1992 y 2001. El Libro de estilo de ABC, Barcelona, Ariel, 1993, recomendaba «elite», «hispanizándola definitivamente; y, por supuesto, sin acento, para evitar la pronunciación esdrújula antietimológica» p. 102; mientras que el Libro de estilo El País, Madrid, El País, 1996, prefería «élite» porque «el uso de los hablantes, aunque erróneo, ha confirmado la acentuación esdrújula» p. 296.
10 Pedro Carasa: «De la Burguesía a las Elites, entre la ambigüedad y la renovación conceptual», Ayer 42, 2001, pp. 213-237.
11 Juan Pro Ruiz: «La formación de la clase política liberal en España (1833-1868)», Historia Contemporánea 23, 2001, pp. 445-481.