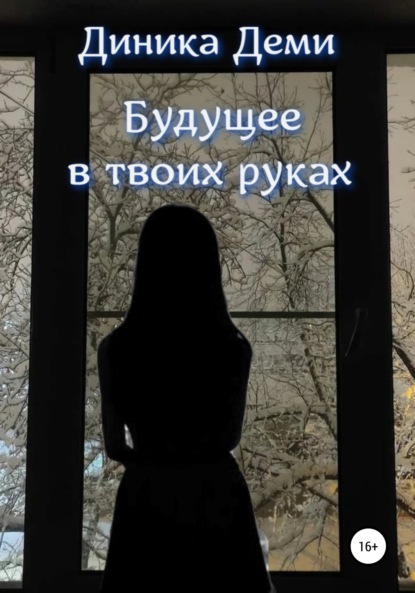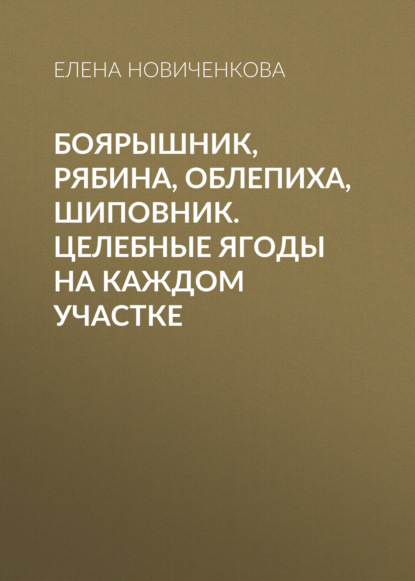Las elites en Italia y en España (1850-1922)
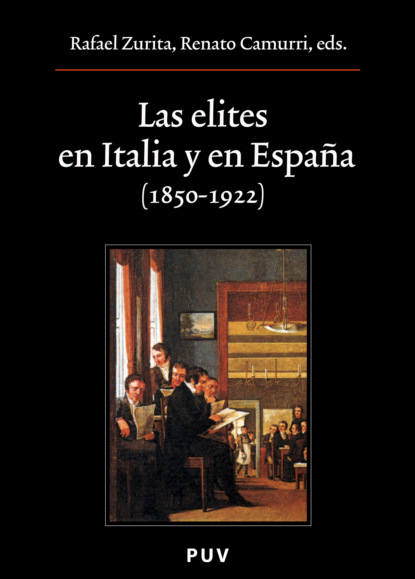
- -
- 100%
- +
12 Los más importantes son los de Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga, Susana Serrano Abad, José Ramón Urquijo Goitia y Mikel Urquijo Goitia: Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876), Vitoria, Parlamento Vasco, 1993, y Pedro Carasa (dir.): Elites castellanas de la Restauración. I. Diccionario biográfico de parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923), Salamanca, Junta de Castilla y León, 1997.
13 Véanse algunos ejemplos. Sobre parlamentarios, José Luis Gómez-Navarro, Javier Moreno Luzón y Fernando del Rey Reguillo: «La elite parlamentaria entre 1914 y 1923», en Mercedes Cabrera (dir.): Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923), Madrid, Taurus, 1998, pp. 103-142, y Francisco Acosta Ramírez: La cámara elitista: el Senado español entre 1902 y 1923, Córdoba, Ediciones de la Posada, 1999, pp. 269-382; «Ministros», en José Manuel Cuenca Toribio y Soledad Miranda García: El poder y sus hombres: ¿por quiénes hemos sido gobernados los españoles?, 1705-1998, Madrid, Actas, 1998.
14 Fernando del Rey Reguillo: «La historia empresarial y la historia política en la España contemporánea», Ayer 50, 2003, pp. 333-353. Véase como muestra Eugenio Torres Villanueva (dir.): Los 100 empresarios españoles del siglo XX, Madrid, LID, 2000, dentro de una nutrida colección de historia empresarial.
15 Entre las excepciones debe citarse a Francisco Villacorta Baños: Profesionales y burócratas. Estado y poder corporativo en la España del siglo XX, 1890-1923, Madrid, Siglo XXI, 1989.
16 Ejemplos de ambos tipos en Juan Carmona: Aristocracia terrateniente y cambio agrario en la España del siglo XIX. La casa de Alcañices (1790-1910), Salamanca, Junta de Castilla y León, 2001, y Martín Rodrigo Alharilla: Los Marqueses de Comillas 1817-1925. Antonio y Claudio López, Madrid, LID, 2001.
17 El primer trabajo importante publicado por Linz sobre las elites españolas fue «Continuidad y discontinuidad en la élite política española: de la Restauración al régimen actual», en Elías Díaz y Raúl Morodo (eds.): Estudios de Ciencia Política y Sociología. Homenaje al profesor Carlos Ollero, Madrid, Carlavilla, 1972, pp. 361-423.
18 Juan J. Linz, Pilar Gangas y Miguel Jerez: «Spanish Diputados: From the 1876 Restoration to Consolidated Democracy», en Heinrich Best y Maurizio Cotta (eds.): Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000: Legislative Recruitment and Careers in Eleven European Countrie, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 371-462, y Juan J. Linz, Miguel Jerez y Susana Corzo: «Ministers and Regimes in Spain: From the First to the Second Restoration, 1874-2002», en Pedro Tavares de Almeida, Antonio Costa Pinto y Nancy Bermeo (eds.): Who Governs Southern Europe? Regime Change and Ministerial Recruitment, 18502000, Londres, Frank Cass, 2003, pp. 41-116.
19 Es el caso de William Genieys: Las elites españolas ante el cambio de régimen político. Lógica de Estado y dinámicas centro-periferias en el siglo XX, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004.
20 Véanse Pablo Díaz Morlán: Los Ybarra. Una dinastía de empresarios, 1801-2001, Madrid, Marcial Pons Historia, 2002, y Gabriel Cardona: Los Milans del Bosch, una familia de armas tomar. Entre la revolución liberal y el franquismo, Barcelona, Edhasa, 2005.
21 Muestras significativas, en Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (coords.): Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX, Madrid, Espasa, 2000; Javier Moreno Luzón (ed.): Progresistas. Biografías de reformistas españoles, 1808-1939, Madrid, Taurus, 2006, y Rafael Serrano García (coord.): Figuras de la Gloriosa. Aproximación biográfica al Sexenio democrático, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2006.
22 Me refiero a José Álvarez Junco: Alejandro Lerroux. El Emperador del Paralelo, Madrid, Síntesis, 2005 (1.ª ed. 1990); Javier Moreno Luzón: Romanones. Caciquismo y política liberal, Madrid, Alianza, 1998, e Isabel Burdiel: Isabel II. No se puede reinar inocentemente, Madrid, Espasa, 2004.
23 Isabel Burdiel: «La dama de blanco. Notas sobre la biografía histórica», en Burdiel y Pérez Ledesma (eds.): Liberales, agitadores y conspiradores, pp. 17-47.
24 Pedro Carasa (ed.): Elites. Prosopografía contemporánea, Valladolid, Universidad de Vallado-lid, 1994.
25 Véase, por ejemplo, el monográfico dedicado a «El poder local en la España contemporánea», Hispania 201, 1999, pp. 7-111.
26 Jesús Cruz: Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española, Madrid, Alianza, 2000; Isabel Burdiel: La política de los notables. Moderados y avanzados durante el régimen del Estatuto Real 81834-36, Valencia, Alfons el Magnànim, 1987; Anaclet Pons y Justo Serna: La ciudad extensa. La burguesía comercial-financiera en la Valencia de mediados del XIX, Valencia, Diputació de València, 1992, y Gregorio de la Fuente Monge: Los revolucionarios de 1868. Elites y poder en la España liberal, Madrid, Marcial Pons Historia, 2000.
27 Costa: «Memoria de la sección», Oligarquía y caciquismo.
28 José Ortega y Gasset: «Vieja y nueva política» (1914), en Obras Completas. Tomo I (1902-1915), Madrid, Taurus/Fundación José Ortega y Gasset, 2004, pp. 707-737.
29 Francesco Regalzi: «L’élite del potere de Charles Wright Mills (1956-2006). Cinquant’anni di interpretazioni», Teoria política 22, 1, 2006, pp. 137-172. William Genieys: «Nouveaux regards sur les elites du politique», Revue Française de Science Politique 56, 2006, pp. 121-147.
30 Ricardo Miralles y José Luis de la Granja: «Poder y elites en la obra de Manuel Tuñón de Lara», Historia Social 20, 1994, pp. 115-133.
31 Raymond Carr: España 1808-1939, Barcelona, Ariel, 1969 (1.ª ed. 1966). Frances Lannon y Paul Preston (eds.): Elites and Power in Twentieth-Century Spain. Essays in Honour of Sir Raymond Carr, Oxford, Clarendon Press, 1990.
32 José Varela Ortega: Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Madrid, Marcial Pons Historia, 2001 (1.ª ed. 1977).
33 Juan J. Linz: «Política e intereses a lo largo de un siglo en España, 1880-1980», en Manuel Pérez Yruela y Salvador Giner (eds.): El corporatismo en España, Barcelona, Ariel, 1988, pp. 67-123.
34 Javier Moreno Luzón: «Teoría del clientelismo y estudio de la política caciquil», Revista de Estudios Políticos 89, 1995, pp. 191-224.
35 Por ejemplo, Rosa Ana Gutiérrez, Rafael Zurita y Renato Camurri (eds.): Elecciones y cultura política en España e Italia (1890-1923), Valencia, Universitat de València, 2003, y Manuel Baiôa (ed.): Elites e Poder. A crise do Sistema Liberal em Portugal e Espanha (1918-1931), Évora, CIDEHUS, 2002. También se ha comparado la España de la Restauración con la Argentina del mismo período: Claudia Elina Herrera: Elites y poder en Argentina y España en la segunda mitad del siglo XIX, Madrid, Universidad Complutense, 2003.
36 José Varela Ortega (dir.): El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Marcial Pons Historia/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.
37 Rafael Zurita Aldeguer: Notables, políticos y clientes. La política conservadora en Alicante. 18751898, Alicante, Generalitat Valenciana/Instituto «Juan Gil-Albert», 1996.
38 Carasa (dir.): Elites castellanas de la Restauración. II. Una aproximación al poder político en Castilla, pp. 7-123.
39 María Antonia Peña Guerrero: Clientelismo político y poderes periféricos durante la Restauración. Huelva 1874-1923, Huelva, Universidad de Huelva, 1998.
40 Mercedes Cabrera y Fernando del Rey Reguillo: El poder de los empresarios. Política e intereses económicos en la España contemporánea (1875-2000), Madrid, Taurus, 2002, y «De la oligarquía y el caciquismo a la política de intereses. Por una relectura de la Restauración», en Manuel Suárez Cortina (ed.): Las máscaras de la libertad. El liberalismo español 1808-1950, Madrid, Marcial Pons Historia / Fundación Práxedes Mateo Sagasta, 2003, pp. 289-325.
41 María Sierra: La política del pacto. El sistema de la Restauración a través del Partido Conservador sevillano (1874-1923), Sevilla, Diputación de Sevilla, 1996.
42 José A. Piqueras Arenas: «Negocios y política en el siglo XIX español», en Javier Paniagua y José A. Piqueras (eds.): Poder económico y poder político, Valencia, UNED, 1998, pp. 11-52.
43 Salvador Cruz Artacho: «Clientes, clientelas y política en la España de la Restauración», Ayer 36, 1999, pp. 105-129.
44 M. González de Molina: «La funcionalidad de los poderes locales en la economía orgánica», Noticiario de Historia Agraria 6, 1993 pp. 9-25. Salvador Cruz Artacho: Caciques y campesinos. Poder político, modernización agraria y conflictividad rural en Granada, 1890-1923, Madrid, Ediciones Libertarias, 1994.
45 Lourenzo Fernández Prieto, Xosé M. Núñez Seixas, Aurora Artiaga Rego y Xesús Balboa (eds.): Poder local, elites e cambio social na Galicia non urbana (1874-1936), Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia/Universidade de Santiago de Compostela, 1997. Isabel Moll y Pere Salas: «Las pequeñas elites agrarias y su participación en la vida política durante la segunda mitad del siglo XIX», Ayer 48, 2002, pp. 159-183.
46 María Dolores Muñoz Dueñas (ed.): «Las elites agrarias en la Península Ibérica», Ayer 48, 2002, pp. 9-221. Jesús Millán García-Varela: El poder de la tierra. La sociedad agraria del Bajo Segura en la época del liberalismo 1830-1890, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1999. Rosa María Almansa Pérez: Familia, tierra y poder en la Córdoba de la Restauración, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2005.
LAS ELITES POLÍTICAS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL EN ITALIA (1861-1901)
Fulvio Cammarano
Universidad de Bolonia
A diferencia de lo sucedido en otras realidades europeas, la construcción de la «nación», realizada sobre la base de un complejo mosaico de sistemas políticos y estadios de desarrollo social, planteó a las clases dirigentes liberales italianas un difícil problema de legitimación. Desde el punto de vista político-institucional, la unificación en absoluto resultó una empresa fácil. Debe recordarse en primer lugar que, tras el proceso político-diplomático que había conducido al nacimiento del Reino de Italia, no existía ningún bloque social unificador, empezando por la aristocracia, débil y ausente, carente de todo vínculo con sus propios orígenes rurales, y por tanto incapaz de presentarse como referente ético-político ante las clases populares.
Desde el punto de vista institucional la situación no parecía menos problemática. Faltaba, partiendo de la cumbre, una Casa real prestigiosa.1 La admiración de la comunidad liberal por el mantenimiento del Estatuto albertino por parte de los Saboya, incluso tras el fracaso de los alzamientos de 1848, se había transformado en desilusión a causa de las dificultades e incertidumbres puestas de manifiesto en los años sucesivos y de su escaso prestigio internacional. La precoz muerte de Cavour había sustraído de la escena a quien, unánimemente, era considerado el único personaje político de nivel europeo capaz de dirigir el intricado proceso de unificación. Las instituciones políticas y administrativas saboyanas que, de la noche a la mañana, se convirtieron en instituciones nacionales no eran vistas como especialmente modernas y liberales por las comunidades y los estados «piemontizados» del centro-norte de Italia, mientras que en los antiguos territorios borbónicos eran consideradas opresoras y violentas. Además, el miedo palpable de los grupos dirigentes hacia el «pueblo en armas», junto a la cada vez más evidente debilidad del ejército del reino, volvía improbable toda referencia idealizada a cualquier tipo de virtud militar. Por último, el Senado, debido a las limitaciones propias de la aristocracia, de la cual frecuentemente provenían sus miembros, tampoco llegó a constituir en ningún momento un centro vital de referencia.
En semejante contexto, la clase política liberal acabó representando, a su pesar, la principal articulación institucional de este difícil proceso de legitimación de la nueva realidad político-estatal. En mi opinión, en Italia, a partir de la unificación, dirigentes y clase política asumieron un papel de suplencia de instituciones poco legitimadas y por tanto, casi inmediatamente, se afirmaron como primaria, aunque débil, fuente de legitimación de las frágiles instituciones nacionales.2
A tal peculiaridad, que favoreció la emergencia de una centralidad institucional de la clase política italiana, debe añadirse otra de carácter político-ideológico, originada por la doble legitimación con la que se desarrolló el proceso de unificación del país. Por un lado, el elemento diplomático-realista construido en torno a la herencia ideal de Cavour; por otro, el «accionista» que se reconocía en las aspiraciones mazzinianas. Una distancia considerable separaba estos dos elementos que, tras 1861, se vieron obligados a convivir debido a la no programada, pero decisiva, contribución garibaldina. Ninguna de las dos partes, en efecto, había conseguido deslegitimar a la otra. No sólo eso. Ambas formaciones se erigían en representantes del mismo segmento del universo del imaginario político: revolucionarios que luchaban por el progreso. Un fenómeno asimismo propiciado por el hecho de que ninguno de ellos podía interpretar el papel de «conservador» sin resultar aplastado por una fuerte corriente de deslegitimación reservada a las fuerzas sospechosas de simpatizar con el clericalismo antiunitario. Para el moderado Romualdo Bonfadini, de hecho,
[t]odos nuestros partidos parlamentarios tienen un origen común –el origen revolucionario–. Aquellos que fantasearon (...) con una Izquierda bandera de progreso y una Derecha bandera de conservadurismo, han aplicado denominaciones de índole extranjera y de cosas ajenas a los hechos italianos, que no supieron ver o no supieron juzgar (...). Ningún historiador que quiera ser imparcial podrá encontrar el martirio patriótico de las altas clases inferior, en toda Italia, al de los democráticos.3
Los excluidos de la legitimación constitucional (católicos y mazzinianos) eran también los portadores de una cultura política y social alternativa a aquella del progresismo de matriz positivista. De este modo, el parlamento del Estado unitario no se convertiría únicamente en la sede de la representación política del país legal, sino también en el símbolo de una «revolución» que, en cierto modo a la vez, se reconocía carente de alternativas al refuerzo de las instituciones monárquicas. La centralidad del parlamento se convirtió en el dique destinado a separar de modo cada vez más claro la visión revolucionaria mazziniana de aquella democrático-parlamentaria. Si en 1862 para Agostino Depretis, prestigioso exponente de la moderada izquierda subalpina, era natural afirmar que «todas las fuerzas del país, tanto las monárquicas como las democráticas, todas tienen como única representación el rey y el parlamento»,4 menos evidente pareció, en 1864, a la Cámara, la afirmación de Francesco Crispi, líder de la izquierda democrática, según la cual «la monarquía es lo que nos une, la república nos dividiría»5 y, en consecuencia, no existían «partidos hostiles en este recinto».6
Una tendencia confirmada por el fracaso sustancial, entre 1863 y 1864, del proyecto de Agostino Bertani y Giovanni Nicotera de provocar la dimisión, en clave de protesta, de todos los diputados de la izquierda. Fue el último gran intento de desplazar el epicentro político del parlamento al país. Incluso los adversarios de la derecha, por otro lado, reconocían
como, poco a poco, las pasiones partidistas van cediendo su lugar al frío raciocinio y (...) como los hombres de la oposición se han convencido de la necesidad de combatir al gobierno, no en las plazas o en las columnas de algún periódico sectario, si no en las aulas del Parlamento.7
La centralidad de la clase política parlamentaria, al imponerse por falta de alternativas, no implicó una legitimación real, la cual hubiese requerido, al menos, una mayor participación crítica del pueblo en los acontecimientos político-institucionales de la época: los más informados de los intelectuales y políticos reconocían que la debilidad del sistema nacía de la ausencia de una opinión pública fuerte y consciente.
No obstante este hecho, hasta los años setenta, el conflicto entre las dos grandes formaciones parlamentarias había producido una evidente contraposición que parecía abocada a institucionalizar, sobre el patrón de un supuesto –más que real– modelo británico,8 la auspiciada división bipartidista del sistema político. Algunos datos relativos a los votos de confianza nominales evidencian la existencia hasta 1876 de una fractura bastante clara y, consecuentemente, una tendencia más bien marcada hacia el «voto de partido».9 Tal división encuentra su inspiración en las divergencias reales que habían separado, a partir de 1861, a las dos grandes formaciones parlamentarias y que se alimentaban de las insalvables diferencias respecto al modo de completar el proceso de unificación nacional. Con Roma ocupada y una vez concluida la epopeya del Risorgimento, semejante división había perdido su aspereza original, reapareciendo, aún así durante algunos años, como dinámica fisiológica de un moderno sistema parlamentario. De este período breve, pero significativo, encontramos una confirmación precisa incluso fuera del parlamento.
Lo revela de manera emblemática la caída, en 1876, del gobierno de Marco Minghetti. Tal «revolución», que debería haber abierto las puertas del poder a una parte de aquel personal político, tan sólo pocos años atrás calificado de peligroso por sus originarias simpatías radicales y republicanas, no activó ninguna alarma real ni provocó un discurso público sobre crisis «destructivas». La Derecha, a través de su órgano de mayor crédito, no sólo renunció a anticipar obscuros escenarios futuros sino que, al contrario, optó por apoyar al ejecutivo formado por sus adversarios:
No querría que en torno al nuevo Ministerio –escribía La Perseveranza– se crease de golpe una atmósfera de implacable hostilidad. No lo querría incluso si esta atmósfera pudiese apagarlo: pues (...) consideraría un grave daño al futuro del país y al prestigio de la política moderada, la vuelta inmediata de nuestros hombres al poder.10
Incluso en la derrota, se alababa un sistema capaz de garantizar una alternancia real: «feliz el país que encuentra, sin dudar, una doble fila de hombres aptos, con distintos métodos, para guiar por el camino de la prosperidad y del prestigio a un joven pueblo!».11
En realidad, para esta clase política no existía el problema del partido. Las etiquetas de derecha e izquierda histórica12 congregaban heterogéneos grupos parlamentarios, a menudo unidos sobre la base de lógicas regionales o de la fuerza de atracción de personalidades políticas individuales. La derecha toscana y la véneta, la izquierda meridional, la «Consortería» emiliana, sólo por enumerar algunos ejemplos, representaban la coherente expresión de un universo liberal que no necesitaba de la organización, y mucho menos del partido, para vitalizar la esfera de una «política» cuyo sentido se agotaba en la extenuante actividad de mediación del debate en el parlamento, en apoyo o no del gobierno.
Siguiendo el guión del pensamiento liberal europeo, además, la cultura política liberal italiana también consideraba extremadamente insidiosa cualquier perspectiva de partido organizado. Uno de los liberales más versátiles y cosmopolitas, el moderado Ruggiero Bonghi, recordaba que «los partidos políticos son esencialmente los partidos que dividen la clase que gobierna». ¿Cómo debería ser esta clase?
La clase política no debería vivir en el aire, quiero decir, debería tener de cualquier modo raíces y ejercitar acciones en el pueblo. Aquel que quiera ocuparse de política, no debe vivir de ello. El hombre político debe ser un señor, que es siempre la mejor profesión, o un profesor, o un abogado, o un médico, o un comerciante,
o un científico, o un hombre de letras, y esta clase política es mejor, cuanto más abastecida se encuentre de cada una de estas posiciones sociales en las proporciones de influencia que aquellas tengan en el país. (...) El mayor peligro que se puede correr está en esto: que de la vida política se alejen con nausea todos los que tienen y saben.13
La composición social del Parlamento en los años de gobierno de la derecha muestra cómo, desde el inicio del reino de Italia, la columna vertebral por excelencia de la clase política parlamentaria estuvo representada por la propiedad terrateniente y por la categoría de los doctores en leyes. Esta última, que representaba algo menos de la mitad del total de los diputados por legislatura, se preparaba para convertirse en la categoría de mediación política por excelencia en la Italia liberal. En vísperas de la reforma electoral de 1882, más del 47% de los diputados poseían un diploma en jurisprudencia, mientras que, en el campo de las profesiones liberales, sólo el 5% eran licenciados en medicina y un porcentaje similar en ingeniería. Estas proporciones permanecieron más o menos inalteradas (pero con un posterior aumento de doctores en leyes) hasta el final del siglo.14
Justo antes de la reforma de 1882, en los 508 distritos en los que se dividía el Reino, se contabilizaron 369.627 votantes (sobre 621.896 electores y una población de casi 29 millones de habitantes). Desde el punto de vista de los votos necesarios para acceder a un escaño, hasta la XIV legislatura, bastaba un promedio de 500 votos, cantidad relativamente modesta que producía el frecuente recurso a una segunda vuelta. Con la ampliación del sufragio, el electorado superó los dos millones, con el consiguiente aumento del número de votos necesarios para obtener el escaño. La media se situaba en torno a los 4.800 pero las cifras reales demostraron que, por ejemplo, en Novara II el primero de los elegidos obtuvo 12.918 votos y en Turín V 12.600, mientras que en Grosseto un candidato accedió a la Cámara con 1.441 votos y en Nápoles II con 1.999.15
En lo que respecta a la carrera parlamentaria, parece significativo el hecho de que, de 1861 a 1880, el 53% de los diputados conservaran su escaño por tres o cuatro legislaturas y el 17% por cinco o seis. Tras la llegada al poder de la izquierda, esta tendencia a la permanencia siguió igualmente patente, pues el 61% de los diputados elegidos en 1876 conservaron su mandato en 1880. La reforma electoral de 1882, tras la introducción del escrutinio de lista y la ampliación del sufragio, provocó una renovación notable de la clase parlamentaria (del orden del 40%), aunque poco después se constató un fenómeno de estabilización, ya que el 48% de aquellos que eran diputados en 1882 estaba aún presentes en la Cámara en 1892. Hasta la reforma electoral de 1882 fueron sin duda los límites del sufragio los que favorecieron el fenómeno de la continuidad en el mandato.16
El contacto directo entre candidato y electores premiaba la óptica de notabilidad de las relaciones políticas, es decir, una perspectiva en la que exclusivamente podían emerger personalidades, difícilmente sustituibles, capaces de utilizar su propia autoridad social en los restringidos ámbitos de distritos uninominales, volviendo superflua la dimensión organizativa y, en gran parte, también, la político-ideológica.
Por otro lado, la realidad de la notabilidad, más allá de las modalidades de selección de los miembros del Parlamento como rito de transposición de la tradicional jerarquía social al campo político, garantizaba a niveles más amplios el funcionamiento de la relación de obligación política, esencial para la legitimación del sistema.17 Un tipo de relación que muchas veces prescindía de las distinciones políticas, geográficas y de la propia tendencia al puro y simple «voto de intercambio». Una percepción similar del «deber» era manifestada incluso por aquellos que no debían «cuidar» distritos, como el véneto Fedele Lampertico, senador y por tanto extraño a las maniobras para conseguir consensos electorales. En este caso representativo de una percepción muy extendida del papel de la clase política, las relaciones de notabilidad, estando desligadas de un resultado utilitarista inmediato, demostraban, con evidencia aún mayor, la complejidad de la relación entre obligación social y legitimidad política.18 La telaraña de relaciones personales a las que la derecha primero y la izquierda después confiaban su predominio electoral estaba de todos modos unida al uso abusivo de las instituciones públicas. Prefectos, magistrados y funcionarios, nombrados y ascendidos sobre la base de méritos políticos, no olvidaron asegurar su apoyo determinante a los candidatos del «partido de gobierno», según las lógicas «amistosas» y de grupo existentes dentro de la fragmentada galaxia de las formaciones políticas.19 La figura clave de tal sistema, incluso tras la reforma de 1882, era por tanto la del «gran elector», en torno a la cual se concentraban las esperanzas de los diputados y la irritación de quienes comenzaban a advertir que la política requería una buena dosis de manipulación.