Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile, 1927-1947
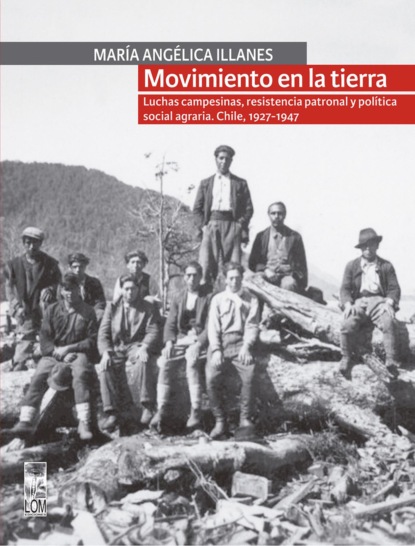
- -
- 100%
- +
Esta forma de usurpación de tierras por la vía de la inquilinización estaba siendo un mecanismo recurrente en la época, según lo que se puede constatar por algunos casos denunciados en la prensa. En este mismo sentido fue lo ocurrido a José Aicón y sus familiares, caso que muestra otras facetas de este mismo fenómeno. José María Aicón vivía en propiedad heredada de sus antepasados en «Maule Esperanza», comuna de Fresia, provincia de Llanquihue, tierras que se extendían desde el río Maule Esperanza hasta el Pacífico, las que trabajaba junto a decenas de familias mapuche. «Sólo un pequeño río separaba la propiedad de Aicón de la de un latifundista, Juan Schwerter, actual propietario de 45.000 hectáreas de terreno, sin título alguno». Un día Schwerter ofreció y transó con Aicón talaje para los animales de éste, a cambio de la ordeña de sus vacas, pacto verbal que el alemán transformó en un contrato escrito que hizo firmar al analfabeto Aicón con el estampado de su huella. Pero el documento escrito por Schwerter no era sino un acto fraudulento, en el cual se estipulaba que Aicón era sólo un inquilino de Schwerter, quien era el «propietario de todas las tierras de Maule Esperanza». Con este documento Schwerter se habría presentado ante el Tribunal del Trabajo de Puerto Montt, «solicitando la fuerza pública para arrojar a Aicón y a los demás indígenas de ‘sus propiedades’; tribunal que falló a favor de Schwerter, arrojando a la desesperación y al hambre a decenas de familias indígenas»183.
Como se sabe, desde tiempos de la colonia, el sistema de inquilinaje había consistido en un pacto entre un sin-tierra y un hacendado que se ha hecho de ella por las diversas vías de la conquista-y-coloniaje. Este pacto consistía en una suerte de contrato de «ocupación», por parte del sin-tierra, de una porción de la tierra del hacendado; ocupación con la cual el propietario obtenía, a menudo, el beneficio de un arrendamiento de dicha porción (en productos generalmente y, más tarde, en trabajo) y, principalmente, le servía como resguardo de los límites de su propiedad, tomando el inquilino la función de «marca de propiedad», especialmente por su ubicación en los lejanos lindes de la misma. De este modo, el inquilinaje se usó históricamente para afianzar y asegurar la consolidación de la propiedad latifundista de la tierra. Mario Góngora consigna que en la época colonial, adoptan, asimismo, este nombre de «inquilinos» indígenas que, habiendo perdido sus tierras en el proceso de la conquista-colonia, logran permanecer habitando dichas tierras sin tener derecho legal a ellas. Al inquilinizarse, estos indígenas firmaban la pérdida de su tierra184.
El recurso al contrato de inquilinaje por parte de Augusto Grob, Juan Schwerter y otros propietarios de la época en estudio tiene este doble objetivo, de constituirse en una marca de ocupación, la que también sirve de «vía de apropiación legal» de las tierras de los campesinos y mapuche y, en consecuencia, como vía de su despojo de la propiedad de su tierra y su consiguiente seudo proletarización.
El problema de la usurpación violenta de tierras por parte de los mayores propietarios respecto de los colonos chilenos u ocupantes campesinos y mapuche era desde la república, como se sabe, pan cotidiano en la Araucanía y Sur Austral, donde «convivía» malamente la gran propiedad privada por un lado y, por otra parte, la propiedad mapuche y la propiedad fiscal ocupada con campesinos colonos legitimados por la ley, aunque no titulados. Esta situación había hecho de la cuestión de la propiedad de la tierra un conflicto permanente, una lucha civil ampliada, prolongación de la Conquista, consistente en la presión expansiva ejercida por los grandes propietarios tanto sobre los terrenos fiscales ocupados por campesinos libres, como sobre los terrenos de comunidades y familias mapuche.
Si el problema de la usurpación de tierras como vía para la constitución de la propiedad privada en Chile no era algo nuevo, ¿cuál es la especificidad, novedad o discontinuidad histórica que reconocemos en el caso de Mantilhue y de otros casos semejantes? Para intentar una respuesta, habría que formular una serie de preguntas: ¿Cuáles son los principales actores involucrados en este caso y qué representan? ¿Cuál es la relación que se establece en este momento histórico entre el Estado y los campesinos y el pueblo mapuche en Mantilhue? ¿Cuál es la relación entre la clase política y dichos campesinos y mapuche? ¿Qué rol juega la ideología como herramienta de usurpación? ¿Cuál es el mecanismo factual y «legal» para el intento de usurpación? ¿Cuál es la relación entre el gran-propietario usurpador y el Estado, a nivel local y nacional? ¿Cuáles son las motivaciones de la usurpación dadas a nivel de la lógica económico-social?
Uno de los elementos de discontinuidad que se revelan en el caso Mantilhue y en otros casos de este tiempo como Ranquil, es la presencia operante de la Ley de Colonización de 1927 (que trataremos más adelante), la que sin duda constituye un hecho muy importante, quizás un hito en la historia de la intervención del Estado en la constitución de la propiedad privada en la tierra chilena. Como veremos, a través de dicha ley el Estado incorpora el criterio de la simple «ocupación» por un tiempo determinado como criterio de «propiedad», criterio que buscaba reconocer al ocupante-cultivador chileno de tierras fiscales –figura que correspondía a una gran parte de las familias campesinas del sur-austral de Chile–, así como a proteger a las comunidades mapuche. No obstante, los grandes propietarios históricamente han sabido usar múltiples vías para eludir las leyes que tratan de imponer un límite a su deseo de posesión: a través del recurso del «falso-inquilinaje», pretendían algunos señores poner la ley a su favor, en connivencia con la violencia, el terror y la complicidad de las autoridades locales.
Otro de los factores de discontinuidad que salen a la luz en el caso Mantilhue y que se repetirá en múltiples casos de la época, es el hecho de su denuncia pública, la que no sólo devela los hechos ocurridos en los medios de prensa, sino que adopta la forma de una «denuncia política» que toma el carácter de un «asunto de Estado» al estar involucrados en esta denuncia parlamentarios de la República que la enuncian en el seno del aparato político nacional, el Parlamento. Tanto la prensa de izquierda como también la «bancada parlamentaria de izquierda» asumen, en los años de 1936, clara y tajantemente la tarea de denunciar los atropellos que estaban sufriendo los pequeños campesinos y mapuche por parte de la violenta fuerza expansiva de los grandes propietarios, que se consideraban dueños no solo de lo propio, sino también de las amplias tierras fiscales existentes en el territorio sur desde tiempos de la colonia y de los «tratados» del Estado español con los indígenas, tierras que, como decíamos, habían sido ocupadas por pequeños campesinos o colonos sin tierras y reconocidos (aunque no titulados) por la Ley de Colonización del gobierno del general Ibáñez (1927), las que ahora estaban siendo reclamadas y apropiadas violentamente por los terratenientes del sur, apoyados por las autoridades judiciales y policiales locales.
En este mismo sentido, el caso Mantilhue también revela el hecho nuevo de la búsqueda de protección, por parte de campesinos y mapuches víctimas de la usurpación, en miembros de la clase política parlamentaria que conforman lo que en la época se llamó el «block de izquierda», los que responden con evidente compromiso a dicha demanda de protección, en calidad de sus representantes ante el Estado. Esto muestra la presencia de una relación de mediación política parlamentaria y partidaria entre las víctimas y el Estado, pasando a tomar la forma de un «hecho político» que configura a los propios aparatos partidarios como aparatos de defensa social y que, a través de su acción protectora y de denuncia, impacta y afecta a la sociedad en su conjunto. «En el Congreso Regional de seccionales (del Partido Socialista) de Valdivia y Osorno se discutió el problema de la tierra y se acordó denunciar los lanzamientos y despojos de tierras que se hacen con los campesinos e indígenas de esa provincia e iniciar una campaña pública señalando los casos más concretos como son los de Huiño-Huiño, Tringlo, Mantilhue y Pichi-Ropulli en donde, desconociendo los derechos de los ocupantes, se les tiene a todos ellos ante el peligro inminente de los inicuos lanzamientos»185. Ese Congreso Regional del PS acordó fundar una Oficina de Defensa del Campesinado y los Indígenas, que estaría atendida por un abogado designado por el comité central de ese partido.
Nosotros, los hombres de Izquierda, hemos luchado con grandes esfuerzos por la constitución definitiva de la propiedad del pequeño colono, de los indios. En más de una ocasión hemos denunciado casos de indios y de pequeños ocupantes que, como estropajos humanos, han sido lanzados al camino público (…) por grandes señores que tienen enormes extensiones de suelos fiscales que ni siquiera conocen. Actualmente pesa una amenaza sobre más de 200 colonos ocupantes de terrenos fiscales en la comuna de Llonquén, del departamento de Valdivia, en los fundos Llonquén, Tranguil, Malihue, Ranquintuleufo, Chanlil, Coñaripe y Pueura. Hace más de 10 años que estos ocupantes poseen materialmente el terreno (…) la que ha de ser otorgada por el Gobierno a quien la ocupa y la cultiva y no a los grandes detentadores, que ni siquiera conocen esas extensiones de tierras. No obstante las activas gestiones realizadas por los ocupantes, no han podido obtener el reconocimiento de sus títulos, pesando sobre ellos la amenaza de un lanzamiento. (…) en Llonquén se efectuó el lanzamiento del indígena José Neihual, hecho ocurrido el 9 de febrero y ejecutado por los carabineros de Panguipulli por orden del Intendente de Valdivia186.
En el seno y a través de esta mediación política, los derechos amenazados del campesino y mapuche, estaban siendo puestos sobre la mesa de debate nacional por un grupo político identificado en la época como «la izquierda»: grupo que estaba en proceso de constituirse en una fuerza política (Frente Popular) decisiva en la historia del país. Esta fuerza política se sentirá, como veremos, llamada a romper los marcos de la subordinación ancestral en los campos a través de esta acción de mediación política denunciante tanto de las malas condiciones de vida y trabajo de los trabajadores agrícolas apatronados, como de las amenazas a su libertad y propiedad de pequeños campesinos y mapuche. Por su parte, se puede evidenciar que los pequeños campesinos-colonos-ocupantes y mapuche, a través de esta nueva mediación política activa y militante que se está poniendo a su favor en la coyuntura, estaban teniendo la oportunidad histórica de constituirse en un sujeto que enuncia pública y políticamente el rechazo a su victimización y a su desalojo por parte de su vecino, el gran propietario de tierra.
Ante la sombra de esta emergente fuerza política de izquierda frentista, no era de extrañar el recurso de los terratenientes a la acusación de sus vecinos campesinos y mapuche de «comunistas»: acusación que apuntaba, en realidad, al «block de izquierda» que construía hegemonía política en el país. Así, otro de los elementos relevantes que salen a luz en el dramático caso Mantilhue es el recurso a la acusación ideológica o de adscripción política como justificación de los actos del terrateniente y autoridades locales respecto de los campesinos y mapuche. Ello nos muestra que la usurpación de tierras a los ocupantes campesinos y familias mapuche ya no puede ser un acto absolutamente privado y arbitrario, sino que ha de estar sustentado en algún discurso acusatorio de sus víctimas, aunque sea inconsistente o absurdo. Por otra parte, esto nos habla de la construcción en la época de un «delito político»: el «ser-comunista» que actúa transversalmente sobre todos los actos y las relaciones sociales existentes, justificando el uso privado de la fuerza policial en persecución de dichos «delincuentes políticos» campesinos y mapuches a quienes interesa desalojar de sus tierras. Es decir, la violencia usurpadora de tierras se legitima como acto de «limpieza y persecución de comunistas» o como una acción de «policía política» legitimada ante el Estado local, en la cual se hermanan e involucran mutuamente los señores privados y las autoridades locales junto a las policías públicas.
Lo que motiva, en última instancia, el acto de usurpación, es la sed de tierras de los grandes propietarios, los que se construyen como tales en base a un movimiento continuo de apropiación de tierras aledañas y, simultáneamente, de intervención violenta y fraudulenta para producir des/campesinización o «inquilinización/forzada» de algunos usurpados y su consiguiente proletarización, como parte de su propia construcción en cuanto propietario capitalista del medio de producción-tierra.
Este suceso y fenómeno –estructural y configurativo de las relaciones sociales de una sociedad– ocurre, con mayor énfasis, en aquel momento especial que constituyó la postcrisis capitalista de la década de 1930 cuando, bajo el estímulo del alza de los artículos alimenticios básicos, especialmente del trigo, y ante la crisis de la economía minera, manufacturera, industrial, mercantil y financiera, la valorización de la tierra, como medio de producción por excelencia, alcanza su más evidente manifestación.
En efecto, en el peak de la crisis capitalista el año 1932, la agricultura chilena, como todos los demás ámbitos de la economía, se vio severamente afectada, especialmente debido a las restricciones bancarias y el cobro de deudas, a la pérdida de los mercados para los productos agrícolas y a la caída de los precios de los mismos. «Los agricultores que hasta antes de la crisis, como todos en el país, habían llevado una vida fácil y holgada, se vieron obligados a trabajar intensivamente sus campos y a vivir en ellos (…)». Sin embargo, la bonanza llegó pronto: con la quiebra del patrón oro, los productos alimenticios «subieron bastante, llegando a muy buenos precios hasta los años 1936 y 1937. (…) Los agricultores, acostumbrados ya con la crisis a trabajar intensivamente sus terrenos, continuaron en esta forma». Los precios más subidos habían sido los de la carne, la leche y el trigo, siendo objeto de especulación y acaparamiento. Respecto del valor de la propiedad de la tierra, ésta había subido notablemente, lo que se expresó en el aumento de los avalúos y las contribuciones: «el Fisco ha efectuado nuevos avalúos de todas las propiedades; éstas en su mayoría han subido un 50% y en ciertos casos hasta un 120%»187. El precio del quintal de trigo, según un estudio hecho por una comisión parlamentaria, «no podría exceder de $ 60. Sin embargo, hoy día, la Junta de Exportación Agrícola tiene fijado el precio del quintal de trigo en $110 (…)»188.
Este es el trasfondo económico de la sed y acción usurpadora de tierras por parte de los terratenientes respecto de sus vecinos campesinos-ocupantes y mapuche que tiene lugar en la postcrisis capitalista: actos de usurpación que si bien eran una práctica ancestral, encuentran en esta coyuntura un especial estímulo activador. No obstante, los tiempos han cambiado, encontrándose los terratenientes con el obstáculo, nada desestimable, de la ley y, especialmente, de la denuncia y la presencia protectora de los partidos, de autoridades políticas y de un nuevo conglomerado político con una importante participación de izquierda, quienes se constituyen en representantes militantes de las víctimas usurpadas.
En efecto, años después de los hechos violentos narrados, en el invierno de 1945 (gobierno del presidente Juan A. Ríos), los campesinos de Mantilhue se dirigen directamente al Ministerio del Interior a través de una carta, solicitándole auxilio al ministro por los abusos que aún cometía el Sr. Grob, quien continuaba hostilizando a los campesinos y había logrado la detención de uno de los dirigentes del Sindicato Agrícola de Mantilhue. Simultáneamente, una delegación de diputados de la gobernante Alianza Democrática se dirigía a conversar con el ministro del Interior para asegurar la protección de estos campesinos amenazados, denunciando que aún no se entregaban títulos de dominio a los campesinos de varios territorios vulnerables como el caso de Mantilhue: El Manzano, Santa Amelia, Ensenada, Pichirropulli, el Budi, entre otros. Por su parte, José Becerra, consejero de la Asociación Nacional de Agricultores –que agrupaba a los pequeños y medianos agricultores desde los años de 1940–, se disponía a entregar al gobierno un Memorial con los acuerdos de dicha Asociación respecto del problema de despojos de tierra que se vivía en el sur de Chile. En suma, los campesinos sin título aún sufrían de cotidianas amenazas de despojo, pero ya no estaban solos ni enmudecidos189.
Si bien no es nuestra intención aquí hacer una historia de las usurpaciones de tierras en el sur de Chile (lo cual amerita una investigación histórica propia), nos ha interesado presentar en algún detalle el caso Mantilhue como un paradigma que nos permite ver a los actores involucrados, así como la lógica que motiva y opera en estas usurpaciones, tanto desde el punto de vista económico como político y social. Pensamos que esta lógica no sólo actúa en el caso de las usurpaciones de tierras, sino que, a nuestro juicio, también influye en los desalojos de inquilinos (desinquilinización interna) que, como veremos, comenzarán a ocurrir masivamente a partir del triunfo electoral del Frente Popular, en una coyuntura de alza de todos los productos alimenticios agrícolas y, especialmente, del trigo. Fuerzas expulsoras de campesinos se activan por doquier en los campos chilenos al paso de la valorización de la tierra.
4. Terror en Cautín y Fresia: desalojos de colonos en Araucanía y sur-austral
El terror se diseminaba, hacia la década de 1940, por la provincia de Cautín, tomando el abuso su lugar en la desembocadura del río Toltén, en la frontera sur costera de la Araucanía. Allí se levantaba el pueblo de Toltén, antigua caleta de pescadores huilliche y lugar de conexión marítima, desde tiempos coloniales, con la provincia de Valdivia y su rosario de caletas pesqueras, desde Queule y Mehuín al sur. Desde la costa de Toltén al interior se extendían las tierras fiscales, fruto de la conquista de la Araucanía por el Estado chileno; entre ellas los territorios denominados «San Roque», «Pumalal», «Camaguey», tierras donde vivían familias mapuche desde años inmemoriales y que fueron también progresivamente ocupadas por campesinos chilenos. De estas tierras dichos campesinos y mapuche fueron desalojados en los años 1929, 1930 y 1933, a petición de la Compañía Agrícola Ganadera Toltén. Este acto de despojo masivo obedeció, una vez más, a la lógica de apropiación privada violenta de la tierra ancestralmente ocupada por parte de compañías que se hacían reconocer y titular por el Estado apenas dictada la Ley de Colonización y de Propiedad Austral, utilizando todo tipo de recursos legales, judiciales y policiales.
Así fue que, a la orilla de caminos, riberas y puentes, quedaron las cincuenta familias desalojadas de «San Roque» y «Pumalal» en una «situación angustiosa», sucediéndose sus peticiones de ayuda a los ministerios desde entonces.
En 1934 (¿como mea culpa por la masacre de Ranquil?), estas tierras fueron expropiadas por el gobierno de Arturo Alessandri a la Compañía Agrícola Ganadera Toltén en una extensión de más de 15.000 hectáreas que quedaron en calidad de tierras fiscales. No obstante, los campesinos de Toltén seguían amenazados hacia 1940 cuando 49 colonos ocupantes, que hacían un total de 270 personas, estaban condenadas a ser desalojadas de esas tierras que conformaban un predio de 1.000 hectáreas en Toltén por acción de un par de «individuos inescrupulosos», quienes habían iniciado acciones de compra y títulos ante el 4to. Juzgado Civil de Santiago, obteniendo un exhorto de la Gobernación de Pitrufquén solicitando el lanzamiento de las 49 familias. Este hecho suscitó una tremenda angustia en este grupo, quien hacía 25 años que vivía y trabajaba en esas tierras, haciendo siempre infructuosos trámites para obtener sus títulos definitivos190.
Durante el gobierno del Frente Popular y ocupando el Ministerio de Tierras y Colonización el socialista Rolando Merino, éste transfirió 7.000 hectáreas de estas tierras fiscales, correspondientes a las tierras llamadas «San Roque» y «Pumalal», a la Caja de Colonización Agrícola para su parcelación; tierras que los desalojados volvieron a ocupar: habían vivido siete años de angustia, miseria y abandono y estaban dispuestos a recomenzar…
Así, en pleno invierno de 1941, más de 50 familias de campesinos y mapuche, alegres y esperanzadas, volvieron a las tierras fiscales de esas localidades nombradas, con la esperanza de lograr justicia y títulos definitivos. No obstante, no eran ellos a quienes la C.C.A. quería destinar esas tierras que debía parcelar, levantando en 1941 esta institución orden de lanzamiento contra los campesinos y mapuche que recuperaban sus tierras. Asimismo, la cercana localidad de Camaguey en Toltén no supo de la primavera de 1941, cuando 80 campesinos vivieron el horror de ver incendiadas sus casas, peligrando la vida de sus familias, que en total serían unas 3.200 personas. El administrador de las tierras fiscales de la C.C.A en Camaguey, Antonio Volpi, había ordenado dicho incendio como política de desalojo de los campesinos, con el objetivo de que esas tierras no fuesen entregadas a aquellos que las habían habitado hacía años, sino que fuesen parceladas por la Caja de Colonización para otros colonos postulantes, quizás inmigrantes191.
Pero los tiempos habían cambiado. Los campesinos, organizados en sindicatos y recurriendo a parlamentarios del Frente Popular y a la CTCH, lograron suspender la orden de lanzamiento y obtener la promesa del ministro Merino de que dichos campesinos y mapuche serían «radicados de preferencia en esas tierras»192 . Hasta las mujeres de San Roque, activas partícipes de la lucha empeñada, se habían organizado en una seccional local del MEMCH nacional193.
Pero la hostilidad reiterada de otro de los empleados de la Caja en esa zona, Humberto Zamora, siguió operando, contando con el brazo armado de la policía local. Zamora había tomado total control de esas tierras de la Caja, impidiendo la libre movilidad y emitiendo salvoconductos personales; prohibía las reuniones sindicales y las concentraciones de cualquier especie, golpeando e insultando a sus directivas y miembros, debiendo uno de ellos sufrir el pisoteo y destrucción deliberada de su huerto por los caballos de Zamora y sus carabineros. Diez casas habían sido incendiadas en San Roque por obra de carabineros, mientras en el sector de Pumalal, el administrador de tierras fiscales de la C.C.A., Antonio Volpi, mandaba incendiar veinte casas y destruir tres veces las casas de dos viudas mapuche con hijos pequeños…194.
Finalizaba el año 1942 y aún el gobierno no entregaba una solución para los campesinos de Toltén195, mientras las noticias de nuevos despojos, con todas los papeles timbrados de la ley y por manos de la fuerza pública, se producían en la zona de la Araucanía…
En efecto, cuarenta y tres familias de colonos, algunas de las cuales hacía «más de 20 años que estaban en posesión de la tierra», fueron desalojadas de Charracurra (Región de la Araucanía, en Malleco, Lumaco) el 9 y 10 de septiembre de 1943 por parte de la Gobernación de Cañete, «previas instrucciones del Ministerio del Interior» y a solicitud de Santiago Barrueto, en representación de la Asociación Santiago Barrueto, que poseía cerca de 20.000 hectáreas en esas inmediaciones. Instaladas las familias desalojadas en chozas en el camino, con sus productos y animales, Barrueto habría ordenado incendiar las chozas, acto realizado por diez carabineros y treinta mozos armados al mando de un matón, quienes estando ebrios «comenzaron a disparar y a maldecir para atemorizarnos… nuestras mujeres e hijos salieron huyendo»… los matones habrían robado los cereales, los 80 animales y los útiles caseros de los campesinos, hiriendo con arma de fuego a tres hombres que habrían intentado defenderlos ante el acto delictual-legal…196.

