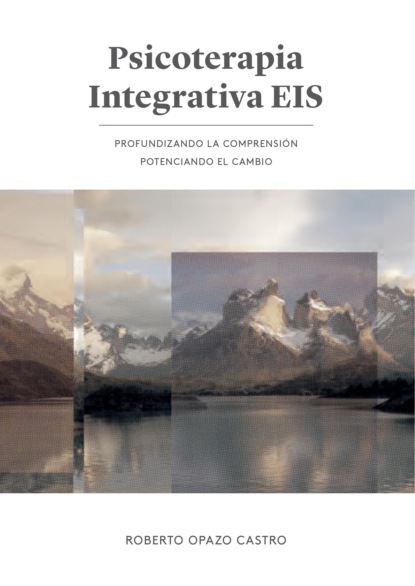- -
- 100%
- +
Tampoco resulta fácil el ir acumulando conocimiento a partir de fuentes tan desordenadas y sin un proceso de sistematización. En la práctica, la alternativa ecléctica – por muy bien intencionados que sean sus adherentes – aporta una oda a la libertad… que fácilmente se transforma en libertinaje. El eclecticismo, con toda la apertura, flexibilidad y "buenas vibras" que involucra, termina aportando desorden al desorden. Se trata de un lujo que, en esta etapa de nuestro desarrollo evolutivo, como disciplina, simplemente no nos podemos dar.
El dilema, por lo tanto, no es menor: o teorías estrechas reduccionistas o libertades amplias desordenadoras. Por supuesto, la gran pregunta surge como obvia: ¿Es posible generar una alternativa mejor?
Cuando la teoría es estrecha y reduccionista, la solución no pasa por manipular los datos para adaptarlos a la teoría, o para que "quepan" en la teoría. Tampoco constituye una solución el ignorar o el descalificar aquellos datos válidos que no calcen con la teoría. Ni es una solución el ir moldeando y adaptando a los pacientes… para que calcen con la teoría. Y menos viene a ser una solución, el pasar a prescindir de todo tipo de teoría… dejando el devenir de la psicoterapia a la deriva, a las opciones personales de cada cual.
De lo que sí se trata, es de mejorar la teoría… Para que quepan los datos, y para que adquieran una mejor organización. Y para comprender mejor a los pacientes, sin necesidad de forzarlos a "reducirse" para que "quepan" en una teoría estrecha. Y para guiar la futura investigación, sin miradas sesgadas y sin conclusiones preestablecidas. De este modo, una teoría profunda, completa, no reduccionista, predictiva y orientadora, capaz de acceder a los 360 grados de la dinámica psicológica, es lo que la psicoterapia requiere con urgencia, para enriquecer su futura evolución.
De allí que, desde mi punto de vista, el Desafío 1 pendiente – que debe enfrentar la psicoterapia contemporánea – , es desarrollar una nueva teoría. Estamos hablando de una teoría global, unificadora, capaz de explicar el total de la dinámica psicológica; una "teoría/práctica", que aporte lineamientos para la práctica clínica. Que esté a tono con los tiempos, que sea compatible con los datos válidos existentes, que sea completa y no reduccionista, que sea capaz de acoger y de sistematizar todo el conocimiento válido existente en el ámbito de la psicoterapia.
No debemos olvidar aquí que, lo que distingue a una psicoterapia integrativa de un enfoque ecléctico, es el aporte de una teoría integrativa orientadora de todo el quehacer clínico. Y, como lo hemos consignado, de la calidad de su teoría integrativa dependerá la calidad de esa psicoterapia integrativa.
En suma, requerimos generar – lo antes posible – una nueva teoría, capaz de fundamentar en propiedad una psicoterapia integrativa, capaz de aportar realmente… profundidad a la comprensión.
Desafío 2
Por otra parte, el tema de la causalidad – en la dinámica psicológica – se presenta a la vez como relevante y como problemático.
Cuando un físico aplica una ley – por ejemplo la ley de la gravedad o el principio de la inercia – tiene la más plena seguridad de poder confiar en esa ley; y de poder predecir en base a ella. En el marco de un A › B (si A entonces B), el físico podrá ir prediciendo, con certeza, lo que en definitiva ocurrirá.
Los psicoterapeutas, por su parte, nos encontramos muy distantes de poder operar con esos niveles de seguridad. En psicología – y en psicoterapia – las leyes brillan por su ausencia. Nuestra "ley del efecto" (Thorndike, 1898), dista de ser una "ley" y suele no producir los efectos esperados; los principios de primacía y de recencia, distan de ser leyes necesarias… y así sucesivamente. La ambigüedad, entonces, no tiñe tan solo las posibles explicaciones; tiñe también los posibles efectos.
Difícilmente un psicoterapeuta podría sostener un "si hago esto, es seguro que provocaré tal efecto en mi paciente". Por el contrario, cuando un clínico interactúa con su paciente, requiere aprender a convivir con una cuota, no menor, de ambigüedades, de inseguridades y de incertidumbres.
Una intervención terapéutica x, por ejemplo, puede generar un efecto no precisable, en medio del sinnúmero de variables que están involucradas. O bien la intervención puede obtener, como respuesta, el rostro imperturbable del paciente, o un silencio desorientador, un cambio de tema, una aprobación inauténtica, una valoración auténtica, un gesto desconcertante, una respuesta hostil, una respuesta inesperada, etc. En ocasiones, el posible efecto puede no manifestarse nunca… o puede manifestarse mucho tiempo después.
De este modo, el "no sé qué ocurrirá" y el "puede pasar cualquier cosa", rondan fantasmagóricamente alrededor del quehacer del psicoterapeuta. Con frecuencia, el clínico simplemente no sabe si su intervención aportará o no. Y, a posteriori, puede no saber si aportó o no. Con frecuencia entonces, el paciente no entrega señales claras ni contingentes… que le permitan al terapeuta orientarse acerca de la calidad de sus propias intervenciones.
En otros ámbitos del conocer, estos problemas "causales" son también frecuentes. En un sentido genérico, los sistemas complejos fácilmente se tornan impredecibles. Predecir el clima, por ejemplo, resulta difícil. En las ciencias económicas, los economistas no se destacan por su clarividencia predictiva; les va mejor explicando lo que ya pasó, que anticipando lo que va a pasar. Y, los psicoterapeutas tendemos a fallar en ambos niveles: solemos predecir mal lo que el paciente hará… y solemos explicar mal el porqué hizo lo que hizo.
¿Es que el principio de causalidad simplemente no es aplicable a la dinámica psicológica?
Algunos responderán que sí es aplicable. La tarea, entonces, consistiría en descubrir las leyes que regulan el operar de la dinámica psicológica.
Otros dirán que tales reguladores no existen. Lo que sí existiría es una tendencia de los seres humanos – y por ende de los psicoterapeutas – a constatar regularidades donde no las hay. Por lo tanto, lejos de descubrir leyes o reguladores de la dinámica psicológica, lo que hacemos es "inventar" reguladores que, en los hechos psíquicos, simplemente no operan.
Algunos dirán que los sistemas complejos tienden a estar multirregulados. Y en ellos tendería a operar, preferentemente, la modalidad causal conceptualizada como causalidad circular. En un contexto en el cual todo está relacionado con todo, y en el cual "nada empieza aquí" y "nada termina acá", lo que es causa puede ser considerado como efecto, y lo que es efecto a su vez puede transformarse en causa.
Aun otros dirán que cada paciente aporta sus propias maneras de "regularse". En este contexto, las regularidades serían idiosincrásicas; cada cual operaría con sus propios "estilos causales". Con cada paciente comenzaríamos "desde cero", y no sería posible el transferir principios de un paciente a otro.
En diversos escenarios, y ante las más variadas audiencias – en las que participan psicólogos, psiquiatras o estudiantes de psicología – he venido utilizando una especie de "exordio polémico". Una suerte de disonancia cognitiva generada, intencionalmente, para "descolocar" a la audiencia. Esto, con propósitos didácticos.
Mi "exordio" cursa más o menos así:
Nuestras dificultades, para progresar en psicoterapia, se relacionan fundamentalmente con problemas a nivel del principio de causalidad. Lo que ocurre es que no existen dos personas idénticas, por lo cual no existen ni siquiera dos personas en el mundo que signifiquen idéntico. En el fondo, cada persona es un universo diferente que aporta su forma diferente de significar; con cada paciente empezamos desde cero. Por su parte la realidad es multiversa… lo cual implica que se presenta de múltiples maneras y es significada de múltiples maneras. Y, cuando la realidad es multi-versa y las personas son "multi-significantes", en lugar de leyes universales nos encontramos con universos personales. Incluso con multi-versos personales. Adicionalmente, el siempre cambiante mundo interno de las personas, puede generar cualquier tipo de respuestas. De ahí surge el que no logremos descubrir verdaderas leyes: ni para la psicoterapia, ni para la psicología. En ausencia de reguladores comunes para los seres humanos, se hacen imposibles la predicción y la acumulación de conocimientos. En lugar de enseñarles a los pacientes desde nuestro saber, es el paciente quien nos enseña desde su forma de significar, y desde su forma de devenir.
Este exordio produce un impacto no menor… y genera una cuota importante de desconcierto. En el debate mismo que se genera a continuación, no son pocos los que adscriben – con entusiasmo – a los contenidos de mi exordio; en ocasiones, son muchos los que adscriben.
El único problema, para quienes suscriben mi exordio, es que, a continuación, tendrían que dedicarse a otra cosa. Si, en el ámbito psicológico, no rigiera en modo alguno el principio de causalidad, el psiquismo humano simplemente sería inabordable.
Nos va quedando claro que, sin reguladores, no hay regularidad posible, no hay predicción posible, ni hay espacio para desarrollar una disciplina orientada a generar cambios psicológicos. Y nos va quedando claro también, que la compleja dinámica psicológica humana no opera con causalidades análogas a las bolas de billar. Todo pareciera indicar que se hace necesario humanizar el principio de causalidad.
Por ahora, lo importante es consignar que el tema no queda muy claro, que muchos clínicos trastabillan en estos territorios, que el progreso se nos dificulta, y que se presentan muchos desacuerdos por estas latitudes. Desde mi óptica de análisis, el ámbito de la causalidad plantea un Desafío 2 pendiente, de máxima relevancia. Desafío que debe ser enfrentado, con decisión, por la psicoterapia contemporánea. Este desafío está ligado a esclarecer el tema de los reguladores de la dinámica psicológica humana. En suma, nuestro Desafío 2 involucra el humanizar el principio de causalidad. Lo que se requiere, con urgencia, es ir identificando principios reguladores que incrementen la predicción en los territorios psicoterapéuticos, en la eventualidad de que tales reguladores existan.
Desafío 3
En el ámbito de los sesgos e insuficiencias en la investigación, los problemas que presenta la psicoterapia tampoco son menores. Puesto que la teoría determina el método, cuando la teoría es débil, el método lo será también. Es así como hemos carecido de una metodología – común, eficiente, y respetada por todos – que nos ayude a dirimir nuestros desacuerdos. Como lo he venido explicitando, el que se mantengan estas dificultades, permite que nuestras discrepancias se perpetúen.
En un sentido genérico, hemos puesto más énfasis en el enunciar que en el verificar. Gran parte de la investigación – en psicoterapia – adolece de laxitud metodológica; por lo que el rigor ha tendido a estar muy ausente. Esto, en el entendido que, en los últimos tiempos, se han venido desarrollando algunos progresos metodológicos no menores.
Y ha prevalecido el deseo de generar buenas noticias – para el propio enfoque, para la psicoterapia, y para el terapeuta – por sobre enriquecer el conocimiento acerca de cómo ocurren las cosas. En lo que se ha denominado "poner la carreta delante de los bueyes", los enfoques se han apresurado a cantar victoria, prematuramente, y a celebrar éxitos que, con el tiempo, se han venido desperfilando.
Los cantos de victoria disminuyen en la medida que la investigación progresa. "Entre más estrictas y satisfactorias van siendo las mediciones de mejoría empleadas, los efectos de los tratamientos pasan a mostrarse como relativamente menos positivos" (Bandura, 1969, p. 55). En una aproximación, más actualizada, a este mismo tema, Shadish, Montgomery et al. (1997), sugieren que los meta-análisis han tendido a sobreestimar los efectos de los tratamientos. Esto muestra nuestra fuerte tendencia a encontrar y/o producir "buenas noticias"; pero también indica que, posteriormente, hemos venido introduciendo algunos progresos metodológicos, al menos en algunas investigaciones. Progresos que van posibilitando poner las cosas en su lugar.
Predominantemente, los clínicos tendemos a formular nuestras hipótesis de una manera vaga y difusa; y en términos poco falseables. Por esta vía, las hipótesis pasan a ser "inmortales": se tornan hiperflexibles y "jabonosas", y van mostrando su capacidad para adaptarse y "sobrevivir" a cualquier escrutinio clínico y/o empírico. Por estas vías, las hipótesis se transforman en "no rechazables" por lo cual empezamos a validar y a acumularlo todo.
Adicionalmente, la vocación de investigación tampoco ha sido un plus de la disciplina: "La literatura indica que el científico, que se focaliza en los aspectos clínicos de la psicología, es un héroe trágico, cuyos esfuerzos rara vez son apreciados por sus colegas. La mayoría de los clínicos pareciera creer que los aspectos clínicamente relevantes no pueden ser abarcados por la investigación" (Newman y Howard, 1991, p. 8; las cursivas son nuestras).
Y, como si lo anterior fuera poco, las teorías han venido perjudicando la investigación… por una doble vía: sesgos en el "hacia dónde mirar" y sesgos a través del "allegiance effect" en el proceso mismo de investigar.
Los sesgos en el mirar se sintetizan bien en la antes citada máxima "busca y encontrarás". Si mi teoría sostiene que lo importante son las contingencias ambientales, observo las contingencias, evalúo las contingencias, modifico las contingencias y concluyo que lo importante son… las contingencias ambientales. Si mi teoría sostiene que lo importante son las cogniciones, pregunto por las cogniciones, evalúo las cogniciones, modifico las cogniciones y concluyo que lo importante son… las cogniciones. Si mi teoría sostiene que lo importante son los contenidos reprimidos, analizo los sueños, interpreto lo que dice el paciente, lo valido cuando asiente, lo califico de resistente cuando disiente, y concluyo que lo importante son… los contenidos reprimidos. Cuando el investigador está atrapado por una teoría estrecha, solo observa al interior de su metro cuadrado, y no se formula hipótesis alternativas. Tales hipótesis alternativas, por definición teórica, tendrían que estar equivocadas. Entonces ¿para qué mirar hacia donde "sabemos" que no hay nada aportativo?
A contrario sensu, es decir, en un sentido inverso, hemos hecho operar el "si no buscas ahí, no encontrarás". ¿Cómo voy a encontrar algo valioso en territorios que, desde mi teoría, he descalificado? ¿Cómo voy a encontrar algo valioso en territorios que no exploro… y que no estoy dispuesto a explorar?
A la hora de los sesgos, existen algunos sesgos que tienden a ser compartidos por los diferentes enfoques. Con respecto al rol de los factores biológicos, por ejemplo, moros y cristianos hemos hecho una especie de sociedad implícita de socorros mutuos… para desperfilar la biología, y para buscar poco en los territorios de la biología. Tal vez un supuesto subyacente común, entre los psicoterapeutas, ha sido: "Si la etiología fuera biológica, la psicoterapia tendría menos que aportar".
Y, bajo el mandato teórico común, de que lo importante es la biografía, los psicoterapeutas hemos hecho mil atribuciones psicógenas. Todo, antes de reconocer o enfatizar el rol etiológico de la biología.
En un sentido genérico, cuando las causas orgánicas de una enfermedad son desconocidas, resulta tentador el "inventar" explicaciones psicológicas. Antes de que el germen que causa la tuberculosis fuera descubierto, explicaciones relacionadas con la personalidad se hicieron muy populares (Sontag, 1978).
En un sentido también genérico, las teorías psicógenas han sido muy bien acogidas en el ámbito de la psicoterapia Es así como hemos tendido a desperfilar el rol de los factores genéticos en la etiología de los trastornos de personalidad, de los trastornos adictivos, e incluso de las psicosis. En la misma dirección, nuestras teorías "biográficas" – acerca de la génesis de la homosexualidad – han tenido un amplio predominio, por muy discutibles que estén resultando hoy en día muchas de esas teorías. El rol etiológico de la biología, en muchos casos de impotencia, de eyaculación precoz, etc., ha sido desperfilado sistemáticamente. En realidad, esta tendencia "sobre-psicógena", ha marcado la evolución de la psicoterapia en el abordaje de múltiples desajustes psicológicos.
El derrumbe de algunas de nuestras teorías psicógenas se ha venido gestando desde fuera del marco de los psicoterapeutas; ha provenido de investigaciones generadas por los propios biólogos. Y estas nos van llevando a conclusiones diferentes, por ejemplo, en el ámbito de la orientación sexual: "Las teorías biológicas acerca de la orientación sexual son lejos más promisorias que cualquier alternativa" (Bailey y Pillard, 1994). Por supuesto, los biólogos tienden a cometer el mismo error nuestro, pero en un sentido inverso; tal vez nos aporte algún consuelo el constatar que esta "deformación profesional" parece afectar a todas las profesiones.
Cuando nuestras preferencias teóricas tiñen nuestra mirada, van quedando territorios completos fuera de nuestro campo de observación. Es así como nuestros sesgos teóricos han venido dejando mucho conocimiento fuera de nuestro alcance.
Si un conductista no otorga una real oportunidad a las cogniciones, podrá relegarlas para siempre al rol de "epifenómenos". Si un cognitivista no otorga una real oportunidad a los contenidos reprimidos, podrá relegarlos para siempre al rol de invenciones clínicas. Y si un psicoanalista no otorga una real oportunidad a las contingencias, podrá relegarlas al rol de causas aparentes y superficiales. Aprisionado por su teoría, el clínico solo dispondrá de espacios para validar más o para validar menos… lo que se encuentra al interior de su teoría. Y un desmentido solvente – en relación al valor de su teoría – rara vez provendrá desde el interior de su propio enfoque. Habitualmente, los desmentidos provendrán "desde fuera" y el clínico tenderá a descalificarlos prontamente.
En lo relacionado al "allegiance effect", nos encontramos tal vez con el "pecado" más grave en el ámbito metodológico. En este caso, el tema se centra en el daño derivado de una excesiva "lealtad" o compromiso afectivo con el propio enfoque Es así como una lealtad – mal entendida – puede conducirnos a observar y a investigar de una manera equivocada. Una vez más, el apego a una teoría "reduccionista" pasa a jugar en contra del conocimiento.
El "allegiance effect" se relaciona con la tendencia de los clínicos a encontrar "evidencias" a favor de su propio enfoque. Se trata de un sesgo al autoservicio; sesgo que opera de un modo preferentemente afectivo, inconsciente e involuntario. Es tal el grado en el que opera el "allegiance effect" en el ámbito de la psicoterapia, que la orientación o enfoque del investigador es el mejor predictor de los resultados que la investigación arrojará (Smith et al., 1980; Robinson, Berman y Neimeyer, 1990; Luborsky, 1996). De este modo, si el investigador es conductista, el grupo tratado con terapia conductual alcanzará los mejores resultados clínicos en esa investigación; si el investigador es de orientación psicodinámica, los mejores resultados serán alcanzados por los pacientes tratados con terapia psicodinámica. Y así sucesivamente…
En suma, el "allegiance effect" involucra un tremendo sesgo al auto-servicio… operando en los "expertos en sesgos". En los hechos, y sin que nadie se lo proponga, nos ha importado más perfilar, "validar" y prestigiar nuestro propio enfoque, que alcanzar un mejor conocimiento.
Incluso estudios aparentemente bien diseñados, pasan a ser "contaminados" por el "allegiance effect". En una investigación orientada a esclarecer específicamente el rol del "allegiance effect" – se evaluó la orientación del investigador a través del informe de colegas, a través de una revisión de sus publicaciones, y a través del informe entregado por el propio investigador – se encontró una muy alta correlación entre orientación teórica y resultados de la investigación (Luborsky et al., 1999). "El principal punto aquí, es que incluso cuando estudios bien diseñados aportan evidencia de que un tratamiento es preferible a otro, factores extra-tratamiento – tales como la lealtad del investigador para con su enfoque – pueden ser los responsables del hallazgo" (Lambert y Ogles, 2004, p. 163; las cursivas son nuestras).
El propio Einstein señalaba que la teoría determina lo que vamos a observar. Eso es un aporte guiador… cuando la teoría es "buena". Pero cuando la teoría es reduccionista o errónea – como las evidencias muestran en relación a muchas de nuestras teorías en psicoterapia – el perjudicado pasa a ser el conocimiento. Porque, una vez comprometidos con una teoría, nos cuesta mirar las cosas desde ángulos diferentes; y tendemos a sobrevalidar nuestra propia teoría. Estos sesgos quedan ejemplificados muy nítidamente en un pasaje de El Malestar de la Cultura (Freud, 1930), donde señalaba que al comienzo solo se planteaba de un modo tentativo los puntos de vista que había desarrollado, pero, a través del tiempo, estos puntos de vista calaron en él tan hondo, que ya no pudo pensar de ninguna otra forma. De ahí a la "posesión de la verdad" y al "allegiance effect" va quedando poca distancia. Un abogado agregaría: "a confesión de parte, relevo de pruebas".
No podemos seguir generando investigaciones que demuestren lo que queremos demostrar. No podemos seguir generando profecías autocumplidas a partir de nuestras creencias enraizadas. No podemos – los expertos en sesgos – continuar siendo víctimas de sesgos al autoservicio o al servicio de nuestros respectivos enfoques. Tales investigaciones, se transforman en verdaderos "cazabobos" para autoengañarse y/o para capturar incautos. No solo no aportan; perjudican radicalmente el progreso de la disciplina.
En suma, en el ámbito de la investigación, se presentan diversos problemas con la metodología: aporta poco para dirimir desacuerdos, suele haber laxitud con la metodología, se presentan sesgos en relación al qué investigar, y se presentan sesgos a la hora del cómo y del qué valorar. Además, en el terreno del cómo investigar, mucha investigación tiende a ser poco rigurosa y los hallazgos tienden a estar muy contaminados por el "allegiance effect". De este modo, el Desafío 3, que se mantiene vigente sin una adecuada respuesta, se relaciona con el ser capaz de aportar una guía eficiente para la investigación que, adicionalmente, permita superar el "allegiance effect". Resulta obvio el hecho de que, sin una investigación "imparcial", completa y rigurosa, el conocimiento en psicoterapia no podrá llegar muy lejos.
Desafío 4
El tema de seleccionar y sintetizar el conocimiento válido existente nos presenta otro desafío que no pareciera ser menor.
Desde nuestra óptica, y en consistencia con lo que muestra la mejor investigación, asumimos que el conocimiento válido se encuentra disperso entre autores y enfoques. Ningún autor es capaz de aportar todo el conocimiento válido existente. Y ningún enfoque es capaz de aportar todo el conocimiento válido existente.
Por supuesto, muchos enfoques aportan planteamientos claros, organizados, sistemáticos, ordenados. El problema surge cuando deseamos establecer cuánto de lo así planteado es válido; cuánto, de lo que brilla… es realmente oro.
A la hora del conocimiento válido, queda la "sensación térmica" de un desorden creciente; es decir,, de una direccionalidad entrópica. Sin pretender ser irrespetuoso, la sensación que va quedando es que cientos de miles de psicoterapeutas, transitan por el mundo en las más variadas direcciones, transportando las creencias más variadas, de un valor real de lo más variado. Muchos, militando en enfoques de fundamentos discutibles. Otros tantos… sin mucha orientación; avalando todo tipo de planteamientos, y dispuestos a "comprar" todo tipo de ideas.