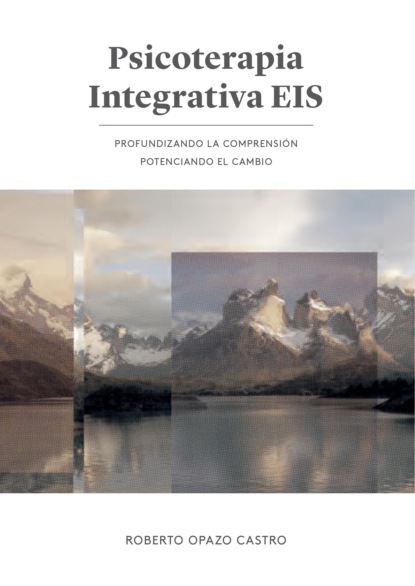- -
- 100%
- +
Como "de todo hay en la viña del Señor", no todos los psicoterapeutas son encasillables dentro de estos parámetros. Por supuesto, muchos se mueven con mayor solvencia y "seriedad". Adicionalmente muchos de los supuestamente "desorientados", suelen ser muy aportativos en algunas áreas específicas.
Un problema de la mayor relevancia es que – al no existir un criterio consensuado de lo que sería "válido" y de lo que constituye "un buen conocimiento" – no existe mayor claridad en relación a quién está más desorientado y quién no lo está.
Como lo he venido señalando, en ausencia de criterios compartidos – en lo relativo a conocimientos válidos – en forma creciente hemos venido abriendo las puertas al "todo es válido". Es entonces cuando todo pasa a ser relativo… y todo puede ser o no ser. Y como nadie es poseedor de verdad alguna, lo único que podemos hacer es respetar al otro. Puesto que… tal vez pueda tener razón él, tal vez yo, tal vez los dos, tal vez ninguno.
Como lo hemos venido señalando, por la línea del "let it be", van quedando atrás las antiguas rencillas; todos somos "democráticos", nadie se pelea con nadie, nadie se arroga la verdad. Y se va abriendo una avenida ancha para el libre ejercicio profesional de cada cual.
Este estilo del "let it be", va teniendo cada vez más adeptos. Permite trabajar tranquilo, relacionarse bien con los colegas, y no ser calificado de simplista, de rígido, de prepotente, o de tener poco alcance de miras.
El objeto de estudio de la psicoterapia es el ser humano, con sus problemas y vicisitudes. Y puesto que un objeto de estudio profundo y complejo puede admitir muchas lecturas diferentes, el "let it be" deja un espacio abierto para todas ellas.
Por este expediente, y en forma lenta pero segura, hemos venido transitando desde el territorio de lo "cognoscible", al territorio de lo "opinable".
En este nuevo contexto de "amplitud de criterio", el conocimiento no se va seleccionando y se va acumulando todo… y de un modo bastante desordenado.
Es efectivo que cada artículo, cada libro, suele ser sistemático y organizado. En la foto, incluso muchos enfoques aparecen como claros y organizados. Sin embargo, en un sentido genérico, la disciplina, la psicoterapia como un todo, no muestra un perfil equivalente. Y los posibles datos válidos van quedando inmersos en un sinnúmero de equívocos.
Es así que, un estudioso de la psicoterapia, se ve enfrentado a un conjunto interminable de "datos", cuya validez es difusa, cuya acumulación con frecuencia es desordenada, cuya priorización es bastante arbitraria, y cuya organización suele brillar por su ausencia. En el contexto del "let it be", y al amparo de mil justificaciones, pasa a legitimarse el caos. En un contexto en el que todo es aceptable, cualquier camino pasa a ser viable… y cualquier psicoterapia pasa a ser "respetable".
Lo anterior puede sonar a "exagerado". Puede ser… pero mucho de lo señalado pareciera ser así.
Desde mi óptica de análisis, se presenta un problema genérico adicional, el cual afecta por entero el territorio de la psicoterapia. Se relaciona con la actitud frente al discrepar y frente al disentir.
La capacidad de análisis y síntesis tiende a ser valorada como una función intelectual del más alto nivel. "La palabra análisis, frecuentemente usada como sinónimo de ciencia, expresa la idea de que podemos tomar las cosas aparte y estudiar las partes separadamente, con el objeto de comprender el todo" (Davies, 1993, p. 78). El analizar involucra – entonces – separar, descomponer, informarse, relacionar, observar desde diferentes puntos de vista, discrepar.
Por su parte la función de síntesis, se relaciona con abreviar y resumir. En ocasiones involucra también establecer una nueva organización, a partir de lo analizado, con el objeto de alcanzar una totalidad coherente más completa. Desde esta óptica, sintetizar pasa a relacionarse con integrar, en el sentido de procurar establecer un nuevo sistema coherente, capaz de ir más allá de una mera recolección de las partes.
Considerando lo anterior, en el ámbito de la psicoterapia resulta esperable, legítimo, lógico – e incluso deseable e inevitable – discrepar; en especial cuando nuestro objeto de estudio es tan inasible y complejo. El problema surge, sin embargo, cuando el análisis se eterniza, cuando las discrepancias exceden todo límite, y cuando la síntesis nunca llega.
Es así que hemos señalado: "Como disciplina, presentamos una especie de cuadro clínico de "sobre-desacuerdo" (Fernández-Álvarez y Opazo, 2004, p. 15).
Nuestras "discrepancias psicoterapéuticas" lo abarcan todo. Discrepancias múltiples en el territorio epistemológico: que si la realidad existe o no, que si es abordable o no, que si es uni-versa o multi-versa. Y cuando la realidad es considerada como multi-versa, fácilmente se legitima a continuación cualquier versión de la realidad. Pero también hay quienes consideran a la "realidad" como una mera construcción radical de nuestro mundo psicológico. En cada una de estas opciones, la realidad emerge debilitada, cuando no inexistente; y las opciones de conocerla se desperfilan también. Lo que sí se fortalece, plenamente, es el "todo es posible", el "todo es relativo" y el "todo es igualmente respetable".
Todo es respetable menos… el realismo "ingenuo". Opción viable solo para personas de pocas luces, rígidas, con afán de poder, o simplemente desinformadas… de lo mal que le está yendo a la "realidad" en los nuevos tiempos. Se van abriendo, entonces, avenidas para múltiples opciones epistemológicas, más actualizadas, novedosas y profundas. Y cada nueva opción epistemológica, cuenta con miles de entusiastas adherentes.
Como veremos en su momento, no me considero en modo alguno un militante del "realismo ingenuo". Sin embargo, pareciera ser un hecho que, a medida que la realidad se va desprestigiando y/o alejando, deja de constituir un referente al cual dar cuentas. Deja de constituir un referente que nos ayude a zanjar nuestras diferencias; un referente que nos imponga cuotas de humildad. Sin esta fuente reguladora de conocimientos – y de consensos – queda demasiado abierta la opción "todo vale o nada vale", y el conocimiento va quedando a la deriva. Todo esto aporta un desorden adicional.
En el territorio metodológico, las discrepancias tampoco se hacen esperar. Muchos sostienen que el único método válido es el empírico-experimental; desde esta perspectiva, apartarnos de lo directamente observable involucraría ingresar a un territorio meramente especulativo, sin fundamento alguno en los hechos. Otros tantos sostienen que solo la introspección y el método fenomenológico pueden conducirnos a la esencia de nuestro mundo psicológico; hacer otra cosa involucraría mantenernos en la periferia de lo que realmente importa. Aun otros, sostienen que la dinámica psicológica constituye un territorio eminentemente cualitativo y que introducir números y análisis estadísticos violenta la esencia misma de nuestro objeto de estudio. Y existen, adicionalmente, diversas otras posturas. En suma – y como lo veíamos recientemente – tampoco existe una metodología consensuada que permita dirimir los desacuerdos. Y como cada postura metodológica cuenta con miles de adherentes, el panorama se nos desordena también en estas latitudes.
En el ámbito de las teorías y de los paradigmas causales, las discrepancias pasan a ser ilimitadas: que si el inconsciente es la fuerza más relevante, que si la libido es la pulsión más potente, que si el inconsciente colectivo, que si la genética predispone o bien determina, que si el procesamiento de la información es lo que genera los desórdenes psicológicos, que si los aprendizajes deficientes son la fuente esencial de los desajustes psicológicos, que si la familia… Una vez más, cada línea teórica cuenta con miles de adherentes, lo cual aporta una cuota adicional al desorden existente.
Y, a la hora de las estrategias de cambio y de las técnicas terapéuticas, las opciones se cuentan por cientos, cuando no por miles.
Como lo he señalado, la presencia de desacuerdos no puede sorprendernos, ni siquiera incomodarnos. Lo que sí pasa a constituir una amarga sorpresa, es la pasividad que mantenemos cuando las discrepancias se eternizan, cuando se combinan y recombinan de múltiples formas, y cuando se constata que carecemos de opciones que nos permitan ir aunando criterios.
De este modo, y a pesar de haber alcanzado algunas convergencias en las áreas antes explicitadas, nuestra aptitud para discrepar pareciera ser máxima, nuestra vocación de síntesis pareciera ser pobre, y nuestra capacidad de síntesis ha brillado por su ausencia.
El problema de fondo, entonces, se relaciona con nuestra incapacidad de ir acumulando un conocimiento compartido al interior de una disciplina llamada psicoterapia.
Consistente con todo lo anterior, se van acumulando también múltiples enfoques. Y cada uno de los 300 o 400 enfoques de psicoterapia, propone sus propias teorías, y aplica sus propios métodos.
El problema que se presenta con todo esto es medular: cuando son tantas las respuestas diferentes a las mismas interrogantes, es porque no está claro cuáles son las mejores respuestas.
Si vamos acumulando múltiples respuestas discrepantes – combinadas de muy diferentes maneras – comenzamos a acumularlo todo. Y a la vez comenzamos a acumular enfoques discrepantes que tienden a perdurar y a seguir multiplicándose.
De los 300 o 400 enfoques que se han venido desarrollando en los últimos 100 años, ¿existe alguno que haya "muerto" por faltas de evidencias de apoyo? ¿Es que alguno ha "fallecido" de muerte natural? ¿Alguno nos ha dejado por "muerte súbita"? ¿Es que todos disfrutan de alguna salud y – de algún modo u otro – van sobreviviendo a las inclemencias del tiempo?
Hoy en día, el "crear" un enfoque no resulta muy difícil. Puesto que son muchos los que deambulan desorientadamente, cualquier propuesta logra, a lo menos, algunos adeptos Es así como unos aplauden unas cosas, otros otras, y aun algunos lo aplauden todo. El pensamiento crítico tiende a brillar por su ausencia.
Desde mi óptica de análisis, nuestras dificultades no se centran tanto en nuestra capacidad para divergir… sino en nuestra incapacidad para converger. Que el análisis sea mucho, puede ser; que la síntesis no llegue nunca, no puede ser.
Y las divergencias, muy pronto, pasan a invadir la praxis; los ejemplos abundan. Llamados – como especialistas – a asesorar en un juicio, diez psicoterapeutas de diferentes orientaciones entregarán diez conclusiones diferentes… o muy diferentes. Es lo que suele ocurrir en todas partes. Por supuesto, tal tipo de contradictoria "asesoría", no es percibida como clarificadora, orientadora o aportativa. Ni es considerada como valiosa o imprescindible. Tampoco pasa a ser fuente de especial prestigio.
De una u otra manera, la sociedad está comenzando a desacreditarnos a raíz de todo esto. En diversos estamentos, la paciencia se está acabando. Por amplia que sea la necesidad social de nuestro aporte clínico, y por buena que sea la disposición de la sociedad en relación a nosotros, está quedando claro que no se nos va a tolerar cualquier cosa. Es así como, como lo veíamos, las críticas a la psicoterapia han venido emergiendo por doquier.
Para muchos psicoterapeutas, todo este panorama es una muestra de apertura, de profundidad, y de madurez. Puesto que nadie sabe cómo son las cosas, la tolerancia pasa a ser el camino deseable. Nadar contra esta corriente multifacética, para algunos, viene a constituir una muestra de simplismo, de superficialidad, de rigidez.
¿Son el simplismo, la superficialidad, la prepotencia y la rigidez, las únicas alternativas al caos existente? ¿No habrá una forma humilde, inteligente, profunda y criteriosa, de ir acumulando conocimientos válidos en psicoterapia?; ¿de ir rescatando el "trigo" en medio de tanta paja?; ¿de ir sintetizando aquello que nos aporta más?
Resulta obvio asumir que existirá siempre una nube de psicoterapeutas dispuestos a continuar entusiastamente por el poco conducente camino del "let it be". Nadie pretende "exterminarlos". Sin embargo, puesto que el camino del "let it be" se viene mostrando como tan poco conducente – cuando no caótico – tal vez podamos aspirar a ir generando un sub-grupo diferente de psicoterapeutas. Capaz de evolucionar en una dirección también diferente.
Amparados en el ejemplo del "café-café", o del "algunos animales son más iguales que otros", es posible ir generando una psicoterapia mejor. Esto puede sonar a discriminatorio, prepotente, o "clasista" pero no lo es. Constituye un mandato de los tiempos, si no deseamos legitimar el caos. Es decir,, se podría ir promoviendo una evolución diferente y mejor, sobre la base de ir aprendiendo a partir de nuestra historia; y a partir del panorama que presenta la psicoterapia contemporánea.
Es preciso recordar que la psicoterapia no es filosofía; que la psicología se independizó de la filosofía hace ya mucho. No es ocioso recordar, también, que los pacientes constituyen un referente medular para la psicoterapia; con ellos no da lo mismo hacer cualquier cosa. Si diera lo mismo, cualquier persona podría ser psicoterapeuta, y nuestra profesión desaparecería. Adicionalmente, los pacientes lo están pasando mal, y se encuentran esperando. Esperando a que les traigamos mejores noticias, lo que involucra mejores respuestas. Los pacientes están esperando que – a través de nuestros esfuerzos, de nuestra práctica clínica, de nuestra investigación y de nuestra reflexión – vayamos descubriendo qué les aporta más, lo antes posible, al costo más bajo, y ojalá "para siempre".
En un territorio filosófico, nuestras disquisiciones intelectuales pueden encontrar un espacio muy legítimo. Pero, frente al sufrimiento de nuestros pacientes, la actitud "let it be" adquiere un perfil muy poco humanitario.
El problema pasa a ser, entonces, hacia dónde evolucionar.
Para ir construyendo un camino diferente, se requiere establecer con claridad qué se va a considerar un conocimiento válido en psicoterapia. Vía "let it be", el conocimiento se escurre, el progreso se detiene… y los pacientes se eternizan esperando.
Cuando el conocimiento válido se encuentra disperso, repartido desordenadamente por doquier, nuestro desafío es detectarlo, rescatarlo, acumularlo y organizarlo de un modo coherente. De este modo, sintetizar el conocimiento válido existente, constituye una tarea pendiente; para impedir que mucho conocimiento válido se mantenga en las penumbras; para impedir que mucho conocimiento inválido brille con luces que no merecen; para impedir que todo se mezcle con todo; para generar un "arqueo de caja" de nuestros haberes; para que logremos un catastro de nuestros "haberes", y para impedir que sigamos acumulando "cualquier cosa".
En pocas palabras, nos sale al encuentro el más que relevante Desafío 4. Este se refiere a lograr identificar, seleccionar, rescatar, y sintetizar, todo el conocimiento válido… para ir acumulándolo de un modo organizado y funcional. De acercarnos a alcanzar un objetivo de esta índole, se enriquecería sustancialmente la evolución de la psicoterapia.
Desafío 5
El desafío que se nos presenta dice relación con el grado de cambio terapéutico que se alcanza vía psicoterapia. Y se relaciona también con lo que ocurre cuando se comparan los resultados de los diferentes enfoques psicoterapéuticos.
Algo de esto lo hemos visto ya. Hemos visto que, en los grandes números, el efecto psicoterapia tiende a ser significativamente mayor que el no tratamiento. Pero, a la hora de preguntarnos "cuán" significativamente mayor, la respuesta no se hace fácil.
Pareciera ser un hecho, el que a la psicoterapia le va mejor en la remoción de síntomas; mejor que en el enriquecer otras dinámicas del funcionamiento psicológico.
Por ejemplo, en el territorio de las fobias pareciera irnos bien. Sin embargo, en el ámbito de los trastornos de personalidad, los resultados son menos alentadores. La psicoterapia en psicóticos aporta resultados pobres. Y en el territorio del desarrollo personal, los datos son más bien inexistentes.
Hay algunas conclusiones adicionales que podemos suscribir: 1. Muchas técnicas, orientadas a remover síntomas específicos, se muestran potentes; y logran efectos muy superiores al efecto placebo (McRoberts, Burlingame y Hoag, 1998). 2. En términos genéricos, la psicoterapia tiende a superar al efecto placebo, y este tiende a superar al no tratamiento (Grissom 1996; Snyder y López, 2007). 3. La adherencia a la psicoterapia tiende a ser superior a la adherencia a la farmacoterapia (Gould, Otto y Pollack, 1995). 4. La farmacoterapia, tiende a superar a la psicoterapia en pacientes más severos; por ejemplo, en pacientes depresivos endógenos (Andrews, 1983; Elkin, 1994).
Por otra parte, son muchos los meta-análisis que entregan resultados alentadores para la psicoterapia (Lipsey y Wilson, 1993; Gloaguen et al., 1998). En términos generales, los resultados de los meta-análisis se sintetizan bien cuando se señala: "Los efectos generales de la psicoterapia son abrumadoramente positivos y potentes […] no obstante una multitud de limitaciones en la investigación primaria y en el meta-análisis" (Matt y Navarro, 1997, p. 26).
El problema con los meta-análisis es que se limitan a sintetizar las conclusiones de muchos estudios. Pero cada uno de esos estudios, suele estar sesgado a favor de la psicoterapia. Y no se trata de generar desconfianzas sin fundamento. La verdad es que, los estudios más rigurosos, muestran que vemos lo que queremos ver… con demasiada frecuencia. Cuando analizábamos el "allegiance effect" esto fue quedando más que claro.
Los sesgos al autoservicio han venido operando en plenitud. Estamos hablando de la tendencia a encontrar buenos resultados, de la tendencia a cantar victoria antes de tiempo, de la tendencia a encontrar que "mi" enfoque es muy potente, de la tendencia a descalificar a la farmacoterapia, etc.
Son este tipo de tendencias las que, entre otros factores, han generado un proceso de "auge y caída" de los enfoques. Aun cuando – como lo hemos visto – , el proceso de "caída" tienda a ser más bien moderado.
El "auge", deriva del descubrir y/o generar un punto de vista diferente; y de cantar victoria en forma carismática, con excesivo entusiasmo y energía… y muy prematuramente. "El auge y caída de diversos puntos de vista es una consecuencia de la naturaleza abierta de las ciencias sociales, en las cuales el éxito de cualquier modelo particular depende tanto del carisma y energía de sus fundadores, como de sus reales méritos" (Millon y Davies 2000, p. 57). La "caída relativa" llega, cuando la desprestigiada realidad nos muestra que los éxitos iniciales no se confirman… a la luz de una investigación posterior más rigurosa.
Una cuota de escepticismo surge también cuando uno de los estudios más rigurosos realizados hasta ahora – el ya citado "Programa Colaborativo de Investigación del Tratamiento de la Depresión", realizado por el National Institute of Mental Health – concluyó que la imipramina aportaba más que la psicoterapia cognitiva, y que la psicoterapia interpersonal. Se constató también que ambas psicoterapias tendían al "empate"; y ambas tenían serios problemas para superar al efecto placebo (Elkin et al., 1989).
Los hallazgos de Elkin et al. se avienen bien con lo aseverado por Prioleau et al. (1983); estos autores sostienen que los beneficios de la psicoterapia no son causados por los tratamientos específicos, sino por un efecto placebo generalizado; según la óptica de estos investigadores, seríamos meros "placebólogos".
Una cuota adicional, de escepticismo, surge cuando se constatan las reacciones al estudio nimh recién mencionado. Antes del estudio nimh – es decir, hacia fines de los setenta y comienzos de los ochenta – investigadores ligados a Beck y a su enfoque cognitivo, habían impactado el medio con publicaciones que mostraban las ventajas comparativas de la terapia cognitiva. Dichos estudios enfatizaron la potencia de cambio del enfoque cognitivo, su efectividad en la mantención de los cambios, su superioridad en relación a la farmacoterapia, etc. (Hollon y Beck, 1979; Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979; Beck y Hollon, 1979). Enfrentados a los resultados del estudio nimh – que prácticamente echó por tierra sus hallazgos previos – los investigadores ligados a la terapia cognitiva de Beck optaron por plantear mil objeciones a dicho estudio. En lugar de un "qué buenos somos para caer en el allegiance effect", los investigadores ligados a Beck optaron por un "qué mal realizado estuvo el estudio nimh". Se demuestra que, especialmente en estos territorios, no se puede ser juez y parte a la vez.
En el tema del cambio terapéutico, va quedando claro que algunas técnicas funcionan muy bien, que la psicoterapia como conjunto aporta, que su aporte es de potencia discutible, que el aporte global de la psicoterapia depende en exceso de la alianza terapéutica y del efecto placebo; y que las variables específicas de cada enfoque están quedando en deuda en términos de su aporte al cambio.
Cuando se comparan estrategias de cambio, con frecuencia se puede establecer el que ciertas estrategias operan mejor que otras. Esto ha permitido proponer la "psicoterapia basada en evidencias" como un posible camino para la psicoterapia.
Una cuota "extra" de escepticismo, sin embargo, surge de los estudios que comparan globalmente los resultados terapéuticos de los diferentes enfoques.
A la hora de comparar la potencia clínica de cada enfoque, la real estatura clínica de cada enfoque, se presenta una sostenida tendencia al empate. Ya en 1975 Luborsky, Singer y Luborsky, postularon el así llamado veredicto del dodo: "todos han ganado y todos merecen premios". El pasaje fue extraído de Alicia en el País de las Maravillas y nos sirvió de marco inicial en el presente capítulo. La idea central es que ningún enfoque se ha mostrado significativa y sostenidamente superior a los otros. El "veredicto del dodo", que implica que la psicoterapia es efectiva, pero que no se evidencian diferencias significativas entre los enfoques, ha sido apoyado por un muy amplio sector de investigadores (Bergin y Lambert, 1978; Smith, Glass y Miller, 1980; Garfield, 1983; Michelson, 1985; Stiles, Shapiro y Elliot, 1986).
El panorama se sintetiza bien en las palabras de Lambert: "Existe poca evidencia para sugerir la superioridad de una escuela sobre otra" (1992, p. 103).
En lo personal, el "veredicto del dodo" me salió al encuentro muy tempranamente. Hace ya muchos años – concretamente en 1986 – fui invitado a compartir un Simposio con el Dr. Otto Kernberg en el marco de un congreso de psiquiatría. En respuesta a algunas interrogantes, el Dr. Kernberg señaló que investigaciones realizadas por la Clínica Menninger, habían concluido que la psicoterapia psicoanalítica lograba resultados equivalentes a las demás psicoterapias; es decir, un tercio de los pacientes progresaba mucho, un tercio simplemente progresaba, y el otro un tercio continuaba igual. La verdad es que la respuesta me pareció muy honesta, carente de sesgos a favor de su enfoque. Sin embargo, me pareció muy sugerente el hecho que, después de largos años de formación, de innumerables cursos teóricos, talleres y horas de supervisión, en el contexto de la psicoterapia profunda, después de cientos o miles de horas de psicoanálisis didáctico, los psicoanalistas logren lo mismo que los demás enfoques. Tal vez logren lo mismo, pero… "muy profundamente".
El "veredicto del dodo" tiene ya sus años. El concepto fue utilizado por primera vez por Rosenzweig, en 1936. Luego fue enfatizado por Luborsky, Singer, y Luborsky, en 1975. En 1993 Luborsky et al., luego de una amplia revisión de la investigación existente, concluyeron que el "veredicto del dodo" se mantenía; es decir, que los diferentes enfoques tendían a obtener resultados terapéuticos similares. Y, más recientemente Wampold, en 2001, vuelve a insistir en que los enfoques tienden a "empatar" a la hora de los resultados terapéuticos. En suma, a través de 65 años, los enfoques no logran establecer diferencias entre sí, en lo relativo a aportes al cambio en psicoterapia.