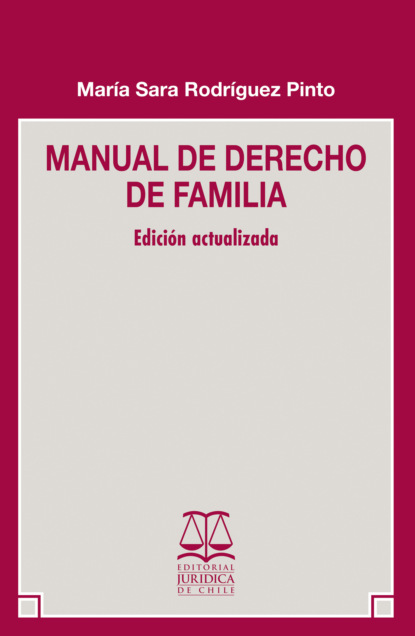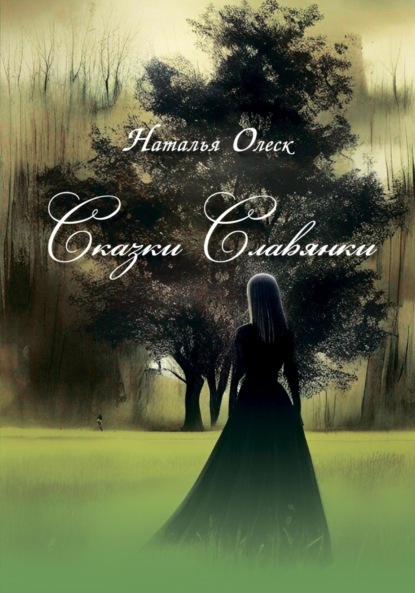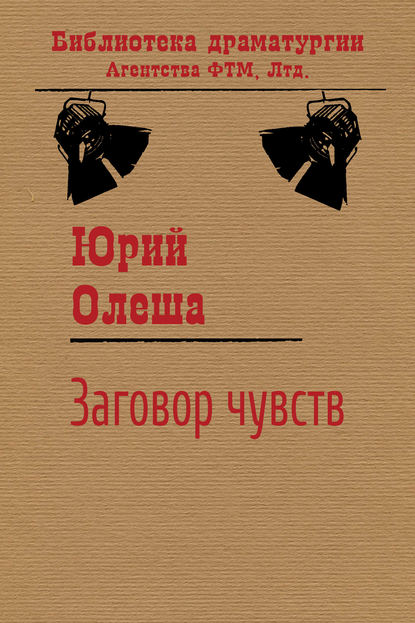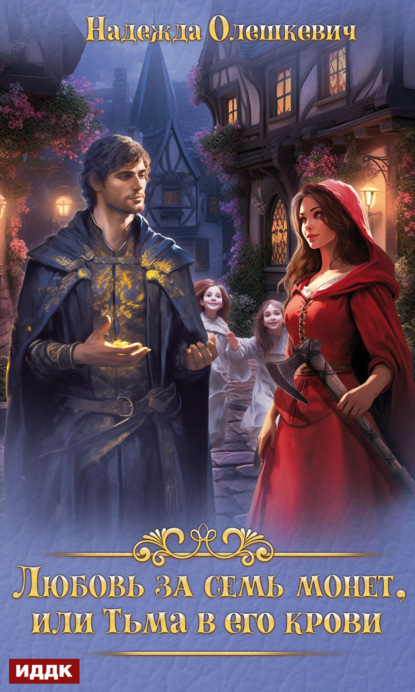- -
- 100%
- +
2º: La evidencia biológica de que la perpetuación humana del hombre sobre la tierra depende de la unión conyugal. Hablamos de perpetuación humana pues entendemos las tecnologías de la reproducción como paliativos de la infertilidad, y algunas de ellas incompatibles con una ecología integral de las relaciones personales. La unión conyugal, por otra parte, es la mejor forma de cooperar para transmitir la vida humana a nuevos seres porque corresponde a su dignidad de personas, hijos del amor de su padre y de su madre.
3º: La evidencia social de que los nuevos seres tienen dignidad personal y merecen, e incluso exigen, un padre y una madre que sean, a la vez, marido y mujer entre sí. La evidencia de las múltiples carencias afectivas, cognitivas, sociales y de todo tipo que padecen los niños que se han visto privados de los cuidados de sus padres lo demuestra palmariamente.
Estos tres factores constituyen los fundamentos de una realidad denominada familia, que es al igual que el matrimonio un bien personal y social. Por tanto, la familia responde a la identidad personal del ser humano, que existe como varón o mujer, inclinada a elegirse como marido y mujer, y a ser en común padre y madre. La familia es el hábitat del amor personal de elección y exclusividad entre marido y mujer; de la procreación y educación de los hijos por su padre y su madre, y de la solidaridad humana más esencial. Estos datos pre o extralegales son los fundamentos del Derecho de familia.
El hombre y la mujer son persona. No son individuos autovalentes. La autosuficiencia en todos los aspectos de la vida los autodestruye y frustra todo anhelo de desarrollo y plenitud. La experiencia enseña que sin familia, sin hogar, el varón y la mujer no alcanzan a realizar una vida buena, plena y feliz. El marido necesita a la mujer; la mujer necesita al marido. Marido y mujer están constitutivamente hechos el uno para el otro, según una complementariedad que los implica en todos los aspectos de la vida, porque se han dado el uno al otro por entero y para toda la vida. El lugar donde se realiza esta vocación natural, relacional y donal es el matrimonio, institución en la que se origina una familia. Para el Derecho esto es algo dado.
Los hijos también son persona. La procreación y educación humana de los hijos necesita de la familia, y de la estabilidad al menos tendencial de una familia matrimonial. Los hijos necesitan de esa estabilidad para la ayuda más primaria desde que nacen. Necesitan de la madre y del padre en todo momento: en la crianza y en la infancia. Necesitan la ayuda de sus padres para el desarrollo de todas sus potencialidades: crecer, formar hábitos, consolidar una personalidad madura, establecerse en la vida, asumir compromisos, tener y educar responsable y generosamente a sus propios hijos. Para el Derecho de familia esto es un desafío.
La carencia de familia, de padre, de madre, de hogar, tiene consecuencias negativas para el desarrollo de la personalidad humana. Estas carencias repercuten en la sociedad que, por su parte, está llamada a suplir y socorrer al individuo por un motivo de solidaridad y humanidad. La multiplicación de patologías familiares y carencias personales atenta contra el bien social, es decir, es algo indeseable y negativo. El Derecho de familia está también llamado a conferir estabilidad y dar eficacia legal a los vínculos personales asumidos por las personas.
3. LA FAMILIA COMO BIEN RELACIONAL PERSONAL Y SOCIAL
Por todo lo anterior es que proponemos que la familia es un bien humano básico relacional y social, un bien para toda la sociedad. Un bien humano básico es algo que se anhela y desea como imprescindible, no superfluo, para el desarrollo y el florecimiento personal. Por tanto, en cuanto bien, es prescriptivo para todos, aunque elegible para cada uno. Por otra parte, en cuanto bien, la comunidad familiar no anula en su seno a las personas que la componen; al contrario, estas se realizan y florecen en las relaciones interpersonales que ahí se establecen. El entramado de relaciones que comienza en la familia pone los fundamentos y asegura la realización y perpetuación de la sociedad civil y política. Por esto, como hemos dicho, la familia es también un bien social. Se habla de ella como el núcleo, la célula, la más pequeña comunidad social, “el elemento más fundamental de la sociedad” (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16, 3.).
La familia es bien relacional y social, núcleo o fundamento de la sociedad. Como entramado de relaciones interpersonales, la familia no es una construcción social o cultural, hecha desde fuera. No es una forma de vida en común artificiosa, impuesta por una religión, o una ideología; por un determinado conjunto de leyes, arbitrarias y cambiantes. Como fundamento de la sociedad, la familia no tiene adjetivo. La familia no es patriarcal, ni burguesa; no está constituida por vínculos formales o legales. Sin embargo, como cualquier proyecto humano, la familia interactúa con la religión, la cultura y las leyes; puede prosperar y consolidarse bajo ellas o puede fracasar, por causas personales y también por causas sociales y legales. La persona humana y todos sus emprendimientos personales necesitan la ayuda de otras personas, de la sociedad y del Estado.
El Derecho de familia está llamado a apoyar el bien de la familia, a reconocer y validar los compromisos matrimoniales, asegurar la estabilidad del hogar, ayudar a las personas como marido y mujer, como padre y madre, como hijo. Todo esto forma parte de un bien social de mayor extensión, del bien de todos, del bien de las futuras generaciones que vendrán después de nosotros a habitar la tierra que es herencia de todos.
II. FISONOMÍA LEGAL DE LA FAMILIA EN CHILE
La fisonomía real de la familia y su bien deberían ser el baremo constante de las leyes sobre reconocimiento, protección y fortalecimiento de la familia en Chile. La respuesta legal es, sin embargo, ambigua. Por una parte hay claramente un modelo matrimonial y familiar protegido: la familia matrimonial. Pero, por otra, hay severas claudicaciones que revelan un claroscuro y, a veces, la falta de reflexión serena sobre el bien social y el de las futuras generaciones.
1. NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD
El Código Civil no define la familia, pero la reconoce en diversos preceptos que se refieren a ella. Por ejemplo, respecto de quiénes son la familia del titular de un derecho real de uso o habitación, el artículo 815 expresa que “la familia comprende al cónyuge (antes de la Ley Nº 19.585 decía ‘la mujer’) y los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aun cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución. Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia. Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a costa de éstos, y las personas a quienes estos deben alimentos”. El artículo 15, Nº 2, expresa que a las leyes patrias permanecerán sujetos los chilenos, “no obstante su residencia o domicilio en país extranjero”, en lo relativo a “las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero solamente respecto de sus cónyuges y parientes chilenos”. Cuando el artículo 42 manda oír a los parientes de una persona expresa que “se entenderán comprendidos en esa denominación el cónyuge de ésta y sus consanguíneos de uno y otro sexo, mayores de edad”. El artículo 1º de la Ley Nº 20.830, de 2015, expresa que entre los parientes también queda comprendido el conviviente civil. Los cónyuges no son parientes entre sí, sino que tienen entre ellos una relación conyugal. La ley, sin embargo, los incluye en ese entretejido de relaciones que compone una familia.
La Constitución Política de la República establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado debe dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento (artículo 1º). Solo la familia matrimonial es la comunidad de personas que ofrece una estabilidad proporcionada a su función de núcleo o elemento fundamental de la sociedad. Por esto es que merece la protección del Estado por derecho propio, y es obligación de éste y de la entera sociedad civil el propender a su fortalecimiento.
Hay sectores que proponen una interpretación dinámica del texto constitucional. Según esta hermenéutica el Estado estaría obligado a proteger todo tipo de familia, pues el artículo 1º de la Constitución Política de Chile no habría hecho ninguna opción o distinción. Además, se afirma, todas las formas o tipos de familia merecen igual protección ante la ley. Sin embargo, la protección de todo tipo de familia supone una erosión del modelo matrimonial.
2. LA FAMILIA MATRIMONIAL Y SU EROSIÓN
La familia matrimonial merece el lugar de privilegio que le reconoce el legislador. Son numerosas las razones que justifican esta opción. El matrimonio es un bien humano básico, aunque exigente. Por tratarse de un bien humano básico, evidente por sí mismo, es también prescriptivo como fundamento de la familia. El matrimonio es el bien correspondiente a la tendencia personal a elegirse y darse como marido y mujer. El matrimonio es el acto y el estado de vida que mejor responde al amor comprometido, exclusivo, perpetuo y abierto a la transmisión de la vida, que se dan el hombre y la mujer cuando se casan.
No hay otra forma de vida en común que permita al marido y la mujer darse y recibirse por entero, de una forma compatible con la dignidad de su condición humana, en la que florezcan y se realicen, se ayuden, y puedan educar como padre y madre a los hijos que pueden nacer de su amor conyugal. La familia matrimonial enaltece el amor conyugal, y ofrece a los hijos un clima de estabilidad en el que ninguna otra institución o forma de vida en común podría subrogarse. Por tanto, el matrimonio merece por sí mismo un lugar de privilegio en la protección que el Estado y la sociedad deben a la familia.
La erosión del modelo matrimonial empieza con el divorcio por causa imputable a uno de los cónyuges y por cese de convivencia matrimonial (Ley Nº 19.947, de 2004). El primer tipo de divorcio resquebraja severamente la firmeza del compromiso matrimonial asumido exclusiva e incondicionalmente por los que se casan. El segundo tipo de divorcio entrega la terminación del matrimonio a la voluntad de uno cualquiera de los cónyuges, que puede pre-constituir una causal de divorcio abandonando al otro cónyuge y notificándole que lo hace para terminar el matrimonio.
El divorcio multiplica las familias monoparentales y las familias ensambladas, que imperfectamente son un bien para sus miembros, aunque a veces respondan a la imperiosa necesidad de salir de la soledad. Se llaman familias monoparentales a las que se aglutinan en torno a un padre o a una madre sola. Las familias ensambladas son las nuevas uniones que padres o madres establecen en un hogar común con terceras personas, que traen hijos de anteriores relaciones.
La multiplicación del divorcio engendra temor al compromiso. El temor al compromiso tiene como subproducto las familias de hecho. Las familias de hecho no se establecen u originan, es decir, no se fundan. Son familias que se encuentran juntas de hecho. Se encuentran a veces involuntariamente. En otros casos se apoyan en forma precaria en la vulnerabilidad de los sentimientos o en carencias de los que la integran. A veces las aglutina la maternidad, con frecuencia asumida en soledad, o la paternidad; pero no los vínculos estables entre padre y madre. Son familias que no siempre desean el compromiso. Pero que, si lo desean y lo viven personalmente, pueden ser de verdad familias matrimoniales, aunque la ley les niegue un reconocimiento formal.
Las familias de hecho fueron en parte causa de la Ley Nº 20.830, de 15 de abril de 2015, sobre acuerdo de unión civil. “El acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente” (artículo 1º, Ley Nº 20.830). El acuerdo de unión civil es una manera no matrimonial de atribuir efectos jurídicos a una vida en común. Los que acuden a este acuerdo buscan, tal vez, sus efectos patrimoniales; pues el acuerdo de unión civil no es un compromiso personal estable, que comprometa toda la vida, como el matrimonio. La familia de hecho que se une civilmente obtiene beneficios patrimoniales; pero no la estabilidad y el compromiso de un matrimonio. El acuerdo de unión civil se podría buscar como medio. El matrimonio nunca es un medio, sino un fin.
Algunas familias no matrimoniales pueden aportar bienes a la sociedad. Merecen de ella reconocimiento y protección. Estas familias tienen derecho al reconocimiento y protección legal en tanto aporten o hayan aportado bienes sociales, como la procreación y educación de los hijos, y la ayuda mutua entre el padre y la madre. Estas familias de hecho se han establecido por el hábito de vínculos de justicia y lealtad como los de marido y mujer, y darles protección no supone un debilitamiento del valor del matrimonio. La ley lo hace a través, por ejemplo, de la obligación y el derecho de alimentos, y debería autorizar una mayor flexibilidad de transferencias patrimoniales por causa de muerte.
Por tanto, en el plano fáctico existen tipos de familia. Hay familias de hecho que merecen protección desde el punto de vista legal (leyes de seguridad social, beneficios sociales, como el subsidio habitacional, etc.) En general, estas familias merecen las ayudas que se pueden dar a las personas que están en necesidad. Sobre todo si son vulnerables, desvalidas, enfermas o solas. No merecen protección (ni estímulo) social las situaciones fácticas que se establecen como tales. No merecen una protección que suponga equipararlas al valor de los compromisos que asumen las personas cuando se casan.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
HERNÁN CORRAL TALCIANI (2005), Derecho y derechos de la familia, Lima, Perú, Editora Jurídica Grijley, 329 pp. Una versión anterior de estos estudios fue publicada en 1994: HERNÁN CORRAL TALCIANI (1994), Familia y Derecho. Estudios sobre la realidad jurídica de la familia, Santiago, Chile, Ediciones Universidad de los Andes, 229 pp. La sociología de la familia en Chile parece estar bien reflejada en la siguiente obra: J. SAMUEL VALENZUELA; EUGENIO TIRONI; TIMOTHY R. SCULLY (eds.) (2006), El eslabón perdido. Familia, modernización y bienestar en Chile, Santiago, Chile, Taurus, Aguilar Chilena de Ediciones S.A., 456 pp. También, PIERPAOLO DONATI (2003), Manual de sociología de la familia, Barañain, España, Eunsa, 430 pp., y del mismo (1993), Introduzione alla sociologia relazionale, Milán, Italia, FrancoAngeli, 251 pp.
Estos estudios se complementan con los que ofrece JOHN FINNIS (2011), especialmente en “Marriage: A Basic and Exigent Good”, “Law, Morality, and ‘Sexual Orientation’”, y “Sex and Marriage: Some Myths and Reasons”, todos en Human Rights & Common Good. Collected Essays, Volume III, pp. 315-388.
La idea del fundamento de la verdad del matrimonio y la familia en tres hechos innegables e inderogables es de RYAN T. ANDERSON (2015), especialmente en Truth Overruled. The Future of Marriage and Religious Freedom, New York, Regnery, 2015, 258 pp. Para el contexto universal del fenómeno, STEPHEN CRETNEY (2003), Family Law in The Twentieth Century. A history, Oxford, Oxford University Press, 911 pp.
CAPÍTULO SEGUNDO
EL DERECHO DE FAMILIA EN CHILE
Con este capítulo entramos en la legislación de familia, es decir, en el Derecho de familia, aunque este último concepto tenga un alcance más extenso que las solas leyes, sea cual fuere su jerarquía en el sistema. Primero se presentan las influencias y divisiones del Derecho de familia (§ I). A continuación, la formación y desarrollo del Derecho de familia en las leyes de la República de Chile (§ II.); hasta conformar un conjunto normativo de fuentes formales, el cuerpo del Derecho de familia en Chile (§ III). Se ofrece una valoración de las tendencias culturales que refleja todo lo anterior (§ IV), y finalmente, los principales caracteres que pueden atribuirse a este sector del derecho (§ V) y sus diferencias con el Derecho Civil patrimonial (§ VI).
I. INFLUENCIAS Y DIVISIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA
Desde sus orígenes históricos en el Corpus Iuris Civilis y las compilaciones posteriores, el Derecho Civil considera reglas que se denominan de derecho patrimonial y otras que se denominan de Derecho de familia. En este libro se trata de estas últimas, tal como aparecen en el Código Civil y en otras leyes que integran el cuerpo del Derecho de familia. Como parte de la tradición del Derecho Civil, el Derecho de familia que reciben los códigos del siglo XIX y gran parte de las leyes posteriores tiene una configuración histórica común, a partir del Derecho Romano y del Derecho Canónico.
1. INFLUENCIA DEL DERECHO ROMANO
El Derecho Romano es rector y fundamento de todo el derecho de Occidente, incluido el common law. El Derecho de familia recibe del Derecho Romano todo lo que se refiere a tutelas y curadurías que, en Chile, llamamos genéricamente Guardas. El Derecho Romano configura la institución de la patria potestad, como se denomina al conjunto de deberes y derechos de los padres sobre la persona y los bienes de los hijos, y las reglas más antiguas sobre las que se construye la relación de familia más esencial, la filiación.
El Derecho Romano es determinante también en la formación del derecho matrimonial. Para los romanos el matrimonio era un hecho. Un hecho que, sin embargo, tenía numerosos efectos personales y patrimoniales. El principio consensus facit nuptias (el consentimiento hace las nupcias) (ULPIANO, D. 50.17.30) es romano; pero los juristas no le dieron valor jurídico pacticio. Las reglas más antiguas de establecimiento y efectos de la filiación proceden también del Derecho Romano, como la sentencia mater semper certa est, pater vero is est quem nuptiae demonstrant (la madre siempre es cierta; el padre es, en cambio, el que demuestra las nupcias) (PAULO, D. 2.4.5). La certeza de la maternidad deriva del hecho del parto. Se presume por padre al marido de la madre. Los regímenes matrimoniales proceden asimismo de reglas romanas más o menos vulgarizadas en la evolución posterior; especialmente, para nosotros, en LAS SIETE PARTIDAS, que eran derecho vigente en la República en la época de la codificación (1855). El Derecho Romano influye también en el Derecho Canónico, por el que llega un nutrido y sabio cuerpo de normas al Derecho Civil.
2. INFLUENCIA DEL DERECHO CANÓNICO
El Derecho de familia moderno recibe la institucionalidad del matrimonio del Derecho Canónico. Puede afirmarse que todo el derecho matrimonial de Occidente, incluido el de países de tradición anglosajona, es tributario del Derecho Canónico. Hasta la Reforma Protestante (siglo XVI) en algunos países y la Revolución Francesa (siglo XVIII) en otros, la materia matrimonial fue competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos de la Iglesia Católica pues gran parte de Occidente estaba unido por una única fe. Es decir, tanto gobernantes como gobernados reconocían la autoridad de la jurisdicción eclesiástica y del Derecho Canónico.
A partir de los siglos XVI y XVIII se inicia, en las diversas y nacientes naciones estado, una serie de acontecimientos históricos que llevan a la secularización del matrimonio, institución nuclear del Derecho de familia. Este proceso consiste en que paulatinamente la Iglesia Católica pierde la competencia exclusiva para conocer las causas matrimoniales (en especial, sobre validez o nulidad del matrimonio). Esta función la asumen los jueces civiles. Paralelamente, los reformadores protestantes desconocen entidad jurídica al matrimonio en el orden religioso, por lo que en los países que quedan bajo la órbita de la Reforma protestante, esta materia queda entregada a los tribunales civiles. A partir de las sentencias pronunciadas por tribunales civiles en materia matrimonial empieza a existir en algunos países un derecho matrimonial civil. Con posterioridad, también un matrimonio civil. Hasta antes de esa época el poder secular se limitaba a reconocer efectos civiles al matrimonio religioso (católico o judío). El que estaba casado por la Iglesia (católica, pues no había otra en Occidente), también estaba casado para la ley civil. A partir de la Reforma protestante, en muchos casos los tribunales civiles aplican el Derecho Canónico, pues no había otro cuerpo de reglas sobre la materia matrimonial. Empiezan a dictarse leyes seculares o laicas sobre la materia matrimonial, por las que se seculariza materialmente gran parte del Derecho Canónico. Los tribunales civiles aplican por mucho tiempo el Derecho Canónico, secularizado o no. Es decir, los jueces civiles invocan las mismas fuentes canónicas para resolver litigios matrimoniales porque no cuentan con reglas civiles, o porque necesitan interpretar reglas civiles insuficientes. El Derecho Canónico despliega, por tanto, una influencia histórica directa y tiene también una influencia hermenéutica, que podríamos llamar indirecta, hasta el presente.
En Chile, esta influencia puede reconocerse hasta hoy. La Ley Nº 19.947 de 2004, nueva ley de matrimonio civil, se inspira en el Código de Derecho Canónico de 1983 para renovar la tipificación de causas por las que un matrimonio puede ser declarado nulo y para regular la separación judicial. Por tanto, en la legislación vigente continúa presente el Derecho Canónico pues no hay otro criterio hermenéutico para las reglas civiles sobre nulidad y separación judicial.
3. DIVISIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA
Las influencias recién mencionadas, junto a factores lógicos y sistemáticos, determinan la división del Derecho de familia en tres grandes partes: el Derecho matrimonial, el Tratado de la filiación y los Regímenes matrimoniales. Esta división tripartita es la que adoptamos en este libro.
Hemos agrupado en una parte introductoria lo que entendemos por fundamentos del Derecho de familia. Reconocemos como instituciones fundantes a las relaciones de familia y al parentesco (Capítulo 3), y a instituciones que se apoyan directamente en las relaciones de familia, como son el derecho de alimentos (Capítulo 4) y las tutelas y curadurías, entendidas como cargas de familia (Capítulo 5). Estas materias aparecen reguladas en su estructura fundamental en el Libro I del Código Civil.
El Derecho matrimonial (segunda parte de este libro) examina la naturaleza y formación del matrimonio, su validez y nulidad, sus efectos en cuanto a los derechos y deberes que genera el estado matrimonial, las fracturas del estado matrimonial y sus efectos, como asimismo los hechos que causan la terminación del matrimonio. Entre estos últimos se examina el divorcio. Por motivos históricos, estas materias están sustancialmente fuera del Código Civil. El Código Civil, sin embargo, mantiene la definición del modelo matrimonial reconocido y sus efectos civiles entre los cónyuges.
La filiación, su determinación y sus efectos configuran otra parte del Derecho de familia, que se denomina Tratado de la filiación (tercera parte de este libro). Aquí se estudia la forma en que el ordenamiento reconoce y confiere efectos civiles a los vínculos que crea el hecho de la generación. En cuanto a sistema que se asimila en sus efectos al hecho de la generación, esta parte también estudia la adopción. La filiación y sus efectos es una materia que pertenece al Libro I del Código Civil, pero ha sido sustancialmente reformada por la Ley Nº 19.585 de 1998, sobre filiación. Con motivo de esta y otras leyes anteriores, ha tenido un tratamiento separado por gran parte de la doctrina chilena.
La última parte del Derecho de familia consiste en el estudio de los efectos patrimoniales del matrimonio. Esta materia recibe el nombre de Regímenes matrimoniales (cuarta parte de este libro). También se los denomina “régimen económico del matrimonio”, o “regímenes patrimoniales”. Esta materia está regulada principalmente en el Libro IV del Código Civil, aunque se refieran a ella también algunas normas del Título VI, del Libro I (artículos 135 a 178).