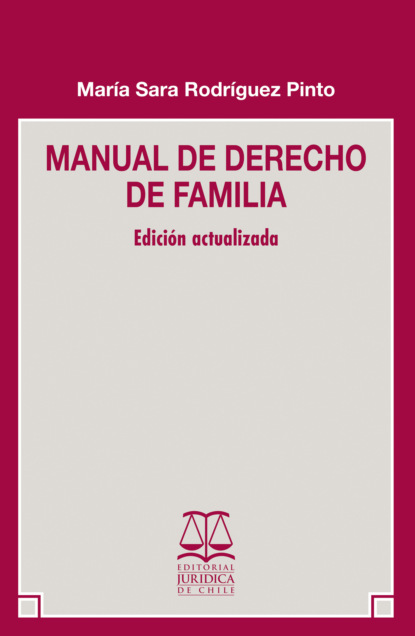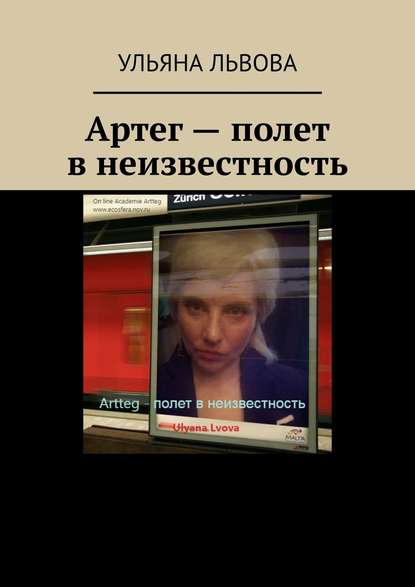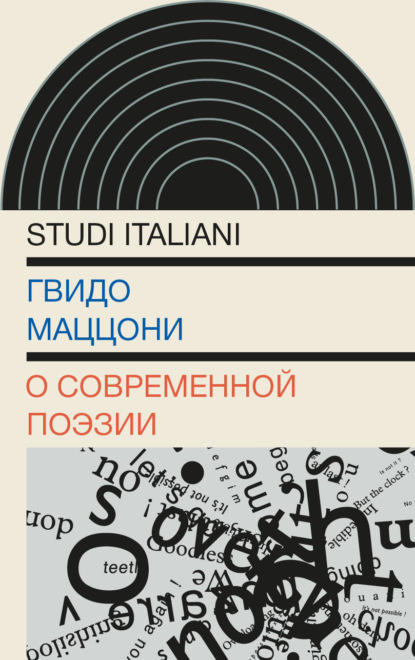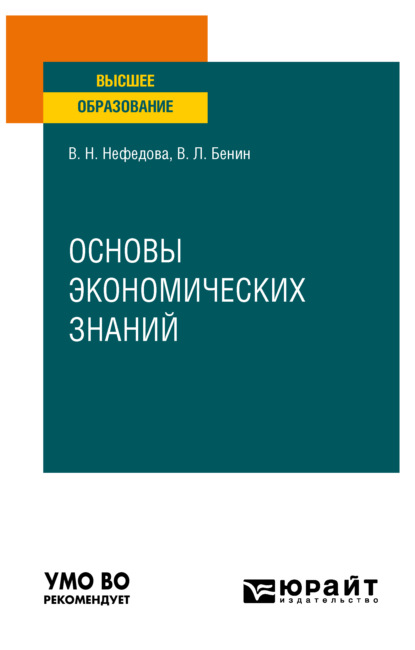- -
- 100%
- +
II. EL DERECHO DE FAMILIA EN LAS LEYES DE LA REPÚBLICA
1. EL CÓDIGO CIVIL DE 1855
El Código Civil de 1855 no regulaba la formación ni la validez del matrimonio porque entonces esta era materia de jurisdicción eclesiástica (Derecho Canónico). Las causas matrimoniales eran conocidas por los tribunales eclesiásticos. El Estado de Chile reconocía plenos efectos civiles al matrimonio religioso. Es decir, los chilenos se casaban según la forma y rito de su propia religión. Para los católicos, el Derecho Canónico establecía los requisitos de validez del matrimonio, como asimismo las causas de separación. Para el Código de 1855, el matrimonio era un estado constituido fuera del orden civil y solamente reconocido por éste.
Este estado de cosas incluye la Ley de matrimonio de disidentes de 1844. La población chilena era mayoritariamente católica. Sin embargo, hacia la tercera parte del siglo XIX empiezan a establecerse en distintos puntos del territorio colonias de extranjeros que profesan otras religiones. Por ejemplo, la religión anglicana o luterana. También el país acoge colonias judías que se casan conforme a los ritos de su ley. Surge la dificultad del reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios celebrados en Chile por chilenos pertenecientes a otras religiones, cristianas o no. La Ley de matrimonio de disidentes soluciona este problema entregando atribuciones a los párrocos para inscribir en los registros parroquiales los matrimonios de personas de otras religiones, para sus plenos efectos civiles. Por tanto, desde antes de la entrada en vigencia del Código Civil, el 1º de enero de 1857, y hasta 1884, el Estado de Chile reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado conforme a los ritos de la religión que profesan los contrayentes.
En cuanto a la filiación, el Libro I del Código Civil ofrecía reglas para establecer la filiación matrimonial, entonces llamada filiación legítima, y también para establecer la filiación no matrimonial, entonces llamada filiación natural. La ley civil privilegiaba la filiación legítima y la filiación natural, que se determinaba por reconocimiento voluntario de los padres. No se facilitaba la investigación de la paternidad. Por su parte, si en la herencia del padre concurrían hijos matrimoniales y no matrimoniales, la ley civil favorecía a los primeros. Los hijos no matrimoniales solamente tenían derechos hereditarios si el causante no tenía hijos matrimoniales. La situación de estos últimos fue mejorando en sucesivas reformas al Código Civil hasta llegar al sistema actual, que confiere iguales derechos hereditarios para los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Los efectos de la filiación también eran diversos según si el hijo era matrimonial o no matrimonial. Los hijos no matrimoniales no estaban sometidos a la patria potestad de su padre y era necesario sujetarlos a guarda. El Libro I del Código Civil ofrecía una minuciosa reglamentación de las tutelas y curadurías, genéricamente llamadas guardas.
El régimen matrimonial del Código Civil de 1855 era la sociedad conyugal, que se reglamentaba en el Libro IV, lugar que sigue ocupando hasta hoy. Son estos artículos los únicos que sufren modificaciones en sucesivas reformas posteriores. Otras partes del Libro IV, De las obligaciones y contratos, se mantienen casi intactas hasta hoy.
2. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA POSTERIOR AL CÓDIGO
La situación descrita anteriormente duró hasta la dictación de la Ley de matrimonio civil de 1884. Esta ley entregó a los tribunales civiles el conocimiento de las causas matrimoniales y secularizó las normas materiales y formales sobre formación y disolución del matrimonio. Sin embargo, la de esta ley fue una secularización más formal que material. En lo material o de fondo, la ley reflejó en todo el ordenamiento canónico vigente en la época.
La gran reforma consistió en el establecimiento de un matrimonio civil obligatorio. A partir de esta ley el único matrimonio que podía tener efectos civiles era el matrimonio civil. El matrimonio religioso fue considerado un hecho privado sin ningún efecto civil. Esta ley se complementó con la Ley de Registro Civil de 1885. Esta ley introdujo un sistema de registros públicos civiles para los nacimientos, matrimonios y defunciones, y oficiales públicos encargados de llevarlos, los oficiales del Registro Civil. Chile se beneficia de más de un siglo de matrimonio civil indisoluble, hecho que probablemente influye en la cultura y en las costumbres.
Lo anterior puede afirmarse incluso en contraste con una práctica judicial que se empieza a extender en los años 1930. A partir del fallo de la Corte Suprema en Sabioncello con Hausmann (Corte Suprema, 28 de marzo de 1932, R. t. 29, p. 351 [1932]), que se publica con comentario favorable de don Arturo Alessandri Rodríguez, algunos jueces empiezan a declarar nulos matrimonios válidos, cuando las partes, de común acuerdo, producen prueba espuria de la incompetencia del oficial civil que asistió al matrimonio. Algunos tribunales de alzada confirman estas sentencias, que debían subir en consulta cuando no eran apeladas. Esto es lo que se denomina nulidades fraudulentas.
El sistema de matrimonio civil obligatorio pero indisoluble duró hasta la Ley Nº 19.947, de 2004, que reemplazó totalmente la ley anterior. La nueva ley cambia el sistema de matrimonio civil obligatorio por otro de matrimonio civil no obligatorio, y autoriza el divorcio vincular. Una de las razones que se aducen para la introducción del divorcio vincular es la inconveniencia de seguir tolerando nulidades fraudulentas. Sin embargo, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 19.947, en 2005, el número de nulidades (fraudulentas o no) que declaraban los tribunales de justicia en todo el país no subía de 7.000 al año. Según estadísticas del Poder Judicial, algunos años después las sentencias de divorcio llegan casi a 50.000 al año (cf. Instituto Nacional de Estadísticas. Justicia. Informe Anual 2012, ¶ 28).
En el ámbito de la filiación ha habido una evolución paulatina hacia el mejoramiento de los derechos hereditarios de los hijos no matrimoniales y hacia la apertura de las causas de investigación de la paternidad. El Código permitía el reconocimiento voluntario de los hijos pero no el reconocimiento forzado. Posteriormente se autoriza el forzar judicialmente el reconocimiento de paternidad. Solo a partir de la Ley Nº 19.585, de 1998, se permite la libre investigación de la paternidad.
Un tercer grupo de leyes es el que va mejorando la situación de la mujer casada en régimen de sociedad conyugal. Primero se autoriza a la mujer para pedir la separación de bienes por mala administración del marido. Luego se autoriza la formación de un patrimonio reservado para la mujer casada en sociedad conyugal que ejerce una profesión u oficio separada del marido. Después se permite el pacto de separación total de bienes durante el matrimonio. Otra reforma es la ley que confiere plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal, aunque no modifica el sistema de administración de esta última, que sigue radicado en el marido. Un último eslabón de este grupo de leyes es el que introduce un régimen matrimonial alternativo al legal, denominado de participación en los gananciales, y la institución de los bienes familiares.
III. CUERPO DEL DERECHO DE FAMILIA
El Derecho de familia en Chile está formado por las normas del Código Civil de 1855 más un importante número de leyes que lo han modificado o que lo complementan. Todo este grupo de normas debe ser leído e interpretado a la luz de principios de rango constitucional, y de tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentran vigentes y reciben aplicación directa por los tribunales de justicia.
A continuación se ofrece una relación de las leyes que han modificado el Código Civil y se encuentran incorporadas a él; de las leyes que lo complementan en materias de familia, y de las fuentes de rango constitucional y supranacional que forman parte de él.
1. LEYES MODIFICATORIAS DEL CÓDIGO CIVIL
Las principales leyes que han modificado el Código Civil en materias de familia son las siguientes:
1925. Decreto Ley Nº 328 de 1925 y Ley Nº 5.521 de 1934 que introdujeron el patrimonio reservado de la mujer casada.
1935. Ley Nº 5.750, de 1935, que permitió la investigación de la paternidad y suprimió una categoría de hijos no matrimoniales.
1952. Ley Nº 10.271, de 1952, sobre nuevas reformas al régimen matrimonial y a la filiación. Esta ley amplió la investigación de la paternidad y otorga derechos sucesorios a los hijos naturales.
1989. Ley Nº 18.802, de 1989, que introdujo reformas en la sociedad conyugal y en la filiación.
1994. Ley Nº 19.335, de 1994, que introdujo el régimen de participación en los gananciales.
1998. Ley Nº 19.585, de 1998, reforma la filiación, modifica el régimen sucesorio e introduce modificaciones en el Código.
2. LEYES QUE COMPLEMENTAN EL CÓDIGO CIVIL
1930. Ley Nº 4.808, de 1930, que sustituyó la Ley de Registro de Civil de 1885.
1962. Ley Nº 14.908, de 1962, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.
1967. Ley Nº 16.618, de 1967, de menores.
2000. En el año 2000, en cumplimiento de la delegación que le efectuara el Congreso Nacional en el artículo 8º de la Ley Nº 19.585, el Presidente de la República refunde en un solo texto con notas marginales gran número de leyes que han modificado el Código Civil o que lo complementan. DFL Nº 1, de 2000, Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil; de la Ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos; de la Ley Nº 16.618, ley de menores; de la Ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la Ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones (Diario Oficial, 30 de mayo de 2000). Las posteriores reformas al Código Civil y leyes complementarias se hacen a este texto refundido, coordinado y sistematizado.
Quedan fuera de este texto las siguientes leyes complementarias:
1999. Ley Nº 19.620, de 1999, sobre adopción de menores.
2004. Ley Nº 19.947, de 2004, nueva ley de matrimonio civil, que sustituye la Ley de matrimonio civil de 1884.
2004. Ley Nº 19.968, de 2004, que crea los tribunales de familia.
2005. Ley Nº 20.066, de 2005, de violencia intrafamiliar (sustituye la anterior Ley Nº 19.325, de 1994).
2015. Ley Nº 20.830, de 2015, sobre acuerdo de unión civil.
3. OTRAS FUENTES DE APLICACIÓN DIRECTA Y DE FUNCIÓN HERMENÉUTICA
a) La Constitución Política de la República (1980)
La Constitución Política de la República (1980) plasmó, desde su adopción inicial, la protección de la familia como base de la institucionalidad (artículo 1º) y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (artículo 19, 2º). Más adelante se reconoce expresamente lo que antes estaba implícito: hombres y mujeres son iguales ante la ley (artículo 19, 2º). También se garantiza desde un principio el respeto y protección de la vida privada y de la honra de la persona y de su familia (artículo 19, 4º), la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada (artículo 19, 5º), la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio de todos los cultos (artículo 19, 6º), el derecho a la educación, y su concreción en el derecho y el deber que tienen los padres de educar a sus hijos, y que corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho (artículo 19, 10º). Este derecho está intrínsecamente conectado con la libertad de enseñanza, que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y el derecho de los padres de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos (artículo 19, 11º). Todas estas garantías, o derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República (1980) dieron rango constitucional a multitud de normas legales del Derecho de familia.
b) Los tratados internacionales
Diversos tratados internacionales han impactado el Derecho de familia. Entre los más relevantes, pueden mencionarse los siguientes:
1989. Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966), DS Nº 778 (Relaciones Exteriores) de 29 de abril de 1989.
1989. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, DS Nº 789 (Relaciones Exteriores) de 9 de diciembre de 1989. Por esta Convención el país se obligó a crear el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) con rango de ministerio. Durante gran parte de los años 1990, el SERNAM cumplió funciones de promoción de reformas legales de envergadura al cuerpo del Derecho de familia.
1990. Convención sobre los derechos del niño, DS Nº 830 (Relaciones Exteriores) de 27 de septiembre de 1990.
1991. Convención americana sobre derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969), DS Nº 873 (Relaciones Exteriores) de 9 de enero de 1991.
1998. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, DS Nº 1.640 (Relaciones Exteriores) de 11 de noviembre de 1998. Esta Convención es, en gran medida, precedente de las leyes sobre violencia intrafamiliar, y de la responsabilidad que ha asumido el Estado de perseguir la violencia y los crímenes contra la mujer.
c) Los principios de Derecho de Familia y su función
Por influencia del Derecho Constitucional y de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, el Derecho de familia experimenta una tendencia a salir de las reglas y elevarse a los principios. De la gran polisemia que experimenta el término principio, hemos escogido la que los comprende como enunciados normativos generales, para todo tipo de caso, con pretensión de aplicación máxima. Se trata de expresiones de la técnica legal plasmadas de manera general en disposiciones legales positivas de diverso rango: internacional, constitucional o legal. Es decir, los principios son normas.
Sin embargo, los principios no cumplen una función directa de regla de Derecho. La regla contiene siempre la descripción de un supuesto de hecho al que se atribuye una consecuencia jurídica. Para que los principios operen como reglas necesitan operaciones de razonamiento práctico y de integración con otras normas del ordenamiento. Esto es posible y mandado por el ordenamiento (por ejemplo, en el artículo 242), y es una de sus funciones.
Los principios también tienen otras funciones. Una de éstas es la de proporcionar elementos para interpretar e integrar el Derecho. Esta labor corresponde a los tribunales de justicia al momento de decidir litigios sobre materias de familia.
En el campo del Derecho de familia, se reconocen algunos principios de gran extensión, formulados en normas de diverso rango, como los siguientes:
1º. Principio de fortalecimiento de la familia
Este principio, plasmado en el artículo 1º CPR (“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”) y en el artículo 1º LMC (“El matrimonio es la base principal de la familia”), se concreta en la defensa del matrimonio (artículos 3º, 91 LMC) y la excepcionalidad del divorcio (que está reservado para el matrimonio válido y exige escrutinio judicial del cumplimiento de sus causas, artículos 54, 55 y 91 LMC).
También se concreta en la protección de miembros vulnerados de la familia mediante el fortalecimiento de las relaciones familiares (artículos 68 a 80bis LTF).
2º. Principio de igualdad
El principio de igualdad reconoce las siguientes extensiones: igualdad entre varón y mujer (artículo 19, Nº 2º CPR); igualdad entre marido y mujer (artículos 131 a 134); igualdad entre padre y madre (artículo 224); igualdad entre hijos matrimoniales y no matrimoniales (artículo 33).
La igualdad entre varón y mujer reconoce como contra extensión el principio de la no discriminación arbitraria (artículo 19, Nº 2º, inciso 2º CPR). La igualdad entre padre y madre reconoce la concreción del principio de corresponsabilidad parental (artículo 224).
3º. Principio de solidaridad familiar o de equidad
El principio de solidaridad familiar o de equidad reconoce las siguientes extensiones: principio de matrimonialidad (artículo 3º y artículo 91 LMC); principio de protección del cónyuge más débil (artículo 3º y artículos 60 a 65 LMC); principio de protección del cónyuge sobreviviente (artículo 1337, regla 10ª); principio del interés superior del niño (passim); principio de protección de personas con capacidad disminuida.
IV. TENDENCIAS ACTUALES EN EL DERECHO DE FAMILIA
Como se observa de lo escrito anteriormente, el Derecho de familia ha tenido numerosas reformas. Se trata de un sector del Derecho Civil que sigue afectado por una tremenda inestabilidad. Son múltiples las tendencias que se observan como fruto de corrientes filosóficas, ideológicas, cambios culturales, y sociales. Algunas de estas tendencias son las que se presentan a continuación:
1. DESVALORIZACIÓN DEL MATRIMONIO
El matrimonio se mira como la burocratización o legalización de la convivencia entre un hombre y una mujer, simplemente una convivencia pasada por el Registro Civil o registrada. Se busca el Registro Civil para probar el hecho de la convivencia mediante un certificado de matrimonio. Parece ser que hay cierta tendencia a buscar el matrimonio legal por una finalidad probatoria. Paralelamente a esto, solo se valora al matrimonio mientras subsiste la voluntad de cohabitar. A esta percepción social ha contribuido también la Ley Nº 19.947, de 2004, que permite configurar una causal de divorcio mediante el abandono del hogar común. Por una evolución cultural parece estar cambiando la valoración que se tiene del matrimonio.
Por otra parte, se constata una baja en la tasa de nupcialidad. La explicación de este fenómeno es difícil, pues influyen en él múltiples factores. Uno de ellos puede ser la baja de incentivos legales para constituir una familia mediante el matrimonio. Algunos consideran que casarse es caro, y luego, que cuesta dinero descasarse si el proyecto fracasa. El crecimiento de nacimientos fuera del matrimonio obedece en parte a la baja de la tasa de nupcialidad. Aunque el fenómeno de la tasa de nacimientos fuera del matrimonio en Chile es mucho más complejo, pues procede en un porcentaje alto del embarazo adolescente. Frecuentemente, este último no es fruto de una relación estable, en un hogar común, sino del abuso y de escasa educación de la afectividad.
2. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO
Por un lado el Derecho tiende a equiparar el matrimonio con una simple cohabitación pasada por el Registro Civil. Por qué no permitir entonces que las uniones de hecho puedan pasar también por el Registro Civil, equiparándolas al matrimonio en muchos de sus efectos (estado civil de convivientes, comunidad de bienes, derecho a procrear artificialmente, derechos hereditarios, etcétera). Esta tendencia se vincula actualmente en Chile con la política de proteger civilmente las uniones homosexuales, equiparándolas a una unión de hecho o, incluso, al matrimonio. Esto es lo que se ha materializado en la Ley Nº 20.830, de 2015, sobre acuerdo de unión civil.
Frente a esto hay que decir que las uniones de hecho no son matrimonio porque en ellas falta el compromiso, de valor jurídico, que engendra los derechos y deberes que asumen el hombre y la mujer cuando se casan. Los que conviven de hecho no desean, temporal o indefinidamente, asumir compromisos. Estas uniones provisorias no pueden equipararse al matrimonio. Pero si, además, estas uniones son entre personas del mismo sexo, menos podrían asimilarse a él. Las uniones entre personas del mismo sexo pueden tener elementos afectivos, pueden establecer una vida en común mediante los mecanismos que ofrece el Derecho a cualesquiera dos que viven juntos y quieren tener bienes en común y compartir la vida. Las uniones no matrimoniales, menos las uniones entre personas del mismo sexo, no podrían satisfacer las funciones sociales que cumple el matrimonio en la crianza y educación de las nuevas generaciones y en la complementariedad unitiva (de cuerpo y espíritu) que es posible solamente entre un varón y una mujer.
Negándose el Estado a institucionalizar uniones homosexuales no está discriminando arbitrariamente a quienes desean vivir juntos porque se quieren. El Estado no les prohíbe la vida en común. El Estado no puede tratar por igual situaciones que no son iguales. No son iguales el matrimonio con las uniones de hecho entre un varón y una mujer, ni entre dos personas del mismo sexo. Estas últimas, además, no podrían nunca llegar a ser un matrimonio, que es esencialmente la unión conyugal entre el marido y la mujer.
3. LEGITIMACIÓN DE LA PROCREACIÓN ASISTIDA
El desarrollo científico permite hoy lo que se denomina la procreación asistida y existe la presión por legalizar el uso de estas técnicas. Los hijos ya no se conciben solamente en la intimidad del tálamo conyugal; sino que se encargan a centros médicos especializados. En algunos casos el uso de estas técnicas produce como efecto una tendencia a contractualizar la procreación. Desde esta perspectiva, la procreación es un servicio por el que se paga. Este es el caso de técnicas como la maternidad subrogada, la fertilización in vitro, especialmente con gametos de terceros, etcétera.
Para valorar críticamente esta tendencia, hay que distinguir entre las técnicas de procreación homólogas y heterólogas. Se denominan homólogas las técnicas que utilizan gametos (células germinales) del marido y de la mujer que se someten a la técnica. Puede ser fertilización artificial, fertilización in vitro, o GIFT. Las técnicas homólogas pueden tener el reparo ético de separar el resultado procreativo de la unión sexual (coital), que es la forma humana de cooperar el marido y la mujer en la procreación de los hijos. Desde el punto de vista jurídico, las técnicas homólogas no introducen quiebres en los vínculos filiativos.
Cuando se realizan in vitro, estas técnicas tienen más dificultades desde el punto de vista ético y jurídico, ya que se producen o pueden producir abortos en el proceso. Otro reparo de la fertilización in vitro es el recurso a la fecundación de varios gametos femeninos, de los cuales algunos solamente son implantados en la madre. Los otros a veces se reservan mediante la técnica de la crioconservación. Puede llegar a acumularse una inmensa cantidad de embriones, es decir vidas humanas, cuyo destino es incierto, pues no todos los que se prestan a la técnica luego utilizan todos los embriones. El destino de esta inmensa cantidad de vidas humanas es un dilema ético tremendo.
Se denominan heterólogas las técnicas en las que se trabaja con gametos aportados por terceras personas. Estas terceras personas son donantes de gametos masculinos (espermatozoides) o femeninos (óvulos). También puede ocurrir que marido y mujer aporten los gametos y una tercera mujer se preste a realizar la gestación (maternidad subrogada). O que se fecunde (artificialmente o in vitro) a la mujer con gametos de un tercero. Este tipo de procreación asistida multiplica los problemas éticos y jurídicos de las técnicas homólogas. En todos estos casos se perturban los vínculos filiativos que establece la ley sobre el supuesto de hecho de que entre el padre y la madre ha habido una unión sexual, que ha hecho posible la concepción. En realidad la capacidad humana de engendrar y transmitir la vida es personalísima e instransferible por ningún título (gratuito u oneroso). También es personalísima e intransferible la crianza y educación de los hijos. Los hijos, las futuras generaciones de hombres y mujeres, tienen derecho a ser concebidos por su padre y su madre, y a ser educados por ellos mismos.
4. INDISOLUBILIDAD DE LA PARENTALIDAD
Frente a la minusvaloración del matrimonio, se afirma que lo que debe subsistir son los vínculos entre padres (padre y madre) e hijos; aunque el matrimonio no exista o fracase. Se afirma que estos vínculos sí que son indisolubles porque son vínculos de sangre. Lo que se debería valorar es la parentalidad.