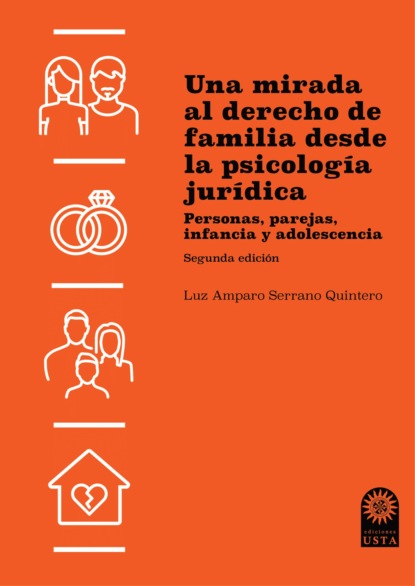- -
- 100%
- +
3. La fuerza ha de ser ilícita o injusta. No hay vicio cuando la parte solo ha amenazado al otro contratante con el empleo de una vía de derecho; el ejercicio de una acción civil, el embargo de los bienes del deudor moroso, etc. Por justificarse, en este caso la amenaza no constituye vicio del consentimiento.
4. La fuerza o violencia puede constituir un vicio del consentimiento aunque provenga de una tercera persona. En este requisito se diferencia notablemente del dolo que debe provenir de alguna de las partes y, para nuestro caso, del cónyuge que induce al otro para que preste su consentimiento en el contrato matrimonial.
Puede ocurrir que la amenaza provenga ya no de personas sino de “circunstancias exteriores”. Uno de los contratantes se limita a aprovechar el estado de necesidad en que se halla el otro para exigir contraprestaciones exorbitantes. Se puede suponer el caso de que una persona víctima de un naufragio se obliga a pagar una suma excesiva para que le salve a ella y a su mercancía. La doctrina acepta que se está frente a un vicio del consentimiento y que concluyó el contrato debido a las circunstancias adversas en que se encontraba. De igual manera, en las circunstancias de guerra interna que vive nuestro país, el desplazamiento forzado puede originar la celebración de contratos de compraventa viciados, ante la premura de abandonar el inmueble ante el peligro de muerte del propietario o su familia.
Tomando nuevamente como referencia el contrato matrimonial, el numeral 5 del artículo 140 del CC establece que el matrimonio es nulo y sin efectos:
Cuando se ha contraído por fuerza o miedo que sean suficientes para obligar a alguno a obrar sin libertad; bien sea que la fuerza se cause por el que quiere contraer matrimonio o por otra persona. La fuerza o miedo no será causa de nulidad del matrimonio si después de disipada la fuerza, se ratifica el matrimonio con palabras expresas, o por la sola cohabitación de los consortes.
El núcleo familiar en la Constitución y en la ley
Noción
En sentido amplio, la familia es el conjunto de personas con las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar, por lo que comprende ascendientes, descendientes, colaterales, cónyuge y parientes de este.
En sentido restringido, existe solo el núcleo paternofilial, denominado familia conyugal o nuclear, es decir, la agrupación formada por el padre, la madre y los hijos que viven con ellos o que están bajo su potestad. El CC solo se refiere a la familia en el artículo 874, cuando se establece qué personas pueden beneficiarse de los derechos reales de uso y habitación26. La Constitución Nacional define la familia en el artículo 42, en su inciso primero, al establecer que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
A partir de la Constitución de 1991, y concretamente con fundamento en su artículo 42, se rompe el esquema básico del Código Civil en cuanto a la protección de la pareja unida en vínculo matrimonial y los hijos habidos de dicha relación contractual, al comenzar la equiparación, a través de diferentes fallos de la Corte, en derechos y deberes a la unión marital de hecho y su prole. Sin embargo, seguimos manteniendo un esquema fragmentado, lo que evidencia la urgente necesidad de una reforma a la normativa que regula a la familia en el Código Civil.
Criterios que determinan el concepto de familia
El criterio de autoridad
La familia se limita a los padres y a los hijos sobre los cuales se tiene una dirección y se ejerce autoridad. Este es un concepto originado en la auctoritas romana del paterfamiliae, y que finalmente convierte en incapaz a su cónyuge, los hijos legítimos y las esposas de los hijos unidos formalmente en vínculo de matrimonio, así como de todas las generaciones legítimas subsiguientes. Se podía incluir dentro del concepto de la familia a los esclavos y sus familias, pues estaban sujetos a pater bajo la denominada “potestad dominical”.
De este criterio de autoridad emana el concepto de familia expuesto en la normativa del Código Civil colombiano, fundado en el concepto de familia nacido a través del sacramento del matrimonio católico, del cual surgía la familia legítima como único parentesco válido del cual emanaba la patria potestad, los órdenes sucesorales, las cargas alimenticias, etc. Si bien es cierto que este criterio venía transformándose lentamente, es a partir de la Constitución de 1991 cuando el concepto de familia sufre un cambio en sus principios y esencia.
El criterio de parentesco
El artículo 61 del CC enumera las personas a quienes la ley considera parientes, esto es, a los descendientes, los ascendientes, los colaterales legítimos hasta el sexto grado, los hermanos naturales y los afines legítimos que se hallen en segundo grado. Este concepto es básico para establecer derechos y obligaciones entre los miembros de una misma familia, como es el caso de la obligación alimentaria, quien debe ser guardador de un incapaz y quienes deben heredarse entre sí. En los últimos años, la jurisdicción laboral es la que ha marcado cambios significativos, al permitir que los hijos de crianza —esto es, los hijos de uno de los cónyuges o compañeros que habiten bajo el mismo techo como una familia— se vean favorecidos por el subsidio familiar y la afiliación al servicio de salud (Art. 163 de la Ley 100 de 1993).
El criterio de vocación sucesoral
Hay quienes consideran que la familia se extiende hasta las personas que tienen vocación hereditaria, como sería el caso de los padres, hermanos e, incluso, hasta los sobrinos.
El criterio económico
La familia se reduce a aquellas personas que se encuentran bajo el mismo techo y que dependen de las mismas fuentes de generación de ingresos, sin importar si son o no parientes entre sí. Por ejemplo, los empleados domésticos, los suegros de alguno de los hijos o un ahijado. Bajo este criterio, se extiende el concepto de “hijo de familia” al hijo que, aun cuando sea mayor de edad, depende económicamente del padre de familia mientras se le provee de una profesión, arte u oficio que le permita el ejercicio de una actividad económica independiente.
El criterio de familia en la Constitución de 1991
A la luz del artículo 42 de la CP y las sentencias de la Corte Constitucional que lo interpretan, se efectuó un cambio del paradigma de autoridad visto con anterioridad, al disponer que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Con esta nueva comprensión, se abrió un amplio espectro sobre el concepto de familia, que según diversas jurisprudencias de la Corte Constitucional nace del matrimonio civil o religioso, de la unión libre de dos personas —heterosexuales u homosexuales—, o por la voluntad de una sola de ellas de conformar una familia, como es el caso de las familias uniparentales. Una sentencia muy significativa sobre el nuevo modelo de familia y la evolución del concepto en la Corte Constitucional es la Sentencia C-577 de 2011, con ponencia del magistrado Gabriel Mendoza Martelo, en donde se afirma que hay familias donde existen el amor, el respecto y la solidaridad, elementos que caracterizan las uniones de vida que se hace una pareja sin distinguir si es o no del mismo sexo. Del mismo magistrado, vale la pena también consultar la Sentencia C-238 del 22 de marzo de 2012, que hace un sucinto pero muy completo resumen de los antecedentes jurisprudenciales que le sirven de sustento a la decisión de igualar en derechos sucesorales a las parejas de hecho tanto heterosexuales como homosexuales. De esta forma, en los siguientes capítulos se verá una breve reseña de la evolución que ha venido teniendo la familia a lo largo del siglo XX, pero especialmente, desde la promulgación de la Constitución Política de 1991.
Naturaleza jurídica de la familia
En nuestro derecho positivo, la familia no es persona jurídica, pues le falta la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, y no es titular de derechos, pudiéndose concluir que la familia es una institución jurídica social, permanente y singular. Además, es una institución natural de la que se vale la sociedad para regular la procreación y educación de los hijos, así como el cumplimiento de sus fines. Por estas razones, la concepción moral vigente en una sociedad determinada resulta fundamental para la organización de la célula familiar, sea a partir de la legislación que la regula o de las pautas familiares y sociales en donde se forman y educan los hijos, quienes a su vez se convertirán en futuros padres, líderes sociales o simples ciudadanos, pero todos ellos comprometidos con su función en la construcción de una mejor sociedad.
En este aspecto, cabe reflexionar si le compete a la ley marcar las pautas de comportamiento de los individuos para evitar familias disfuncionales, o si es la educación fundada en principios éticos y valores familiares los que deben marcar la pauta sobre la concepción ideal de una forma de organización familiar; es decir, que los hijos se conciban dentro de una relación estable, que la pareja mantenga la affectio maritalis para toda la vida, y que el matrimonio o la relación marital sea una construcción afectiva y económica a largo plazo; que la solidaridad, la fidelidad y la común unión sean valores inculcados desde pequeños a través del ejemplo y la dedicación de los padres. Estos son asuntos que no pueden quedar únicamente en manos de la ley.
En muchas ocasiones, la ley se ve enfrentada a regular situaciones de la vida social por la necesidad de intervenirlas jurídicamente; sin embargo, no son las leyes ni el gobierno los llamados a imponer coercitivamente comportamientos éticos, sino la familia y las costumbres sociales las llamadas a construir una sociedad dentro de un determinado parámetro moral, esto es, a educar en valores a sus miembros. Si la sociedad decide dejar a un lado los valores éticos y enmarcarse en la corrupción, la inmoralidad y la violencia, la ley se ve en la imperiosa necesidad de regular estas conductas.
Sin embargo, pese a que el derecho de familia forma parte del derecho privado, sus normas son de orden público y, respecto de los derechos y deberes que ellas consagran, tienen el carácter de irrenunciables e imprescriptibles. Por consiguiente, si bien es cierto que la familia no es persona ni organismo jurídico, es una institución jurídica y social regulada por el derecho, que impone a sus miembros deberes y derechos para el cumplimiento de sus funciones.
La familia y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes
En este punto, es conveniente dar una mirada psicojurídica a la función que cumple la familia en la satisfacción de las necesidades infantiles. Los niños desde que nacen tienen dos tipos de necesidades: las físicas y biológicas para seguir vivos, esto es, tienen necesidad de cosas materiales como alimentos, ropa, bienestar físico y a una vivienda o alojamiento estable; pero adicionalmente tienen necesidad de lazos afectivos seguros y continuos que le procuren un bienestar psíquico. La satisfacción de las necesidades afectivas les permite a los niños y niñas vincularse a sus padres y a los miembros de su familia. A partir de ahí, será capaz de crear relaciones con su entorno natural y humano, así como pertenecer a una red social (Barudy, Dantagnan, Comas, & Vergara, 2014).
Si estas necesidades básicas les son satisfechas, no importa bajo que esquema familiar se construye su cuidado, crianza y formación; lo más importante es que se les brinde el afecto y los cuidados necesarios para el desarrollo de sus competencias cognitivas, afectivas, sociales y éticas. De ser así, lo más probable es que se evitaría el aumento o la epidemia de trastornos disociales que están presentando niños, niñas y adolescentes del mundo, especialmente, los que provienen de países en vías de desarrollo, donde el ambiente familiar viene determinado por carencias económicas, niveles bajos de educación, trabajos precarios, etc., lo que conlleva la violencia entre sus miembros y especialmente el maltrato infantil, que se caracteriza por el abandono afectivo y la insatisfacción de sus necesidades fisiológicas básicas.
El trastorno disocial de la conducta es definido por la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) como “un patrón persistente de comportamiento en el cual los derechos básicos de los otros o las normas sociales principales apropiadas a la edad son violados” (APA, 2013, p. 469). Un estudio de cohorte realizado en Nueva Zelanda, que midió el valor predictivo del tabaquismo durante el embarazo, exposición a abuso durante la niñez, adversidad socioeconómica, comportamiento desadaptado de los padres, violencia interparental y asociación con pares desviantes durante la adolescencia, encontró que cada una de estas variables se asociaba de una manera estadísticamente significativa con el trastorno disocial (Boden, Fergusson, & Horwood, 2010).
Protección constitucional y legal de la familia
Las fuentes del derecho de familia y del derecho de los infantes y adolescentes
Estas fuentes se dividen en reales y formales. Las primeras están formadas por los factores de la realidad social de cada Estado y por la familia que tiene cada sociedad. Para estos efectos, son útiles las investigaciones sociológicas, antropológicas y psicológicas. Las fuentes formales se constituyen por:
• La Constitución que tiene las normas fundamentales sobre la familia y los niños, niñas, infantes y adolescentes.
• Los tratados públicos internacionales sobre derecho de familia y de infantes y adolescentes vigentes para Colombia.
• La legislación interna colombiana sobre familia e infantes y adolescentes.
• La jurisprudencia constitucional sobre derecho de familia y de los infantes y adolescentes, así como la jurisprudencia de los tribunales superiores de Distrito Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en asuntos civiles, penales y laborales.
• La costumbre, cuando no hay ley y reúne los requisitos de ser general.
• La doctrina nacional y extranjera.
• La legislación, la jurisprudencia extranjera y la jurisprudencia internacional que ha interpretado los derechos de la familia y de los infantes y adolescentes.
El Código Civil, las leyes y jurisprudencia que regulan la familia actual
Las normas que regulan la familia están contenidas en el Código Civil, en el Libro Primero –De las personas– y en el Libro Cuarto, a continuación de las reglas que informan la prueba de las obligaciones. Al observar la evolución legal que ha tenido la institución familiar, se comprende la urgente necesidad de que se promulgue un Código de Familia que armonice la reglamentación dispersa con la Constitución de 1991 y con las sentencias de la Corte Constitucional que han modificado la reglamentación legal para acomodarla al pensamiento de la Nueva Carta, revisando rápidamente la modificación que ha venido teniendo el Código Civil de 1873, con fundamento en leyes posteriores que han pretendido armonizar la legislación con las grandes transformaciones sociales que han modificado sustancialmente el concepto de familia al igualar a la mujer y al hombre en sus derechos y deberes, así como dar igualdad a los hijos extramatrimoniales respecto de la filiación matrimonial:
• Ley 70 de 1931, que autoriza la constitución de patrimonio de familia no embargable.
• Ley 28 de 1932, sobre régimen patrimonial en el matrimonio.
• Ley 45 de 1936, sobre filiación natural, hoy extramatrimonial.
• Ley 83 de 1946, orgánica de la defensa del niño, derogada por el Decreto 2737 de 1989 —Código del Menor—.
• Ley 75 de 1968, por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
• Decreto 1260 de 1970, por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas.
• Ley 20 de 1974, por la cual se aprueba el concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede que permite la celebración de matrimonios civiles entre ciudadanos católicos.
• Decreto 2820 de 1974, por el cual se otorgan iguales derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones.
• Ley 5.ª de 1975 sobre adopción, que permitía la adopción de forma simple, sustituida por la adopción plena por el Decreto 2737 de 1989 —Código del Menor—.
• Ley 1.ª de 1976, por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil, se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y el canónico.
• Ley 27 de 1977, por la cual se fija la mayoría de edad a los 18 años.
• Ley 29 de 1982, sobre la cual se otorga la igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos.
• Decreto 902 de 1988, por el cual se autoriza la liquidación de herencias y sociedades conyugales ante notario público.
• Decreto 999 de 1988, que señala la competencia para las correcciones del registro del estado civil y se autoriza el cambio de nombre ante notario público.
• Decreto 2668 de 1988, que autoriza el matrimonio civil ante notario público.
• Decreto 2272 de 1989, por el cual se organiza la jurisdicción de familia.
• Decreto 2737 de 1989, por el cual se expide el Código del Menor.
• Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes.
• Ley 57 de 1990, que permite el matrimonio por poder otorgado por cualquiera de los contrayentes.
• Ley 25 de 1992, por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11,12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política. Regula lo referente a la cesación de efectos civiles del matrimonio católico.
• Ley 82 de 1993, sobre protección a la mujer cabeza de familia.
• Ley 258 de 1996, que establece la afectación a vivienda familiar.
• Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
• Ley 495 de 1999, que modifica la Ley 70 de 1931 y regula la constitución voluntaria del patrimonio de familia.
• Ley 721 de 2001, que modifica la Ley 75 de 1968 sobre filiación extramatrimonial (prueba genética).
• Corte Constitucional, Sentencia C-016 de 2004, por la cual se otorga el derecho a percibir alimentos de la pareja vinculada a través de una unión marital de hecho, pues esta relación al igual que en el matrimonio está cimentada en la ayuda y socorro mutuos.
• Ley 979 de 2005, que modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y establece mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hecho.
• Decreto 4436 de 2005, sobre divorcio de matrimonio civil y canónico ante notario.
• Ley 1098 de 2006, por la que se expide el CIA.
• Ley 1060 de 2006, por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad.
• Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad.
• Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2007, que asimila la Ley 54 de 1990 a las uniones maritales de hecho de personas del mismo sexo.
• Corte Constitucional, Sentencia C-811 de 2007, que integra la pareja homosexual al sistema de seguridad social en régimen contributivo.
• Corte Constitucional, Sentencia C-336 de 2008, que reconoce el derecho a la pensión de sobrevivientes a parejas homosexuales.
• Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 2009, en donde se revisan 42 disposiciones contenidas en 20 leyes para homologar los derechos de las parejas homosexuales con las heterosexuales.
• Ley 1306 de 2009, mediante la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados.
• Ley 1346 de 2009, que aprueba la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad.
• Ley 1361 de 2009, por la que se crea la Ley de Protección Integral a la Familia, como núcleo fundamental de la sociedad y, asimismo, establece las disposiciones necesarias para la elaboración de una política pública para la familia.
• Corte Constitucional, Sentencia C-283 del 13 de abril de 2011, que extiende el derecho a la porción conyugal a las uniones maritales de hecho y a las parejas del mismo sexo.
• Corte Constitucional, Sentencia C-577 del 26 de julio del 2011, que determina que las parejas homosexuales son familia, exhortando al Congreso de la República a legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo.
• Corte Constitucional, Sentencia C-238 del 22 de marzo de 2012, que declara que la vocación sucesoral del cónyuge debe extenderse al compañero o compañera permanente de otro o del mismo sexo.
• Corte Constitucional, Sentencia T-918 de 2012, que tutela el derecho a la identidad sexual, ordenando a la EPS sufragar los costos de operación de reasignación de sexo a la tutelante y a la Registraduría Nacional a emitir un nuevo registro civil.
• Ley 1680 de 2013, que garantiza a las personas ciegas y con baja visión el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
• Ley 1620 de 2013, mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
• Decreto 1695 de 2013, que reglamenta la Ley 1620 de 2013, estableciendo pautas mínimas para la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos, y articula el papel que deben desempeñar las organizaciones vinculadas, la familia y la sociedad.
• Corte Constitucional, Sentencia T-063 del 13 de febrero de 2015, que tutela el derecho de la peticionaria a modificar el sexo en el registro civil de nacimiento mediante escritura pública.
• Decreto 1227 de 2015, del Ministerio de Justicia y del Derecho, que con base en la Sentencia T-063 de 2015 reglamenta el trámite ante Notaría para que mediante una escritura pública se permita corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil.
• Ley 1805 de 2016, que modifica la Ley 73 de 1988 y la Ley 919 de 2004, sobre donación de órganos, que convierte a todos los colombianos en donantes obligatorios, a no ser que en vida manifieste lo contrario.
• Ley 1857 de 2017, que modifica y adiciona la Ley 1361 de 2009, mediante la promulgación de acciones que buscan la protección de la familia.
• Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia STC-16969-2017, donde se admite la impugnación de la paternidad reconocida en forma voluntaria a sabiendas de no ser el padre previo pago de una indemnización de perjuicios.
• Ley 1878 de 2018, que modifica algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, al establecer plazos perentorios a los defensores de familia para resolver la situación jurídica de los niños, niñas y adolescentes.
• Corte Constitucional, Sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018, donde se tutela el derecho de los menores de edad a que sus padres ejerzan custodia compartida, manifestando que esta figura debe ser contemplada en primer lugar, en los casos en que se reúnan determinadas condiciones.
Tratados internacionales que contienen normas relativas al derecho de familia