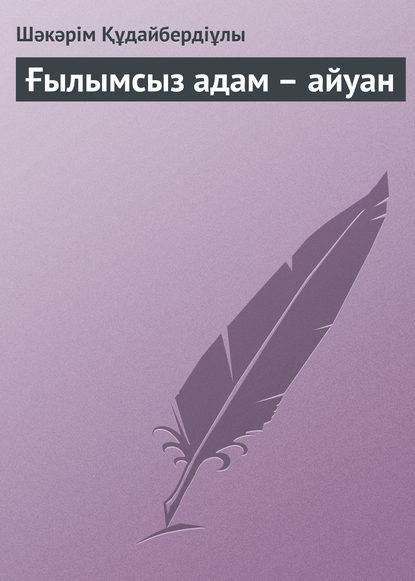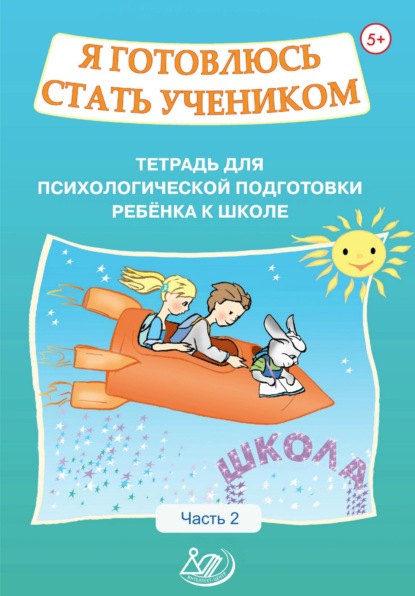El mundo indígena en América Latina: miradas y perspectivas
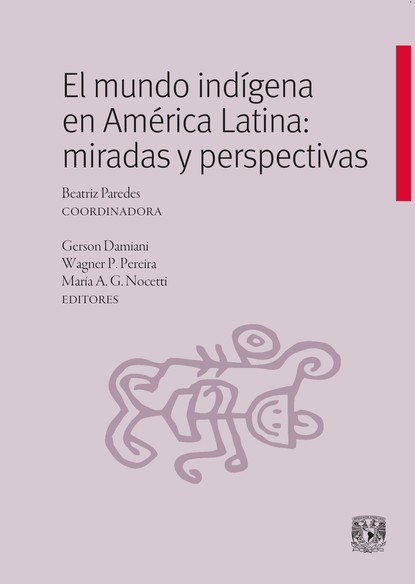
- -
- 100%
- +
El ensayo de Quezia Brandão con que da inicio la segunda parte de la obra, “El Cristo-Indígena: las alegorías de los pueblos indígenas de las Américas en la película La edad de la Tierra (1980), de Glauber Rocha”, ilustra acerca de una de las representaciones y alegorías del indígena en la producción artístico-cultural brasileña contemporánea, a partir del análisis del personaje del Cristo-Indígena de la última película de Glauber Rocha, el más importante cineasta brasileño. El escrito estudia todos los periodos históricos, desde la América precolombina hasta la década de 1980, y tiene el mérito tanto de discutir el tema –al contrario de las representaciones y alegorías históricas realizadas hasta ahora en relación con el indígena en América– como de presentar una imagen del indígena en el periodo contemporáneo que rompe con los imaginarios concebidos a lo largo de los siglos, ya que lo muestra como alguien que asume un papel destacado en la lucha revolucionaria latinoamericana contra el imperialismo de Estados Unidos y de Europa.
En “Entre mitos y libros: identidad cultural de América Latina en la literatura”, Edson Capoano busca recuperar de manera provocadora –mediante el trabajo de una red de periodistas del Programa Balboa/Curso Iberis– los mitos más representativos de las leyendas de los pueblos indígenas incluidas en obras literarias de algunos países de América Latina y que simbolizan su identidad nacional colectiva. En su enfoque, el autor prioriza una metodología cualitativa, y emplea referentes teóricos provenientes de la mitología, la identidad y la cultura para emprender estudios de caso de las obras literarias seleccionadas, y a partir de ahí, identificar las imágenes establecidas de los pueblos latinoamericanos y los espacios de las representaciones indígenas en tales contextos.
Los dos artículos siguientes analizan a los pueblos indígenas durante el proceso de conquista, colonización y evangelización de América en el siglo XVI.
El de Douglas Gregorio Miguel, “Oralidad, escritura y cosmovisión en las culturas indígenas de América Latina”, examina el paso de la cultura oral de los pueblos indígenas de América Latina a la cultura escrita de los conquistadores europeos, con base en la comprensión del significado de los códices del Nuevo Mundo. Al respecto, el autor escudriña las relaciones de contacto entre las culturas europea e indígena y la representación cosmológica.
En “José de Anchieta: un misionero singular del contexto iberoamericano en la alborada del siglo ..”, Sônia Maria de Araújo Cintra efectúa un examen detallado de la producción literaria jesuita y del trabajo de evangelización del padre José de Anchieta, apodado el “Apóstol de Brasil”, en el proceso de conquista, colonización y evangelización de la América portuguesa –más específicamente en el ocurrido en el territorio que comprende las capitanías de San Vicente y de Espíritu Santo–, para esclarecer la relación entre indígenas y portugueses.
La siguiente tríada de artículos versa sobre las tradiciones orales y visuales indígenas y la reflexión de artistas e intelectuales de la época acerca del lugar que ocupan en América Latina.
Antônio Fernandes Góes Neto realiza un acercamiento antropológico en “Tradiciones orales y visuales de los pueblos originarios de América Latina: experiencias de la comunidad Cabari (Amazonas)” para desmenuzar la lengua y las formas de expresión cultural de la comunidad indígena cabari. El autor relata el historial de la región y de la formación y preservación de la comunidad indígena del Alto Río Negro, situado entre Brasil, Colombia y Venezuela, donde se hablan más de veinte lenguas. Asimismo, explica el trabajo de desarrollo local y su intención de valorar las lenguas y culturas de dichos pueblos. El autor se propone mostrar que en la actualidad las tradiciones orales y visuales son prácticas que orientan las experiencias potenciales para el fortalecimiento de la diversidad cultural y de la aproximación a temas de investigación mediante trabajos colaborativos.
Alessandro Sbampato, en “De Moema a Gisele: imágenes del cuerpo y del paisaje en Brasil”, desglosa el vínculo entre el paisaje natural-cultural y los habitantes indígenas en la configuración de una imagen y representación de Brasil y del indio a lo largo de la historia. Su texto toca momentos históricos decisivos –desde la llegada de los portugueses al continente americano hasta los días actuales–, que son sondeados mediante un corpus documental (literario y visual) muy rico. Aquí se revelan las diversas metamorfosis que han experimentado las representaciones de los indígenas y de Brasil, y cómo éstas han transformado las visiones sobre el país y sus primeros habitantes.
En “Reconocimiento de los pueblos latinoamericanos entre sus propias naciones: ¿una cuestión de identidad o de interés?”, Rita de Cássia Marques Lima de Castro y Paulo Sérgio de Castro emprenden una discusión en torno al reconocimiento de los pueblos latinoamericanos entre sus propias naciones, es decir, la identificación de las diferentes etnias en sus propios territorios por sus pares, vista como una problemática secular en América Latina. Tras realizar lecturas de publicaciones académicas sobre el tema, los autores identifican y señalan una serie de elementos que impactan en el reconocimiento del otro como parte de la comunidad en la que habitan, tales como el parasitismo metropolitano; la coexistencia de dos mundos históricos; la etnia como marcador de categorías sociales; la forma federativa del Estado y las relaciones sociales resultantes (entre otros elementos, la lengua, la cultura y el racismo). A partir de estos aspectos, los autores investigan el papel atribuido a los pueblos autóctonos en la configuración de las identidades nacionales latinoamericanas.
Los últimos tres artículos se refieren a la lucha por los derechos indígenas y a las dificultades para la inserción ciudadana de los indios en las sociedades contemporáneas.
En “A un año de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: contribuciones efectivas al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, Ayrton Ribeiro de Souza analiza la efectividad y los elementos innovadores expresados en este documento de 2016 en cuanto a la protección jurídica de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIPDH):
Considerando la previa existencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales (1989), de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos que involucran a poblaciones nativas en el continente americano –con el apoyo de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, se indaga qué contribuciones a la declaración aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) se llevan al SIPDH en lo relativo a la defensa de los pueblos indígenas.
El artículo “Panorama actual de los derechos humanos de la niñez indígena brasileña”, de Marco José Domenici Maida, aporta elementos para la reflexión sobre el indigenismo contemporáneo en tanto pondera la pertinencia de los tratados internacionales para las comunidades indígenas tradicionales. Con fundamento en el cúmulo de saberes relativos a las infancias indígenas en Brasil y de acuerdo con sus particularidades, se argumenta la legitimidad de hacer valer las tres mayores normas internacionales relacionadas con el tema: la Convención sobre los Derechos de la Niñez (1989), el Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales (1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). Mediante la revisión de marcos reguladores, políticas públicas producidas en Brasil y los tratados internacionales mencionados, Domenici Maida comprueba la complejidad del problema y la necesidad de un análisis interdisciplinario a fin de lograr la mejor aproximación posible a la realidad de cada pueblo indígena, lo que contribuirá en el futuro al diseño de políticas descentralizadas, descolonizadoras y culturalmente negociadas.
El último texto, “El indígena en el contexto urbano: el caso de la ciudad de Sao Paulo”, de Kelly Komatsu Agoypan, pone el foco en el actual contexto de urbanización que impacta en la vida de las etnias indígenas tanto en Brasil como en el resto del mundo. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), en algunos países la mayor parte de la población indígena ya se concentra en urbes. A menudo la urbanización de los pueblos indígenas es forzada, debido al crecimiento desenfrenado y mal planeado de las ciudades, en función de una lógica de privatizaciones y desregulación del uso del suelo urbano que invade las tierras indígenas (TIS). En ciertos casos esa población tiene que migrar hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, para huir de desastres naturales, a causa del despojo de sus tierras o cuando es privada de sus fuentes de subsistencia. Sin embargo, tal situación permanece a la sombra del debate de la gestión pública urbana.
Al final se anexa el texto “Beatriz Paredes: presencia mexicana en Brasil”, que consta de una entrevista concedida por la catedrática al profesor Pedro Dallari en 2017 para la reb: Revista de Estudios Brasileños, publicada por el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca (Usal), España. Gracias a esta conversación es posible conocer a fondo el pensamiento y las propuestas de Paredes en relación con los diversos temas que permearon sus reflexiones e impulsaron sus trabajos durante el tiempo en que fue titular de la Cátedra José Bonifácio.
Por su inestimable y significativa contribución para lograr esta obra, todos los autores reciben nuestros agradecimientos, los cuales se hacen extensivos, con el debido reconocimiento, a todos los estudiantes que integran el grupo de investigación de la Cátedra José Bonifácio, por su aporte científico en el debate de las temáticas que sustentan el trabajo colectivo mediante su participación en las actividades desarrolladas.
Agradecemos a la Editora de la Universidad de Sao Paulo (EDUSP), representada en la persona de la doctora Valeria de Marco, así como a todos los integrantes del equipo responsable por tan esmerado trabajo de producción editorial de este libro.
Para concluir, agradecemos al Banco Santander y a la USP, representada durante la producción del contenido de este libro por el entonces rector, doctor Marco Antonio Zago, con motivo de su constante apoyo a la iniciativa en el ámbito Ciba-USP.
[Traducción de Leonardo Herrera]
* Mexicana, socióloga por la UNAM. Master en literatura hispanoamericana por la Universidad de Barcelona (UB). Autora de varios libros y diversos ensayos para revistas y periódicos. Editorialista de prensa en México. Política, diplomática y parlamentaria. Demócrata de centroizquierda y feminista.
** Jurista e internacionalista. Licenciado por la Hamilton College de Nueva York, con especialización en la Fondation Nationale des Sciences Politiques, en la Université Paris-Sorbonne; es maestro por la Humboldt-Universität zu Berlin y Freie Universität Berlin; doctor y posdoctor por la usp, con habilitación en derecho internacional privado por la King’s College London. Es secretario ejecutivo del Centro Iberoamericano (Ciba) y asesor internacional de la Universidad de Sao Paulo (USP). Sus temas de especialización son gobernanza y cooperación, comercio exterior, resolución de conflictos y arbitraje internacional.
*** Profesor en el Instituto de Historia (IH) y en el Instituto de Relaciones Internacionales y Defensa (IRID), ambos de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Cursa estudios posdoctorales en relaciones internacionales en el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) y es coordinador académico-científico de la Cátedra José Bonifácio, ambos en la usp; asimismo, es coordinador del Laboratorio de Historia, Cine y Recursos Audiovisuales (Lhisca) y editor jefe de la Revista Poder & Cultura.
**** Antropóloga social por la Universidad Iberoamericana de México (uia), con más de 40 años de ejercicio profesional en la investigación básica y aplicada, así como en la formulación, operación y evaluación de políticas y programas públicos que impacten en el desarrollo cultural y social de indígenas y campesinos. Ha sido funcionaria pública en diversas instituciones gubernamentales. Desde 2012 coordina el Programa de Becas de Posgrado para Indígenas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)..
UNA MIRADA A LOS OTROS, RECONOCIÉNDOLOS NOSOTROS
Beatriz Paredes*
Mi primer contacto con la Universidad de São Paulo (USP) fue a través de grandes maestros de esa institución. Llegaba a Brasil como representante diplomática de México, y, aunque mi relación de conocimiento y aprecio por ese gran país era mucha, todavía existían numerosos secretos a develar para que pudiera afirmar que conocía las claves para comprender al coloso de América del Sur. Como resulta evidente, yo admiraba al país de mi adscripción y tenía un verdadero gusto por sus ciudadanos.
Pues bien, resulta que en São Paulo el Consulado de México estaba encabezado por un compatriota que era todo un personaje. Conocedor de la realidad paulista, con varios años de desempeño en esa plaza, poseía un marco de relaciones muy representativo y una mirada aguda sobre el acontecer de esa gran urbe, a no dudarlo, la gran metrópoli de Brasil. José Gerardo Traslosheros Hernández era, además, un individuo amable e hiperactivo, características que yo valoraba y me llevaron a identificarme rápidamente con él.
Yo había visitado São Paulo desde el año 2000, cuando, como presidenta del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), tuve mi oficina en un espléndido edificio diseñado por Oscar Niemeyer, el Memorial de América Latina. Durante tres años consecutivos viajé periódicamente a esa ciudad para presidir las sesiones del órgano parlamentario regional, y llegaba al aeropuerto de Guarulhos dispuesta a enfrentar heroicamente el tráfico de allí a mi oficina, en el traslado de la terminal aérea a la zona urbana. Aunque mi condición de mexicana, residente de la Ciudad de México, me tenía familiarizada con embotellamientos permanentes y tráfico a vuelta de rueda, vivenciar el tráfico paulista me provocaba siempre una reflexión sobre la necesidad de repensar las grandes metrópolis de América Latina, en varios de sus vectores principales, de manera muy significada, el de la movilidad urbana.
Como ya afirmé, yo había visitado São Paulo desde el año 2000, pero no me atrevería a decir que la conocí. São Paulo no es una ciudad fácil de conocer, requiere de un traductor, precisa de un introductor que ya haya invertido tiempo de su vida y talento para develar sus secretos y descubrir su perfil, su verdadero rostro de ciudad pluricultural, con una intensa vocación por el arte y la cultura. En dos intensas semanas, gracias a la guía de Gerardo Traslosheros y su equipo de trabajo, descifré más la ciudad y a los paulistas que en tres años de periódicas visitas.
Comprender São Paulo es aproximarse necesariamente a su alma: la USP. Fue así que llegué a ella, en mi afán de acercarme a la ciudad, de interpretar correctamente los elementos constitutivos de la dinámica de la urbe, característicos y caracterizantes de su sociedad. Tuve la suerte, además, de que una de mis primeras presencias como embajadora coincidiera con un episodio extraordinario: la inauguración de la Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM), cuyo acervo fue donado por la familia Mindlin a la USP. Soy una amante de los libros. Se encuentran entre mis pasiones principales. Y descubrir el hecho extraordinario de cómo un bibliófilo de la calidad de José Mindlin donaba a la universidad el patrimonio constituido a lo largo de décadas de esmerado coleccionista era, para mí, toda una revelación: la de la confianza y amor que importantes personalidades tenían por la universidad y la disposición de esta institución para establecer grandes y trascendentes proyectos culturales, como la BBM. Quizá fue ese día cuando decidí que era esencial aproximarme más a la universidad, y lograr que dos grandes universidades de América Latina, la USP y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mi alma mater, estrecharan lazos, impulsar que realmente se vincularan.
Afortunadamente, a través de la profesora Maria Arminda do Nascimento Arruda, había tenido la oportunidad de conocer al rector Marco Antonio Zaga, quien, coincidentemente, es doctor en medicina, profesión que ejerce también el rector de la UNAM, el doctor José Narro Robles, con quien me unen lazos de entrañable amistad. Esa feliz coincidencia y, desde luego, la voluntad política de ambos, facilitaron el acercamiento entre los titulares académicos de las comunidades universitarias más grandes de nuestra región, contactos que fructificaron en la suscripción de un convenio fundamental entre grandes universidades de América Latina y Europa: la USP (Brasil), la UNAM (México), la Universidad Federal de Rio de Janeiro-UFRJ (Brasil), la Universidad de Buenos Aires-UBA (Argentina), la Universidad Complutense de Madrid-UCM (España) y la Universidad de Barcelona-UB (España). Ese instrumento y esa gran asociación marcan una pauta en la cooperación universitaria iberoamericana.
Dicen que, cuando una cosa va a suceder, los astros conspiran a través del acomodo propiciatorio. Es así que se alinearon los astros para que recibiese yo la invitación de la USP para participar en la Cátedra José Bonifácio. Uno de los elementos fue, ya mencionado, mi participación en el acercamiento de dos grandes universidades. Otro, la disposición y el apoyo del catedrático Felipe González, mi antecesor en la cátedra, político relevante de Iberoamérica, cuya biografía, consistencia y profesionalismo son una inspiración para mí, desde hace muchos años, así como de los demás catedráticos que habían participado con anterioridad. Sin embargo, debo confesar que la magia de la escritora brasileña Nélida Piñon y su habilidad para hacer artilugios constructivos fueron determinantes para que las autoridades universitarias pensaran en mí para ocupar la honrosa encomienda de titular de la cátedra. Agradezco a todos ellos, y, desde luego, a los profesores del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la universidad, su invitación y acompañamiento a lo largo de estos doce meses que he participado en la cátedra.
Cuando recibí la invitación, más que una distinción personal, entendí que estaban convocando a una mexicana que, además, tenía el alto honor de representar a su país en Brasil. Estaban invitando, también, a una universitaria, egresada de la UNAM, la universidad pública con mayor población estudiantil en América y una de las mayores del mundo. La selección del tema que constituiría la materia de la cátedra debía, desde mi perspectiva, considerar estos dos aspectos: mi condición de mexicana y mi condición de egresada de una universidad que ha sido fundamental en la movilidad social de mi país, y con impacto en otros países de Centroamérica. Quería que mi tema constituyese una aportación original, que enriqueciese la oferta de conocimientos que transmite la USP a sus alumnos y que representara una temática poco abordada en esa universidad. Mi pretensión también era llamar la atención al alumnado de la universidad sobre la problemática que afecta a miles de compatriotas suyos y otros tantos de América Latina en ese papel que también tiene la universidad de profundizar el conocimiento y la toma de posición de sus educandos sobre temas cruciales para la región. Reconozco que me afectaba un prejuicio: la presunción de que, a la mayoría de los estudiantes de la universidad y, desde luego, a la mayoría de los paulistas, el tema indígena no les interesaba en lo más mínimo, era una cuestión distante y exótica, vista como algo que afectaba a otros países o, cuando más cerca, a otras regiones de Brasil, y que los aborígenes brasileños aún se encontraban en estadios muy atrasados en relación al conjunto de la sociedad brasileña. Eso pensaban. Algo más ligado al folclor que a la realidad sociodemográfica nacional.
Vino después un comentario de Pedro Dallari, director del IRI, que me transmitió una opinión de don Enrique Iglesias, y ¡ya!, todo listo, la cátedra sería sobre los pueblos originarios de América Latina. A partir de esa decisión nos embarcamos en una aventura intelectual y de recreación, pues nos propusimos ampliar los alcances de la cátedra a otras áreas de la universidad que pudieran interesarse en el tema. Evidentemente, para mí representaba, también, la oportunidad de profundizar en la problemática de los diversos pueblos indígenas que se encuentran en distintas regiones de Brasil. El grupo de investigadores que se inscribieron al curso fue de lo más interesante y alentador, significándose porque varios de ellos habían trabajado, o permanecido por un tiempo, en poblaciones indígenas, lo cual implicaba que era un grupo conocedor, exigente académicamente, pero enterado y decidido a aprender más.
Como mexicana, me sentí muy orgullosa al constatar el conocimiento acerca de los antecedentes de las civilizaciones mesoamericanas que tiene un destacado grupo de profesores de la USP, encabezados por el profesor Eduardo Natalino dos Santos, erudito en la descripción del sentido de los códices prehispánicos y convencido estudioso en la materia. Ello y la colaboración de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas (FFLCH) de la universidad nos permitieron, con el apoyo del Consulado de México en São Paulo, llevar a cabo una exposición de códices mesoamericanos, que constituyó una actividad sin precedente en la universidad de divulgación de los antecedentes de las culturas originales.
El programa del curso fue intenso e intensivo. Espero que haya dejado en los estudiantes el propósito de profundizar más sobre los pueblos originarios de América Latina y, especialmente, sobre los pueblos originarios que habitan en distintas regiones de Brasil. Si ese objetivo se logró, me daré por satisfecha. Seguramente, el libro del que forman parte estas notas y que recoge los ensayos de los investigadores que tomaron el curso, y algunos textos de especialistas en la materia, coadyuvará también a despertar o a acrecentar el interés que por los pueblos originarios tenga el lector. Así deseo que suceda. Así espero que pase.
Para concluir esta breve introducción, voy a lanzar un desafío a la USP, con la convicción de que dispone de los recursos, tanto por la calidad de su profesorado como por los recursos materiales existentes, para llevar a cabo los planteamientos que sugiero:
Armar un concurso docente y encargar un programa de estudios sobre las poblaciones indígenas en Brasil: antecedentes, desarrollo y realidad contemporánea. Estoy convencida de que será algo de la mayor relevancia para la comprensión integral del país y para que los alumnos de la USP tengan una visión más completa de su realidad nacional. La materia Pueblos Originarios de Brasil podrá impartirse en las carreras de ciencias sociales (antropología) e historia. Ese programa puede ser del mayor interés de las universidades del área amazónica y de otras regiones del país.
Solicitar a la BBM que integre en una sola sección todos los libros de su acervo que se relacionan con los pueblos indígenas de Brasil, para que sea de fácil acceso a los estudiosos que realizan consultas en la materia. La biblioteca dispone de un valiosísimo arsenal de libros sobre las poblaciones indígenas, lo cual merece ser consultado.
Siendo São Paulo una ciudad con tantas avenidas y sitios de interés denominados con vocablos en tupí-guaraní, se sugiere ampliar la divulgación de las clases de enseñanza del idioma tupí para los alumnos que se interesen en ello y patrocinar una investigación sobre la historia de esa lengua y su vigencia en cuántos y cuáles grupos poblacionales.
Finalmente, quiero agradecer la sustantiva colaboración para la realización de las aulas que integraron la Cátedra José Bonifácio, en 2017, de la profesora María Antonieta Gallart Nocetti, de México; de los profesores Gerson Damiani, Wagner Pinheiro Pereira y Gustavo Gallegos, de Brasil, todos ellos, desde distintos ángulos, fueron claves para los resultados de los trabajos. A las autoridades universitarias y a las del IRI, mi gratitud imperecedera. Es un honor, que atesoro en mi memoria, haber fungido como catedrática de esa gran universidad. Quise sacudir la conciencia universitaria, preocupándoles por una problemática y una temática con las que yo tengo un enorme compromiso.