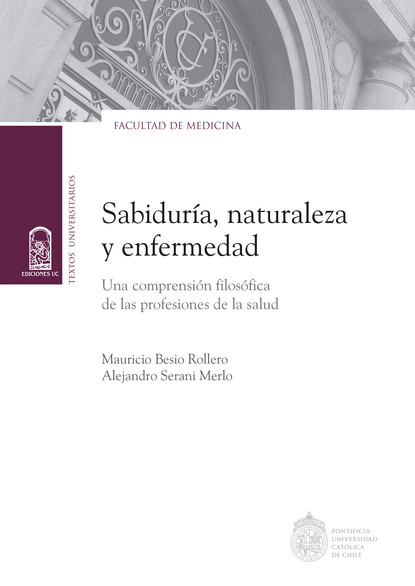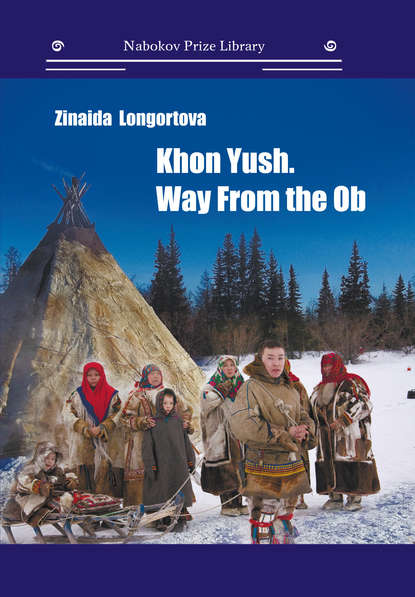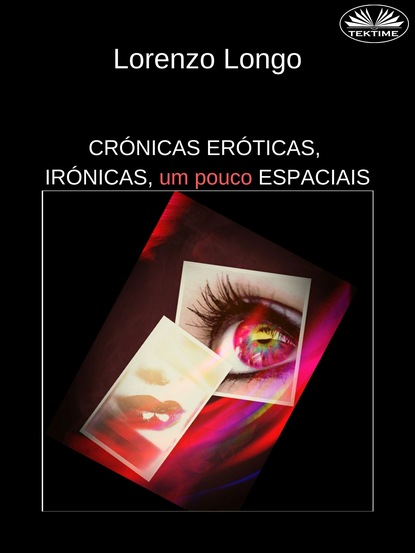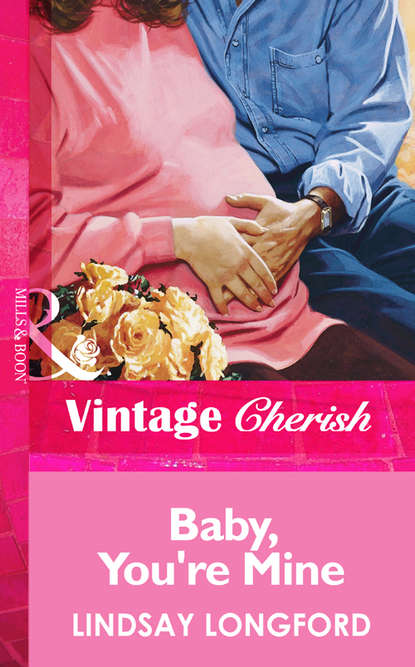- -
- 100%
- +
El niño pregunta frecuentemente acerca del porqué de las cosas, y no suele tener conciencia de la hondura de su preguntar. La actitud y la formación filosófica hacen resurgir en nosotros esa necesidad radical de cuestionarnos con amplitud acerca de la realidad, de toda la realidad. Al menos de aquella realidad a la que como seres humanos somos capaces de acceder. Ser capaces de sustraerse a los acostumbramientos rutinarios, y a las maneras usuales de conocer, es una tarea difícil y requiere apertura de espíritu, sencillez y humildad. Solo con esas disposiciones “del corazón”, se puede llegar a ver bien, a pensar bien, a distinguir lo esencial de lo accesorio.
Invitación al filosofar
Disponerse a filosofar, entonces, es disponerse a abrir la mente, a volver a ser como niños, a preguntarnos radicalmente el porqué. Volver a asombrarnos de aquellas cosas que son dignas de asombro, pero que las habíamos trivializado bajo la fuerza de la rutina, de la necesidad pragmática, de la dejación o de la indolencia.
Filosofar exige esfuerzo, apartarse de los caminos trajinados. Pero junto con demandar esfuerzos, la filosofía devuelve gozos, deleites espirituales que son los que derivan del reposo del alma. Reposo de la inteligencia en la contemplación de la verdad, descanso de la voluntad en el amor del bien y nutrición del espíritu en la elevación hacia lo bello. Bien se aplican a la actividad filosófica aquellos versos de Fray Luis de León: “Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido / y sigue la escondida senda por donde han ido / los pocos sabios que en el mundo han sido”.
Finalmente, muestra la experiencia, que si el profesional de la salud logra abrirse a la experiencia filosófica, amplía su mente, se consolida su vocación de servicio, se disfruta en el trato amable con las personas y se hacen mejor las cosas propias de su arte y oficio.
EL ARTE MÉDICO, UN SABER PRÁCTICO FUNDADO EN CIENCIA
Pastores que pasáis la vida al aire libre, raza vil, que no sois más que vientres: nosotros sabemos decir numerosas, verosímiles ficciones; pero también, cuando nos place, sabemos ensalzar la verdad.
Hesíodo. Teogonía
La ciencia como modo original de saber
En nuestro país, y en muchos otros, la mayor parte de aquellos jóvenes que inician sus estudios universitarios de biología o de ciencias de la salud lo hacen luego de haber cursado su enseñanza escolar en el área científica, y luego de haber rendido una serie de pruebas, la mayor parte de ellas también en esa misma área. Las ciencias de la salud se consideran usualmente carreras “científicas”, por distinción de otras consideradas “humanistas”. Ahora bien: ¿qué pensar de estas distinciones?
Interrogado acerca de lo que sea científico, el escolar promedio contestará que la ciencia o lo científico es aquello que utiliza el método científico, lo que no pasa de ser una trivialidad, ya que eso apunta a un instrumento y no al fin. No obstante lo anterior, en nuestros días el prestigio de “la ciencia” es tal, que parecería que uno puede apoyarse con confianza en ella, sin siquiera tener la necesidad de saber qué es la ciencia. Ya sea que uno esté estudiando o haya estudiado una carrera universitaria, o sea un simple ciudadano medianamente culto, el hecho es que a lo largo de sus estudios, o en sus lecturas personales, habrá estado expuesto en más de una oportunidad a escuchar o a leer afirmaciones sobre temas muy importantes, que vienen precedidas o seguidas por la expresión: “Esto ha sido demostrado científicamente”.
En algunas ocasiones estas afirmaciones corresponderán a cuestiones muy concretas y bien documentadas, y probablemente no tendremos mayores inconvenientes en aceptarlas. Sin embargo, otras veces se tratará de juicios de carácter más interpretativo y con mayor trascendencia para nosotros o para la sociedad en general. Es así como, por ejemplo, en nombre de la ciencia biológica moderna se nos hablará acerca de la naturaleza de los seres vivos y del puesto del hombre en el cosmos; se nos hablará del origen de la vida, del surgimiento y de la transformación de las especies; del momento en que el hombre es hombre y del momento en que deja de serlo; de la naturaleza del sistema nervioso y de cómo se supone que con él conocemos y sentimos, etcétera. Todo esto con poca conciencia de que se trata de juicios que rebasan con mucho el ámbito de lo puramente científico. Por otra parte, se suele tener la ocasión de escuchar o de leer a grandes científicos pronunciándose acerca de estas materias, expresando en nombre de la ciencia biológica moderna precisamente lo contrario entre unos y otros. ¿Cómo explicarse estas contradicciones? ¿No son acaso los que discrepan tan científicos los unos como los otros? ¿A quién se debe dar crédito por sus palabras? ¿No se supone que lo que la ciencia dice es cierto de modo universal?
Por otra parte, y en el ámbito de la salud, podemos constatar cómo actualmente se propone una pluralidad de medicinas: homeopatía, osteopatía, naturismo, acupuntura, iriología, talasoterapia, bioenergética, medicinas vibracionales, curación esotérica, medicinas folclóricas, etcétera. Cada una de estas doctrinas y prácticas tienen ardientes defensores. El argumento más consabido para desacreditar a estas medicinas por parte del establishment médico es que ellas no serían científicas. Implícito en este argumento está la afirmación de que la práctica médica tradicional sí que es una ciencia. Pero, ¿es esto efectivamente así? ¿Y si así fuese por qué esto supondría una aparente superioridad del abordaje “científico” de la salud y de la enfermedad por sobre otros enfoques alternativos, paralelos o dulces?
El descubrimiento de la ciencia
La noción de ciencia surge de modo explícito, por primera vez en la historia, en la cultura helénica de los siglos V y IV a.C. Ahora bien, ¿qué quisieron expresar los griegos con este término “ciencia” (episteme)? En primer lugar, la ciencia no es algo que exista independientemente en la naturaleza, sino que ciencia, o mejor, “científico” es un calificativo dado a algo, en este caso, a un conocimiento. La ciencia sería, en efecto, un tipo de conocimiento particular. Con este calificativo de “científico” los antiguos filósofos quisieron designar algunos modos de saber que venían de descubrir, en particular las matemáticas (aritmética y geometría), y lo que ellos llamaban física, que correspondía en parte a lo que hoy llamamos ciencias naturales y a lo que ahora llamaríamos cosmología filosófica o filosofía de la naturaleza. Esos “nuevos” modos de saber representan para ellos una forma original de conocimiento, para cuya designación necesitan utilizar un nuevo término.
Al parecer, los griegos quisieron designar en primer lugar por esta expresión, un conocimiento cierto, es decir, a un conocimiento de una categoría tal que era capaz de engendrar en su poseedor convicción firme o “certeza”. Pero, ¿por qué este conocimiento era capaz de engendrar tal convicción? Digamos, por lo pronto, que el conocimiento científico parecía ser el único capaz de responder satisfactoriamente al tipo de preguntas como las que acabamos de formular, es decir, preguntas acerca del porqué de las cosas. La ciencia surge en la búsqueda de una respuesta satisfactoria a nuestros porqués.
El científico busca las causas
De todos modos, no es que los hombres hasta antes de los griegos nunca se hubieran interrogado a sí mismos sobre las cosas. Parece ser más bien que la originalidad de los griegos está en haber sido los primeros en tomar conciencia plena de que saber bien algo –o lisa y llanamente saber–, supone un tipo de respuesta particular a la pregunta acerca del porqué. Esta respuesta particular es la que explica o da razón, y explicar o dar razón es, en definitiva, mostrar la causa de que una cosa sea lo que es. En efecto, la única respuesta racionalmente satisfactoria parece ser la respuesta etiológica, la respuesta causal.
Que la respuesta causal sea la única racionalmente satisfactoria no deriva de una caprichosa necesidad psicológica, ni de un prejuicio cultural. Los filósofos griegos descubrieron que la causa no es algo que primariamente tenga que ver con nuestra mente, sino algo que tiene que ver primariamente con la realidad. Causa es “todo aquello de lo cual una cosa depende en su ser o en su devenir”14. Y dado que conocer algo es acceder a lo que la cosa es (es decir, al ser de la cosa o esencia), aprehender intelectualmente aquello de lo cual algo depende en su ser o en su devenir es la forma más radical de conocer.
Pero estos pensadores fueron más allá. Conocer científicamente no es conocer cualquier cosa “de la cual algo depende en su ser o en su devenir”, sino que conocer científicamente es saber la causa necesaria y propia de las cosas. Es decir, aquella realidad sin la cual una cosa específica simplemente no es. Ahora bien, conocer con este grado de seguridad o necesidad parece darse sobre todo en las matemáticas, al modo de: “Dados tales presupuestos, se sigue necesariamente la conclusión”.
Sin embargo, y si bien es cierto que las matemáticas poseen una claridad, una exactitud y una necesidad inigualadas, ellas tienen también una debilidad. En efecto, el objeto de las matemáticas es en buena medida un objeto irreal. Se trata de una elaboración mental altamente abstracta, es decir, idealizada o “desfisicalizada”. La claridad y exactitud de las matemáticas deriva principalmente del hecho que ellas son creadas por la mente humana. Con lo cual las matemáticas conocen muy bien algo que es muy poco real. De ahí que ya Platón, gran admirador de las matemáticas, reconociera que en ningún caso ellas pueden ser consideradas ciencia suprema.
Ahora bien, conocer las causas necesarias de las cosas significó también la posibilidad de remontar (inductivamente) de los efectos a las causas, y descender (deductivamente) de las causas a los efectos. La deducción es justamente la tarea propia de la inteligencia en su función “razonante”, es decir, en el proceso de demostración: “Es porque esto es así que de allí se sigue tal o cual cosa”, o “cada vez que tengamos A, se seguirá B, ya que B se sigue necesariamente de A”. Así, el razonamiento demostrativo parece ser el sello distintivo del proceder científico.
Los juicios científicos son universales
Otra de las notas propias de la ciencia, en cuanto conocimiento racional de las cosas, es el carácter universal de sus juicios. Aristóteles hace notar, que por una parte lo que realmente existe es el individuo concreto, y por otra, la ciencia no conoce al individuo más que en su carácter de universalidad. Sabemos espontáneamente que tenemos dos perros distintos, pero sabemos científicamente que ambos son mamíferos. Es decir, la ciencia conoce del individuo aspectos que le son comunes con una pluralidad de individuos; en concreto, con todos aquellos pertenecientes a la especie o clase de individuos que se encuentra bajo estudio. Entiéndase bien, el científico ciertamente conoce los individuos, ya que posee simultáneamente conocimiento sensible (individual) y conocimiento intelectual (universal) de las cosas. Lo anterior no quita que el conocimiento científico (el juicio científico) únicamente se refiere a aquellos caracteres de los individuos que no son individuales, sino que son comunes o universales. Estamos frente a un criterio importante para distinguir saberes científicos de los que no lo son; por ejemplo, la biología, que es una ciencia, y la medicina, que no lo es. La biología enfrenta a los seres vivos desde la perspectiva del descubrimiento de normas, leyes o reglas universales de los seres vivos, mientras que la medicina tiene que ver con el actuar sobre individuos singulares en situaciones únicas e irrepetibles.
Además de las características mencionadas, la ciencia tenía para los griegos otro título de gloria. La ciencia era para ellos lo más digno, ya que ella no es medio, sino fin. La ciencia, en efecto, no se busca para otra cosa que para sí misma. Se estudia matemáticas primariamente para saber matemáticas. Si alguien quiere después utilizar las matemáticas con un fin práctico, es algo que depende del sujeto particular que estudia matemáticas y no de las matemáticas en sí mismas. Es otra de las razones por las cuales, para los griegos, la palabra ciencia solo se aplicaba propiamente al conocimiento teórico, contemplativo o especulativo, y en ningún caso a los conocimientos prácticos o útiles.
Un último aspecto a mencionar es que la ciencia busca fundar sus juicios en objetos necesarios, esto es, en realidades o aspectos de la realidad que son de una manera y no pueden ser de otra. No es necesario que un perro sea negro o blanco, ni que sea grande o pequeño, pero si no es un carnívoro no es un perro. La “ciencia del perro” entonces tiene que ver con aquello que hace que el perro sea un carnívoro y no sobre aquello que hace de él que sea negro o blanco. A menos que se descubra, como de hecho ha ocurrido, que en los colores de los perros subyace algo necesario, algo así como una ley de la herencia de los colores de los perros, que restringe los colores posibles a un espectro finito y predecible.
Digamos, a modo de resumen, que fue mérito de los griegos el haber tomado conciencia explícita y lúcida acerca de un modo superior de conocimiento, al que ellos denominaron “científico”. Conocimiento noble, en tanto que buscado por sí mismo y no en vistas de otra cosa, y engendrador de certeza en quien lo posee en virtud de la aprehensión de las causas próximas, universales y necesarias de las cosas.
El arte médico como saber práctico fundado en ciencia
El surgimiento explícito y temático de la idea de ciencia (episteme) en el mundo griego se encuentra en estrecha relación con la depuración de una segunda noción: la idea de naturaleza (physis).
La idea de naturaleza, al igual que todas las nociones básicas para la comprensión de la realidad, y sin las cuales no podríamos ni entendernos a nosotros mismos ni comunicarnos con los demás, surge de la simple observación. La realidad no es un completo caos, sino que en ella podemos discernir, a través de nuestras percepciones, la existencia de cosas, las unas distintas de las otras, y observamos que los fenómenos que con ellas se relacionan ocurren con una cierta constancia o regularidad.
Ahora bien, más allá de la variabilidad individual de estos seres y de los sucesos que entorpecen la aparición regular de los fenómenos, los seres humanos somos capaces de discernir la existencia, en las cosas que percibimos, de un más allá de las percepciones, una realidad no sensible desde donde proceden o surgen las notas por las cuales los seres se manifiestan y nos son conocidos. Una cosa es percibir una masa sólida, coloreada y compuesta de partes, y otra cosa es saber que eso es un perro. Este discernimiento es lo que conduce espontáneamente a los hombres a nombrar las cosas, y que se encuentra por lo tanto en el origen del lenguaje.
Más allá entonces de la apariencia, tal cual ella se manifiesta a nuestras sensaciones y percepciones, la inteligencia detecta, aprehende o colige una realidad fundamental y fundante de donde procede lo que comparece a nuestros sentidos. A este núcleo original y originante del cual depende el ser de las cosas y el conocimiento que nosotros tenemos de ellas, los griegos llamaron physis o “naturaleza de las cosas”.
La palabra española “naturaleza” deriva de la palabra latina natura, que es un sustantivo del verbo nascor, el cual significa “nacer”. La palabra latina es la traducción de la palabra griega physis, sustantivo procedente del verbo phyein, que significa: “nacer”, “brotar” o “crecer”. En consecuencia, el sentido original de la palabra naturaleza, tal como la concibieron los primeros filósofos jonios y más tarde los médicos hipocráticos, es el de “aquello de donde nace, brota o crece una cosa”.
Los griegos fueron los primeros en percibir de modo consciente y reflexivo que las cosas son lo que son, no en virtud de una simple constatación empírica de hecho, sino en virtud de una interioridad de las cosas, que ellos llamaron physis. De tal manera que no consideramos que conocemos algo mientras no conocemos su naturaleza (physis). Por ello la pregunta: “Y esto, ¿qué es?”, es prácticamente sinónima de la que interroga acerca de su naturaleza. La physis, en consecuencia, da cuenta del ser y del devenir de las cosas, en lo que les es propio y permanente. Es en virtud de esta raíz fundante de las cosas que ellas son lo que son, y en virtud de lo cual se nos hacen conocidas. Porque: ¿cómo habríamos de saber que esto es esto y no lo otro si el caleidoscopio de nuestras sensaciones no nos refiriera a un más allá del fenómeno? ¿En base a qué podríamos afirmar: “el agua moja”, “el fuego quema” o “la peste negra es una enfermedad mortal”, si las cosas no tuvieran una “naturaleza”, principio inmanente de ser y de movimiento? ¿Qué sentido tendrían nuestras palabras? ¿A qué podrían ellas apuntar sino a una colección caótica y siempre cambiante de aprehensiones sensibles? Es porque la realidad no es un puro caos, y porque existe en las cosas una cierta estructura unitaria, intelectualmente cognoscible, que la ciencia es una posibilidad.
Ahora bien, si el hombre y sus partes tienen una naturaleza cognoscible, la enfermedad que las afecta también la tiene. Aparece por tanto razonable la pretensión de describir las enfermedades como distintas unas de otras, causadas por diversas cosas y con diferentes tratamientos.
No obstante lo anterior, hay que señalar que si la enfermedad tiene una naturaleza, la tiene por contraste o por defecto; es decir, en la medida en que la enfermedad constituye un alejamiento regular de la naturaleza “sana”. En efecto, la ceguera no es algo positivo, sino más bien algo privativo; la ceguera no es algo que se agregue a la vista, sino que es más bien la ausencia, la resta, de visión. El estudio científico de la physis, la fisiología, aparece entonces como un presupuesto necesario para el conocimiento y el tratamiento de las enfermedades. Surge de esta forma la posibilidad de un nuevo modo de hacer medicina: una medicina ya no basada en un puro conocimiento empírico o de experiencia, sino una medicina fundada en el conocimiento cierto de la naturaleza de las cosas.
Sin embargo, los médicos hipocráticos se dieron perfecta cuenta de que el estudio teórico de las enfermedades no bastaba para hacer medicina, y esto por varias razones. En primer lugar, porque la “ciencia de las enfermedades” versa sobre lo universal (por ejemplo, la hidropesía), y la medicina versa sobre lo individual: “este” enfermo hidrópico aquí y ahora. Además, una ciencia de las enfermedades solo puede aspirar a conocerlas, pero lo que necesita el médico no es conocer enfermedades, sino curar enfermos. El médico debe poder saber cómo hacer para producir la salud. Para ello necesita experiencia y pericia. Y la experiencia y la pericia engloban elementos tanto del orden cognoscitivo como del orden operativo: aprehensión sensible de los singulares, memoria sensible, capacidad de correlacionar lo universal con lo particular, posibilidad de comandar una acción pronta y hábil, etcétera.
El nuevo modo de hacer medicina que surge con los griegos es el fruto de la síntesis armónica de estos dos componentes: ciencia y experiencia. Fue a este tipo de saber que los griegos llamaron saber productivo o tékhne y era a ese tipo de saber que pertenecía la medicina. De ahí deriva nuestra palabra técnica, que los latinos tradujeron luego por ars (“arte”)15. Para los antiguos, la medicina nunca fue ciencia, sino técnica, o arte, en el sentido que examinamos. Considerando esta complejidad de la medicina, Galeno dirá algunos siglos más tarde en su tratado sobre la experiencia médica:
“Si tomamos como modelo la opinión sostenida por los médicos más hábiles y sabios, y por los mejores filósofos del pasado, debemos decir: el arte de curar fue originalmente desarrollado y descubierto por el logos en conjunción con la experiencia”16.
El médico hipocrático fue consciente de la superioridad de su oficio por sobre el del médico meramente empírico. Sin embargo, también fue lo suficientemente realista y humilde como para darse cuenta de que muchas veces la eficacia del médico empírico lo superó. Esto último era particularmente válido cuando en el médico tekhnites su ciencia no iba aparejada de pericia y experiencia.
Recapitulando, la medicina hipocrática es consciente de que la finalidad de la actividad médica no es saber, sino transformar. Es en ese sentido productora o poiética. No obstante, la medicina que nace en Grecia, fundamentalmente a partir de la escuela hipocrática, pretende ser, a diferencia de la medicina empírica de su tiempo, una medicina fundada en episteme. Es decir, una actividad productora guiada por un saber que aspira a ser científico. A este tipo de actividad productora fundada en un saber de tipo causal los griegos la llamaron tékhne. La medicina (iatria) fue tékhne iatriké y el médico hipocrático era, a mucha honra, y a diferencia de los médicos meramente empíricos, un tekhnites. Su dignidad y su gloria, en consecuencia, no se fundaba necesariamente en que curara mejor, sino en que él sabía (o mejor, aspiraba a saber) “la causa” de la enfermedad y “el porqué” de lo que hacía.
Debe insistirse en que este saber médico es un saber muy particular, ya que su característica es la de ser capaz de conducir la producción de una obra (la salud), o sea, se trata de un saber práctico17. La idea de un saber práctico no es evidente de suyo. En efecto, la técnica constituye un saber de rango inferior por relación a la ciencia, en cuanto a la certeza, ya que existirá siempre una distancia insalvable entre el saber científico universal necesario y la acción individual concreta contingente. Por decirlo de otra forma, el saber práctico, en su pretensión de orientar la acción particular “descendiendo” de la ley universal, se hace menos cierto en la medida en que se hace más concreto. De aquí deriva el que se suela referir al conocimiento médico como un conocimiento probable, aproximativo o incierto, propiedades todas estas, que repugnan a la idea de ciencia. Por otra parte, el saber práctico supera a la ciencia en cuanto posee una orientación hacia lo existencial concreto, que la ciencia tiene el riesgo de perder al moverse en un mundo de abstracciones. El práctico suele mirar con desdén la falta de realismo del científico, y el científico suele mirar con desdén el concretismo del práctico.
NATURALEZA Y TÉCNICA EN EL PENSAMIENTO CLÁSICO
Un hombre desnudo que mira su cuerpo no saca más conclusiones que una: “Soy yo”. Se reconoce, identifica el propio “yo”, que siempre es el mismo. El niño que cruza los brazos delgados sobre el pecho huesudo, mira su cuerpo de rana y piensa: “Soy yo”. Y cincuenta años después, cuando examina las venas hinchadas de sus piernas, el pecho gordo y caído, se reconoce: “Soy yo’”.
Vasili Grossman. Vida y destino
La medicina moderna o la búsqueda de un equilibrio entre naturaleza y técnica
En este capítulo nos proponemos reflexionar acerca de la relación entre naturaleza y técnica, una clave importante para comprender la actividad médica moderna. Más aún, dada la enorme importancia de la atención de salud en nuestra cultura, comprender nuestra medicina tecnificada equivale, en buena medida, a comprendernos a nosotros mismos.
Nuestra tesis puede explicitarse de la siguiente manera: pensamos que en la raíz de buena parte de los problemas antropológicos y éticos suscitados por la actividad médica actual, se encuentra una inadecuada comprensión de la naturaleza humana, y como consecuencia de esto una mala inteligencia de la vocación y del sentido de la técnica, en cuanto ordenada a la restitución de la salud.
Percibimos que una inadecuada comprensión de la naturaleza humana y de la vocación de la técnica ha provocado entre ellas un enfrentamiento en lugar de la concordia a la cual están llamadas.
La naturaleza y la técnica en el pensamiento clásico
Hemos visto anteriormente que es gracias al descubrimiento reflexivo de la existencia de una naturaleza de las cosas que los griegos tomaron conciencia de la posibilidad de un conocimiento racional y científico; gracias a ello se elevaron muy por sobre todos los otros pueblos de su época. Es porque el ser humano posee una physis, que es posible y razonable aspirar a un conocimiento firme acerca de ella, a una physiologia y a una episteme physike o “ciencia de la naturaleza”; y es porque la enfermedad también posee una physis, aunque de una forma derivada, que es posible abordar la actividad médica de una manera que no sea una pura empiria o “habilidad rutinaria”. La medicina hipocrática –fuente y raíz de la actividad médica fundada en ciencia hasta nuestros días—, nace en concomitancia histórica y en dependencia epistemológica del descubrimiento reflexivo y temático de la idea de naturaleza18. En los griegos, la idea y la posibilidad de un saber científico surgen a partir del reconocimiento de la existencia en las cosas, de una naturaleza inteligible que, a la vez nos ilumina, y —al decir de Heráclito—, ama también ocultarse.