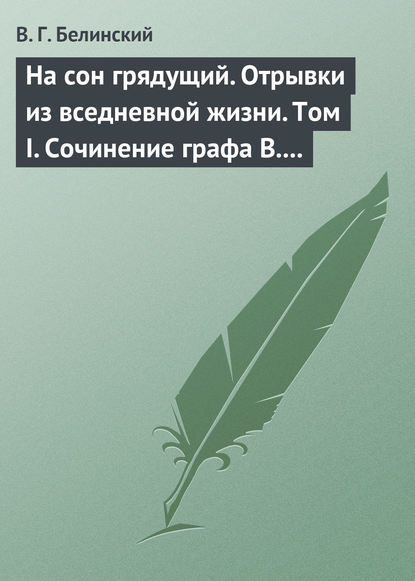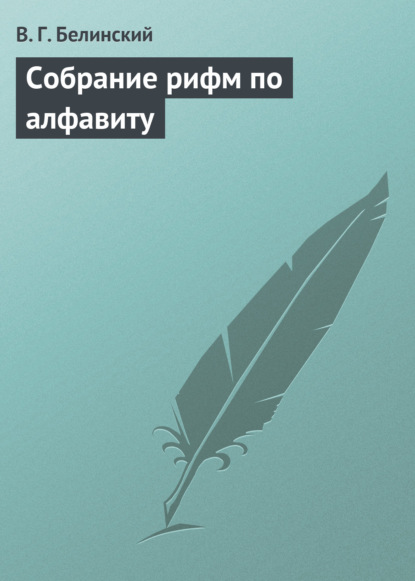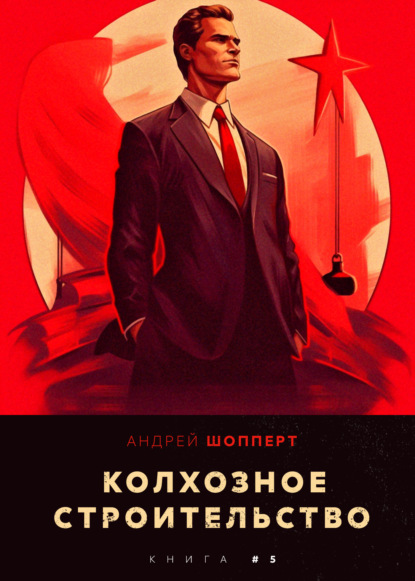El ordenamiento territorial en Chile
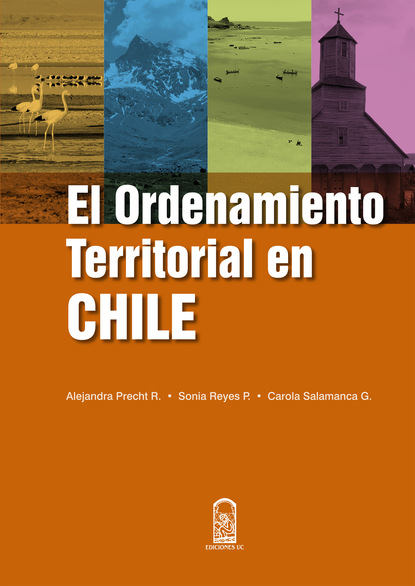
- -
- 100%
- +
Lo anterior ha llevado a que nuestra legislación tienda a emplear los términos de ordenamiento territorial, planificación territorial e instrumentos de ordenamiento territorial solo en el ámbito urbano, confundiéndose finalmente la planificación territorial con la planificación urbana.
En este contexto, la ausencia de un marco normativo integrado que involucre tanto los espacios rurales como urbanos lleva a la necesidad de buscar y concordar cuerpos normativos dispersos, promulgados con distintos fines para construir, a la manera de un rompecabezas, el conjunto de normas que se despliegan sobre un territorio específico.
CAPÍTULO II
Instrumentos de Ordenamiento Territorial en Chile
Los instrumentos de ordenamiento territorial (en adelante, IOT) se definen como todas aquellas normas, planes o estrategias que condicionan y/o direccionan la acción de transformación de los agentes públicos y privados sobre el territorio. El ordenamiento jurídico chileno cuenta con un sinnúmero de IOT contenidos en una gran diversidad de cuerpos legales y reglamentarios, los cuales definen los organismos competentes en la materia; estos, a su vez, cuentan con funciones y atribuciones también diversas, de acuerdo con el ámbito de acción que corresponde a cada uno de ellos. Entre estos organismos se encuentran, sin ser taxativos, los Ministerios de Medio Ambiente; Vivienda y Urbanismo; Agricultura; Economía, Fomento y Turismo; y Bienes Nacionales; además de diversos servicios dependientes de ellos, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades, configurando un complejo marco institucional para la planificación física del territorio.
Considerando la multiplicidad de normativas y organismos implicados, es posible realizar diversas clasificaciones, atendiendo a criterios tales como sus distintas esferas de acción, los organismos competentes y sus alcances.
Con el fin de ordenar los distintos IOT, en este trabajo se presenta una clasificación basada en la intencionalidad y objetivos que persigue el instrumento en cuestión, distinguiendo aquellos que tienen una finalidad planificadora de aquellos que tienen una finalidad de protección de un recurso natural, cultural u otro. Los primeros son aquellos procesos racionales de toma de decisión, basados en un diagnóstico de la realidad con miras a generar una distribución espacial de los usos del suelo, en conformidad con los objetivos de desarrollo económico y social, a los que hemos denominados “IOT Estrictos”. Los segundos son las “Zonificaciones Sujetas a Protección Especial”. Ambos tipos de instrumentos tienen, por cierto, efectos sobre el uso y acceso al territorio.
A su vez, cada una de estas categorías ha sido subdividida en función de su característica principal y objetivo. Es así como respecto de los IOT Estrictos, la clasificación se realizó sobre la base de la eventual obligatoriedad del instrumento y, en el caso de las Zonificaciones Sujetas a Protección Especial, sobre la base de los objetivos de protección perseguidos.
Lo anterior resulta en la siguiente clasificación:
1. IOT Estrictos
a. Normativos
b. Indicativos
2. Zonificaciones Sujetas a Protecciones Especiales
a. Diversidad biológica y valor ambiental del territorio
b. Patrimonio cultural
c. Comunidades indígenas
d. Turismo
Para cada subcategoría se identifican los principales instrumentos que la componen, precisando: (i) sus antecedentes generales; (ii) las autoridades competentes, tanto en la elaboración del respectivo instrumento como en la gestión de este; y, (iii) el alcance que genera el respectivo instrumento en el territorio. En este contexto, se advierte al lector que hay aspectos que se repiten entre los diversos instrumentos, casos en los cuales se harán las remisiones pertinentes.
Por último, es importante señalar que existen algunas circunstancias de carácter transversal a todos o algunos de los IOT que se tratan en este libro por lo que haremos una breve referencia a ellos en esta parte general. Al respecto existen dos procedimientos que pueden incidir en la etapa de elaboración de algunos IOT, los que constituyen un avance importante desde el punto de vista de la participación ciudadana general en el caso de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y de la participación de los pueblos indígenas en el caso de la Consulta Indígena (CI).
La EAE fue introducida por la Ley N° 20.417, que rediseñó nuestra institucionalidad ambiental al realizar modificaciones a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 o LBGMA), estableciendo la obligatoriedad para ciertos IOT, entre otros instrumentos, de someterse a este tipo de evaluación ambiental.
En efecto la mencionada Ley prevé que “deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones de borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen. En esta situación el procedimiento y aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional o el Municipio o cualquier otro estamento de la Administración del Estado, respectivamente” 11.
El procedimiento de EAE considera participación del público interesado, así como formas de publicidad del plan, que incluya una difusión masiva, completa y didáctica12. A pesar de que las observaciones ciudadanas no son vinculantes, la participación constituye un avance importante desde el punto de vista de la difusión y la transparencia. El objetivo de este procedimiento es incorporar explícitamente el análisis ambiental en el proceso de formulación de políticas, planes e instrumentos de ordenamiento territorial con un enfoque de desarrollo sustentable13. En este sentido se espera que haya un equilibrio entre las prioridades y objetivos sociales, económicos y ambientales tanto en el proceso de formulación de los instrumentos como en sus disposiciones finales.
El Reglamento establece el procedimiento de EAE, el cual debe realizarse en paralelo a la formulación del IOT correspondiente y, por lo tanto, no constituye una evaluación ex post, sino que se desarrolla junto con el proceso de toma de decisiones respecto del IOT que se está elaborando. Para ello se deben involucrar diversos servicios públicos, de nivel regional y/o provincial, según las características propias de cada territorio. El rol del Ministerio de Medio Ambiente es orientar y colaborar en el proceso de EAE a solicitud del órgano responsable, y formular observaciones al Informe Ambiental que debe acompañar al Anteproyecto de IOT. Ello genera especificidades en la tramitación de los IOT, puesto que deben contar con una serie de documentos y disposiciones que emanan de la EAE. En el presente trabajo cada vez que un IOT requiera de EAE se señalará expresamente.
Por su parte, la consulta indígena resulta obligatoria para la adopción de medidas administrativas cuando se cumplan los supuestos que señala el artículo 6.1 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio N° 169 de la OIT), el cual sostiene: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
En este contexto dependerá de la localización en que se quiera dictar un IOT y en la circunstancia de susceptibilidad de afectación si es que se requerirá que se desarrolle o no una consulta a los pueblos indígenas. En cuyo caso existe una regulación específica consignada en el Decreto Supremo N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social14. Por lo anterior este aspecto no se abordará cuando se aborde cada uno de los IOT, pues se trata de una circunstancia externa que no es posible de advertir del análisis abstracto de cada uno de estos.
Instrumentos de ordenamiento territorial estrictos
Hemos definido los IOT Estrictos como aquellos instrumentos de ordenamiento territorial que suponen un proceso de planificación. Es decir, instrumentos que buscan, de alguna u otra forma, que la utilización del territorio no obedezca a una suma de actos espontáneos y desconectados entre sí, sino a la materialización de un proyecto colectivo, y cuyas directrices se vayan plasmando en IOT de jerarquía inferior, si corresponde. A su turno, estos instrumentos se dividen en normativos e indicativos, atendido a si sus efectos son vinculantes o no.
1. IOT Estrictos Normativos
Se consideran en este grupo aquellos IOT cuyas disposiciones son vinculantes para toda persona que quiera realizar una obra, proyecto o actividad en el área regulada. Es decir, la normativa que se establece mediante estos instrumentos es de cumplimiento obligatorio, existiendo sanciones en caso de incumplimiento. Todos los instrumentos de este tipo se encuentran establecidos en el Título II de la LGUC y regulados además en la OGUC, y corresponden a lo que dicha ordenanza denomina como Instrumentos de Planificación Territorial (IPT). Estos IPT son seis: el Plan Regional de Desarrollo Urbano, Plan Regulador Intercomunal, Plan Regulador Metropolitano, Plan Regulador Comunal, Plan Seccional y Límite Urbano.
El título II de la citada Ley comienza precisamente definiendo la planificación urbana y diseñando su estructura jerárquica: “La planificación urbana se efectuará en cuatro niveles de acción, que corresponden a cuatro tipos de áreas: nacional, regional, intercomunal y comunal”15.
El nivel nacional está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el cual tiene como función orientar el desarrollo urbano en el ámbito del país, mediante la LGUC y la OGUC. Esta función se refiere especialmente a las facultades que tiene este ministerio para modificar, interpretar e impartir instrucciones para la aplicación de las disposiciones de ambos cuerpos legales. Asimismo, la LGUC menciona la Política Nacional de Desarrollo Urbano como uno de los instrumentos de que dispone el MINVU, pero la OGUC no lo incluye dentro de los IPT16. Cabe precisar que esta política es de carácter indicativo, toda vez que fija principios, objetivos y líneas de acción que debiesen plasmarse en los IPT, así como en las demás regulaciones que puedan incidir en el ordenamiento territorial urbano.
El nivel regional está a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi-MINVU), la que ejerce esta acción a través del Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU), el cual debe ser aprobado por el Consejo Regional y promulgado mediante resolución del intendente17. Sus disposiciones deben ser integradas en los instrumentos de planificación metropolitanos, intercomunales y comunales. No obstante ello, es importante precisar que este instrumento, definido en la OGUC dentro de los IPT, no corresponde a lo que hemos definido como IOT normativo, en tanto sus disposiciones no son de cumplimiento obligatorio para las personas que deseen realizar actividades en la región, sino que fija directrices que deben seguirse en la elaboración de los instrumentos de planificación territorial de menor jerarquía.
El nivel intercomunal está a cargo de la Seremi-MINVU que para estos efectos debe elaborar los Planes Reguladores Intercomunales (PRI). La OGUC señala: “La Planificación Urbana Intercomunal regulará el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana, a través de un Plan Regulador Intercomunal”18. Si la aglomeración urbana supera los 500.000 habitantes, adquiere la categoría de área metropolitana y debe regirse por un Plan Regulador Metropolitano (PRM), cuya elaboración es obligatoria. Tanto los Planes Reguladores Intercomunales como Metropolitanos deben ser aprobados por el Gobierno Regional y promulgados por resolución del intendente19, y debe ser publicada en el Diario Oficial, incluyendo el texto íntegro de la Ordenanza del PRI o PRM.
Por último, el nivel comunal está a cargo de la municipalidad, que para estos efectos cuenta con el Plan Regulador Comunal (PRC), el Plan Seccional (PS) y el Límite Urbano (LU). Estos instrumentos, en términos generales, son elaborados por la municipalidad; deben ser informados a la población; y requieren aprobación del concejo comunal y de la Seremi-MINVU, siendo promulgados por decreto alcaldicio.
Bajo este esquema, es posible concluir que la aplicación de toda la normativa vinculada con la planificación y el desarrollo urbano se hace efectiva a través de instrumentos de planificación de diferente escala territorial. De este modo, la LGUC establece los niveles de planificación y otorga las atribuciones para cada uno de ellos, radicadas en el MINVU, sus seremi y los municipios. En esta estructura jerarquizada, el MINVU tiene mayor independencia para la formulación, interpretación y modificación de los instrumentos de planificación urbana que elabora, pudiendo influir directamente en la planificación comunal, en la medida de que las disposiciones del ámbito intercomunal “se entienden automáticamente incorporadas en los instrumentos de nivel comunal”20. En este sentido, se puede afirmar que la normativa urbana constituye un marco legal jerarquizado, con referencias territoriales explícitas21.
Precisada la estructura de la planificación urbana en nuestro ordenamiento jurídico, se identificarán los diversos IOT estrictos normativos contemplados en nuestro sistema, a saber: Plan Regulador Intercomunal y Metropolitano, Plan Regulador Comunal, Plan Seccional y Límite Urbano.
1.1. Plan Regulador Intercomunal y Metropolitano
A. ANTECEDENTES GENERALES
Los PRI y PRM están establecidos en la LGUC, que dispone: “la Planificación Urbana Intercomunal se realizará por medio del Plan Regulador Intercomunal (PRI) o del Plan Regulador Metropolitano (PRM), en su caso, instrumentos constituidos por un conjunto de normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente”22.
Ambos instrumentos corresponden al nivel intercomunal de planificación y regulan el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana. Se entiende por unidad urbana a dos o más ciudades próximas que mantienen relaciones funcionales estrechas aun cuando no estén conurbadas físicamente. La conurbación, por su parte, se define como la unión de centros urbanos mediante la continuidad de las edificaciones sin apreciarse límites de separación entre ellas23. Esto último solo se presenta en casos manifiestos, como en los casos de Valparaíso-Viña del Mar o Concepción-Talcahuano, entre otros.
Cuando una unidad urbana sobrepasa los 500.000 habitantes, se adscribe a la categoría de área metropolitana, y debe formular obligatoriamente un PRM, el cual, en términos de las materias a regular, es similar al Intercomunal y corresponde al mismo nivel de planificación. Actualmente en el país hay tres Áreas Metropolitanas: Santiago (34 comunas), Valparaíso (Valparaíso, Viña del Mar, Con-Con, Placilla, Quilpué y Villa Alemana) y Concepción (áreas urbanas de las comunas de Concepción, Chiguayante, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualqui, Coronel y Hualpén).
Ahora bien, el PRI y PRM establecen normas para la ocupación del suelo tanto en áreas urbanas como rurales24. En las zonas rurales estos instrumentos deben:
• Definir las áreas de riesgo o zonas no edificables. De acuerdo con el artículo 2.1.17 de la OGUC, las áreas de riesgo son aquellas inundables o potencialmente inundables, zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosión acentuada, zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas y zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana; por su parte las zonas no edificables corresponden a franjas o radios de protección de obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalses, acueductos, oleoductos, gaseoductos u otras similares, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.
• Delimitar las áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial25. Se entiende por recursos de valor natural aquellas zonas o elementos naturales protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales, parques nacionales, reservas nacionales o monumentos naturales, mientras que los recursos de valor patrimonial se refieren a zonas o inmuebles de conservación histórica, e inmuebles declarados monumentos nacionales (Art. 2.1.18 OGUC).
• En el caso de las áreas metropolitanas de Santiago, Valparaíso y Concepción, deben definir la subdivisión predial mínima.
• Establecer los usos del suelo, para los efectos de la aplicación del artículo 55 de la LGUC26.
Por su parte, en las áreas urbanas, estos deben:
• Definir los límites de extensión urbana, para los efectos de diferenciar el área urbana27 del resto del territorio, que se denominará área rural.
• Clasificar la red vial pública.
• Definir los terrenos destinados a vías expresas, troncales y parques de nivel intercomunal.
• Definir las normas urbanísticas para las edificaciones e instalaciones destinadas a infraestructuras de impacto intercomunal.
• Definir las normas urbanísticas que deberán cumplir las actividades productivas de impacto intercomunal.
• Fijar las densidades promedio y las densidades máximas que podrán establecerse en los planes reguladores comunales, preferentemente diferenciadas por comunas o sectores de estas.
• Definir el uso de suelo de área verde de nivel intercomunal.
• Definir las áreas de riesgo o zonas no edificables de nivel intercomunal, de conformidad al artículo 2.1.17 de la OGUC.
• Reconocer áreas de protección de recursos de valor natural, así como definir y/o reconocer áreas de recursos de valor patrimonial cultural, de acuerdo con el artículo 2.1.18 de la OGUC.
Finalmente, cabe señalar que el PRI y PRM están compuestos por una serie de documentos, que para efectos de su aplicación constituyen un solo cuerpo legal28. Estos son: (i) memoria explicativa, que debe contener los objetivos del plan, los fundamentos que justifican las decisiones de planificación adoptadas y la metodología empleada. Además debe incluir los estudios y antecedentes técnicos que sirvieron de base para el diagnóstico del territorio a planificar, y el Informe Ambiental del Plan, que da cuenta del proceso de evaluación ambiental estratégica realizado29; (ii) ordenanza, que contiene las disposiciones reglamentarias pertinentes a este nivel de planificación; y (iii) planos que expresan gráficamente los contenidos del plan30. Estos planos se diferencian según la materia específica que regulan, siendo los más frecuentes el Plano de Usos del Suelo o de Zonificación, el Plano de Vialidad Intercomunal o Metropolitana (según corresponda), Plano de Zonas de Riesgos y Protección Ambiental.
B. AUTORIDADES COMPETENTES
El PRI y el PRM son confeccionados por las Seremi-MINVU, las que deben consultar a los organismos públicos que se estime conveniente. Esta consulta debiera considerar al menos a: (i) las Seremi de Agricultura y sus servicios dependientes (v. g. Servicio Agrícola Ganadero y Corporación Nacional Forestal), ya que tienen las competencias en los espacios rurales regulados por estos instrumentos; (ii) la Seremi de Obras Públicas, debido a la coordinación necesaria que debe existir entre la planificación de los usos del suelo y de la infraestructura interurbana, la cual compete al Ministerio de Obras Públicas (MOP); (iii) el Gobierno Regional (GORE), en especial la División de Planificación, en la medida de que se requiere una coordinación con la Estrategia Regional de Desarrollo y los planes de inversión que elabora esta repartición. Además, cuando se elabora o modifica un PRI/PRM en zonas declaradas de interés turístico se requiere informe del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), conforme a la Ley N° 20.423, que establece el Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo31.
El procedimiento de aprobación incluye una consulta obligatoria a las municipalidades cuyo territorio está comprendido o es vecino al ámbito de aplicación del plan, las que deben pronunciarse en un plazo de 60 días. Este pronunciamiento no es vinculante, de modo que la inclusión de las observaciones o solicitudes de los municipios queda sujeta a la decisión de la respectiva Seremi MINVU. La condición no vinculante de estas consultas -que obedece al esquema jerárquico de la legislación urbana- puede generar conflictos entre la Seremi y los municipios afectados por la elaboración del plan.
La última etapa de elaboración del plan consiste en que la Seremi MINVU debe remitir el expediente completo de este al GORE para su aprobación. Finalmente es aprobado por el Consejo Regional y promulgado mediante resolución del intendente32.
Respecto de la gestión del instrumento, dado que se trata de un IOT normativo -esto es, un instrumento cuyas disposiciones son vinculantes para los agentes privados y públicos que deseen emplazar una obra o proyecto en el área regulada por el mismo-, el ente encargado de verificar que se dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en el plan es la municipalidad. Dicho control se manifiesta mediante los permisos que esta autoridad otorga y, en particular, mediante el permiso de edificación que otorga el director de Obras Municipales. En efecto, el artículo 5° de la LGUC prescribe que a las Municipalidades les corresponde “[…] aplicar esta ley, la Ordenanza General, las Normas Técnicas y demás Reglamentos, en sus acciones administrativas relacionadas con la planificación urbana, urbanización y construcción, y a través de las acciones de los servicios de utilidad pública respectivos, debiendo velar, en todo caso, por el cumplimiento de sus disposiciones”.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar el rol que también le corresponde a la Seremi-MINVU en la gestión de este instrumento, tanto en su función de interpretación de las disposiciones del PRI y del PRM, como a través de la facultad de conocer las reclamaciones deducidas en contra de las resoluciones dictadas por el director de Obras Municipales de cualquiera de las comunas de su jurisdicción. Así, el artículo 4° de la LGUC prescribe que: “Al Ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponderá, a través de la División de Desarrollo Urbano, impartir las instrucciones para la aplicación de las disposiciones de esta Ley y su Ordenanza General, mediante circulares, las que se mantendrán a disposición de cualquier interesado. Asimismo, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, deberá supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización e interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial”. Señala también que “[l]as interpretaciones de los instrumentos de planificación territorial que las Seremi emitan en el ejercicio de las facultades señaladas en este artículo, sólo regirán a partir de su notificación o publicación, según corresponda, y deberán evacuarse dentro de los plazos que señale la Ordenanza General”.
En cuanto a las autoridades competentes, cabe diferenciar entre la función de la elaboración y la de gestión, tal como se presenta en el DIAGRAMA 1.
C. ALCANCE DEL PRI Y DEL PRM
El principal efecto de estos IOT es establecer la zonificación del área regulada, definiendo los distintos usos permitidos y/o prohibidos; además sus disposiciones son obligatorias para el emplazamiento de cualquier obra. Dado que son los únicos IOT estrictos que tienen atribuciones en las áreas rurales, sus mandatos son muy importantes para la realización de todo tipo de obras propias de estos espacios, tales como instalaciones industriales, obras de infraestructura sanitaria y de transportes, algunas obras de infraestructura energética, y proyectos residenciales o turísticos.