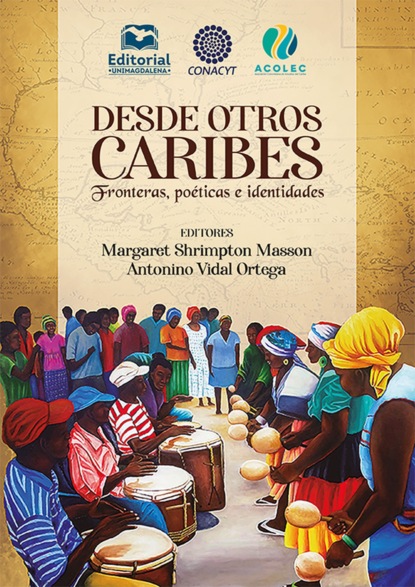- -
- 100%
- +
Pese a los desvelos y las precauciones españolas, en la segunda mitad del siglo XVII, los ingleses expoliaron sin miramientos los bosques de la región. En el último cuarto del siglo XVII, la presencia europea creció en el Caribe y el monopolio inició su decadencia. De manera similar, Jamaica y Curazao introdujeron el comercio europeo directo en el mercado del Caribe, señalando que en ambas islas judíos y protestantes estimularon el comercio incluso más allá de cualquier moralidad. La falta de escrúpulos y las ganancias mal obtenidas fueron impulsadas por la avaricia europea, apoyada en la progresiva secularización imperial, la ampliación del comercio y una racionalización basada en la ganancia (Block, 2012).
A pesar de la prohibición expresa en los tratados con los españoles, la actividad del contrabando dio forma, a medida que permeaba la sociedad a finales del siglo XVII, a una cultura contrabandista, desarrollada justo en el momento en que los intereses entre comerciantes coincidían más que se separaban. La flota mercante jamaicana, por ejemplo, pasó de 40 barcos, en 1670, a alrededor de 100, en 1688; aproximadamente la mitad fueron utilizados en un comercio informal alejado de los principales puertos españoles. Al igual que los holandeses, los jamaicanos aprovecharon las demoras o cancelaciones de galeones, afectando negativamente el monopolio privado mercantilista castellano (Von Grafenstein, Rechel y Rodríguez, 2019). El contrabando combinado entre ingleses, calvinistas y judíos holandeses hirió gravemente el sistema de flotas de la tierra firme (Oostindie y Roitman, 2014).
Los gobernadores de Jamaica y las Antillas inglesas, en general, garantizaron el contrabando, otorgando permisos pesqueros a embarcaciones que vendían manufacturas europeas a poblaciones alejadas y fronterizas en los espacios coloniales españoles, pero se trató en realidad de un comercio que se ocupó de los extensos litorales y de las numerosas islas que la Carrera de Indias olvidó en busca de la eficacia del traslado de la plata. Unos, navegaban a Cuba con productos baratos y escasos entre los españoles para intercambiarlos por cueros. Otros, costearon la Mosquitia y Yucatán vendiendo alcohol, armas de fuego y municiones. En Costa Rica y Guatemala los intercambios eran a cambio de cacao y añil; después de 1680, los ingleses fueron responsables de la extensión del comercio por el litoral centroamericano (Trujillo, 2019; Payne, 2007). De todas formas, el área de Cartagena de Indias y Portobello fue el foco del comercio principal de Jamaica. En 1689, la plata enviada de este comercio a Inglaterra tuvo mucho más valor que el azúcar.
Con el corso y el bucanerismo, durante el siglo XVII, desde Bermudas, Curazao y Jamaica, imperios en proceso de expansionismo, como Holanda, Francia y Gran Bretaña, fracturaron el monopolio comercial mercantilista que favorecía a las Coronas ibéricas. En la primera mitad del siglo XVII, corsarios y piratas navegaron el Caribe occidental desde Yucatán hasta las inmediaciones de Portobello. Los asaltos y acechos a la Carrera de Indias fueron el objetivo principal, pero al tiempo recogieron abundante información cartográfica y etnográfica que, luego, facilitó el contacto con los nativos y el comercio de productos naturales (Dampier, 2003).
Las maderas duras, las tintóreas, el carey, la vainilla, las pieles, el jengibre y el cacao, pero sobre todo la caoba y el cedro, fueron la base de los negocios de estos marinos. En principio, no estuvieron sujetos a jurisdicción alguna, navegaron por islas y costas periféricas con ausencia de españoles y, como afirma Raddel, la Mosquitia fue la periferia de la periferia. A partir de 1655, la isla de Jamaica se volvió, de forma pactada, protectora de las explotaciones forestales nacidas al margen de la Corona inglesa.
La Mosquitia que describía, a finales del siglo XVIII, el virrey de la Nueva Granada, Caballero y Góngora, estaba conformada, en su concepción geopolítica, por Panamá, Guatemala y Yucatán. Era un territorio vasto de ríos navegables, suelos fértiles para la agricultura y, sobre todo, bosques inmensos. Sus costas albergaban abundantes colonias de tortugas y una enorme diversidad marina, siendo un valor añadido la existencia de puertos seguros y fáciles de defender; estas condiciones facilitaron el anclaje de todo tipo embarcaciones. Por eso, en sus memorias de gobierno, Góngora enfatizaba el esfuerzo que dedicó, al frente de la Nueva Granada, a la expulsión inglesa del Istmo, afirmando que desde que se instalaron en el Walix, en 1677, tras saquear Panamá y haber contraído alianzas con los mosquitos, estas alianzas trascendieron al tiempo de la piratería y habían buscado la protección de los jamaicanos6.
Figura 2. Carta Esférica que comprehende una parte de la costa de Yucatán, Mosquitos, y Honduras. Año de 1801

Fuente: Biblioteca Virtual del Ministerio Defensa (España).
A finales del siglo XVIII, el ingeniero Antonio Portas viajó por la Mosquitia desde el cabo de Gracias a Dios hasta Bluefields y describe cómo al llegar a la laguna encontró una fragata de construcción holandesa, de 300 toneladas y una tripulación de 12 ingleses, que cargaba maderas, carey, goma y peletería con destino a Bristol. Explica también cómo Robert Hodgson, el comerciante más poderoso de este enclave, disponía de un bergantín que traficaba hacia el norte de América y dos balandras, una que iba y venía a Jamaica y otra a Cartagena de Indias7.
La ruta de la madera
Durante la segunda mitad del siglo XVII, Inglaterra se concentró en incrementar la beligerancia para incidir en las oportunidades comerciales ofrecidas por el monopolio, buscando asegurar dominios duraderos en las pequeñas Antillas. Dos compañías comerciales privadas activaron las transacciones: la Royal African Company y la West Indian Company, fundadas en 1672 y 1674 respectivamente, que fueron el inicio de las inversiones en refinerías y destilerías para obtener melaza, azúcar y ron en Jamaica, Nevis y Barbados, a la vez que impulsaron el comercio de tabaco, algodón, café, cacao, melaza, maderas tintóreas, añil y caoba. Asociadas con los portugueses en la Costa del Oro de África, adquirían esclavizados para llevar a Barbados y Nevis y distribuir en Norteamérica y el Caribe: 25.000 esclavizados fueron llevados a Barbados, 23.000 a Jamaica y 7.000 a Nevis. Durante el siglo XVII, la cifra de estos alcanzó aproximadamente 90.000; el resto, fue distribuido entre los colonos del norte y territorios de la América española (Thomas, 1998).
El viajero y escritor inglés William Dampier escribió sobre las particularidades del trabajo con los palos tintóreos; incluso, pormenoriza el funcionamiento de una compañía de tres socios escoceses: uno, llamado Price Morrice, que había vivido en la costa por varios años y poseía una piragua, embarcación ideal para moverse por el litoral y sus ríos; los otros dos, Mr. Duncan Campbell y Mr. George, educados como comerciantes y a quienes no les gustaba ni el lugar ni el empleo, por lo que esperaban la oportunidad para viajar en el primer barco posible. Cuando arribó el capitán Hall, proveniente de Boston, hubo acuerdo y fletaron un barco de 40 toneladas para Norteamérica (Dampier, 2003, pp. 209-11).
Desde 1680 en adelante, los asentamientos madereros de Yucatán y la Mosquitia se dedicaron de firme al comercio ilícito, iniciando la tala sistemática de maderas tintóreas para la industria lanera. La caoba se usó en la construcción naval y, a finales del siglo XVIII, se puso de moda en la industria del mueble. La mano de obra esclavizada fue indispensable para esta actividad (Williams, 2013, pp. 121-141).
Muchos curtidos bucaneros vieron la oportunidad de dejar el mar, sobre todo ahora que la armada de Barlovento perseguía con dureza la rapiña de corsarios y piratas, y se dedicaron a la piratería forestal, buscando maderas como el cedro y la caoba. En diciembre, al finalizar la temporada de lluvias, los ojeadores identificaban lugares en la selva, en las cercanías de algún arroyo, para transportar las maderas aguas abajo y que su ubicación no distase mucho de un campamento base. La tala de la madera se producía en la estación seca y se extendía hasta el mes de abril.
Los esclavizados eran comprados en las playas a comerciantes venidos de Curazao y Jamaica. Eran utilizados en el transporte y trabajaban en cuadrillas; la dureza de la labor les impulsaba con desespero a correr el riesgo de escapar hacia la parte española para conseguir su libertad, llevando consigo valiosa y estratégica información de los asentamientos costeros (Restall, 2014, pp. 381-419). Las cuadrillas eran complementadas con zambos contratados, considerados magníficos leñadores, y algunos indígenas que apoyaban la agricultura para el abasto de los campamentos. La madera era cortada en cuadrados y estampaban sus nombres para marcarla; luego, la flotaban en un río y esperaban la temporada de lluvias para deslizarla hacia la costa con la subida del cauce. En las desembocaduras esperaban buques; una vez cargadas sus bodegas, zarpaban a Inglaterra o a las colonias del norte.
La piratería forestal se hacía descaradamente frente a españoles e indígenas: expoliaron la madera con la consciencia de que los bosques no pertenecían a nadie y que eran más abundantes de lo que los nativos necesitaban para vivir (Cervera, 2019, pp. 77-98). Estos hombres urdieron, sin someterse a legalidad alguna, un complejo sistema comercial que involucraba reclamos de tierra, negreros, propietarios de esclavos, capitanes, marineros, esclavizados y agentes en Inglaterra para vender y distribuir. La prosperidad del Atlántico inglés, durante el siglo XVIII, esclarece la expansión del comercio de maderas como la caoba, el cedro o el roble, muy demandadas en Europa por la necesidad de sus industrias, la construcción y los nuevos patrones consumistas formulados por la Revolución Industrial.
Desde mediados del siglo XVIII, la caoba despojada de los bosques del Caribe marcó el estándar de calidad en la industria maderera mundial. En primer lugar, los ingleses la extrajeron de Jamaica y demás colonias antillanas; una vez devastados estos bosques, los madereros miraron hacia las costas de América Central, en especial la bahía de Honduras, la península de Yucatán y la costa Mosquitia, periferias lejanas del Imperio español con inmensas selvas.
En 1780, el labrador y residente en Providencia Francisco Archibol, en declaración ante marinos españoles que reconocían las islas para comprobar la ejecución del desalojo británico acordado en la paz de París de 1785, reclamaba amargamente contener las libertades que se tomaban las embarcaciones de Jamaica con la tala indiscriminada de caoba, cedro y otras maderas que producía la isla8.
La extracción, el corte y el transporte fueron hechos, en su mayoría, por esclavizados afrocaribeños que cortaban la madera en troncos, tablones y planchas. En dos puntos clave se apoyaba este áspero comercio: en el primero, los cortadores debían disponer de numerosos esclavizados para talar y conducir las maderas; en el segundo, debían tener un agente ágil y de confianza que dirigiese las cargas y supervisara el viaje, que solía durar 30 días, y que después debía planificar el retorno de los buques para que el largo y trabajoso proceso fuera ejecutado en los tiempos debidos. Los barcos solían recalar en Jamaica o en alguna otra colonia de las Indias Occidentales; transportaban pasajeros e, incluso, en alguna ocasión, regimientos militares desplazados de una a otra isla.
William Pitt, la costa de los Mosquitos y Black Rivers
Desde los años 30 del siglo XVII, una red de agentes ingleses levantó pequeños ranchos entre el río Walix y la laguna de Términos, dando paso a una nueva era de piratería forestal y al contrabando en el Caribe occidental. La caoba, el cedro y los palos tintóreos vendidos a Inglaterra y sus colonias articularon rápidamente una cooperación comercial multilateral, universalmente beneficiosa. En las costas del Reino de Guatemala —es decir, entre golfo Dulce y Bluefields— también erigieron asentamientos similares.
Durante el siglo XVIII, estos lugares abrieron canales de información que consolidaron a Jamaica como la base principal del Caribe de habla inglesa. Los británicos asumían que todas las sociedades tenían una autoridad máxima, que recaía en un solo individuo, e insistían en hacer alianza con la persona que pensaban era líder o con la que ellos designaban para estar al mando, responsabilizando al grupo cuando se negaban a asumir dicha alianza (González, 2008).
En la primera mitad del siglo XVIII, William Pitt gestionó el enclave forestal más destacado de la Mosquitia; ejemplo perfecto de agente comercial en las franjas imperiales, un personaje que auspició una sociedad de intereses económicos trenzados, que propició el crecimiento de la zona, logrando un equilibrio que superó barreras políticas y administrativas al tiempo que garantizó su sostenibilidad.
La fortuna y las conexiones de los Pitt tuvieron su origen en el gobierno de su tatarabuelo Thomas Diamond Pitt, en Madrás, entre 1700 y 1709, quien, siendo gobernador de Jamaica, en 1716, obtuvo representación en el parlamento inglés. Su tío abuelo, Thomas Pitt, fue capitán general de las islas de Barlovento en 1728 (Zacek, 2010) y su abuelo fue gobernador de las Bermudas en los años 20 del siglo XVIII. Toda la familia se dedicó al comercio marítimo, por lo que no era de extrañar que siendo Pitt aún adolescente le confiaran un barco que, por juventud e inexperiencia, perdió en la bahía de Honduras, donde trabajó con los cortadores de madera para sobrevivir: fue allí donde comprobó de primera mano el lucrativo negocio que movía la explotación forestal.
La experiencia adquirida le permitió levantar su propio aserradero, con el que amasó una considerable fortuna, sin duda apoyado en los contactos de sus redes familiares en Bermudas y Jamaica. Fundó Black River junto a Cabo Camarón, un asentamiento irritante para los españoles que, en rara ocasión, pudieron controlarlo. A partir de 1740, pactó con Jamaica volverse el centro administrativo en la costa. Los ingleses tejieron una relación interesada con los mosquitos, con quienes negociaron cercanamente. Fue nombrado, desde Jamaica, mariscal de campo, y descrito como un sujeto de carácter extraordinario que llevaba una vida frugal caracterizada por su hospitalidad. Rescató de manos zambas a una española sobreviviente del naufragio de un barco arrojado por un huracán, la acogió, la protegió y la hizo su mujer bajo bendiciones sacerdotales. El matrimonio trajo al mundo cuatro hijos, todos nacidos en Black River y oportunamente enviados a Inglaterra para su educación.
Negoció con los gobernadores españoles, quienes en ocasiones le agradecieron frenar las razias de indígenas de los zambos mosquitos. Black River fue reconocido como un lugar respetado por la Audiencia de Guatemala y los pueblos mosquitos. Los pactos acordados tenían seguridad de cumplimento. Pitt medió con mucha gente mientras vivió y su caso nos parece notorio para resaltar el modo de vida de estos hombres.
En los años 30, la arremetida española recuperó Tortuga y, más tarde, Providencia, situación que le obligó a desplazarse junto a un grupo de puritanos a territorios inmediatos del cabo Gracias a Dios y Bluefields, donde levantaron dos prósperos enclaves. Cuando los españoles volvieron a abandonar el territorio, muchos retornaron a Honduras, ya que estaban acostumbrados a la itinerancia; pero Pitt, quien aborrecía las viciosas costumbres de muchos de sus paisanos, decidió quedarse, por lo que su establecimiento prosperó. Los comerciantes de Curazao pronto lo abastecieron de africanos esclavizados y, con ello, se extendió aún más el zambaje (Dawson, 1983, pp. 677-706).
Las depredaciones de los zambos alertaron a los españoles que, adaptados al comercio inglés, secuestraban indígenas evangelizados para venderlos esclavizados a Jamaica. El intercambio de carey por armas fue normal, desde luego; como sostiene Dawson, muchos de estos ingleses asentados eran fugitivos y se hallaban protegidos por los mosquitos, pues con ellos no había restricción comercial de ningún tipo, siempre que se les retribuyese en armas y alcohol.
Las sabanas ricas en ganados, caña de azúcar, bananas y todo tipo de frutas tropicales que rodeaban Black River permitieron la prosperidad del asentamiento, que llegó a tener más de 300 esclavizados dedicados a cortar caoba y cosechar zarzaparrilla; esta última, apreciada como remedio contra las enfermedades venéreas. Los ríos cercanos estaban llenos de tortugas, ostras y manatíes que procuraban fácil alimentación. Los bosques proporcionaban maderas abundantes para mástiles y aparejos de los barcos y los palos tintóreos crecían en abundancia. Pero lo que más valoraba Pitt era su perfecta ubicación para comerciar con los españoles, criollos e indígenas del interior, con los que intercambiaba productos de ferretería y ropas inglesas por añil, cacao, mulas y algo de oro.
Según recogen los documentos, fue hombre hospitalario que ofreció siempre su mesa a cualquier persona blanca llegada, con la única condición de la decencia. Solía reunir entre 20 y 40 comensales y siempre fue considerado al gratificar a los indígenas para apartarlos de sus salvajes costumbres. También evitó que las poblaciones españolas inmediatas a sus dominios fuesen sometidas a las depredaciones y asesinatos de los zambos. Pitt acogió, en general, a cualquier europeo llegado, ya fuese por naufragio o secuestro en algún distante paraje. En realidad, el establecimiento fue una especie de espacio sagrado, un lugar que mantenía equilibrio en un complejo entorno donde convivían mosquitos, indígenas cristianizados, españoles e ingleses9.
A mediados de siglo, Black River fue punta de lanza de la penetración inglesa a la región; allí llegaba hierro en barras, ron, utensilios de hierro, sal, loza, jabón, madera para la construcción de casas, aceites, paños y telas. Los barcos se abastecían de carey, zarzaparrilla, caoba, oro, plata, mulas, algodón, cueros diversos, cacao y carne de res10. En 1749, las autoridades de Jamaica decidieron establecer en Black River la sede de una superintendencia, tiempo en el que se consolidó el rol de intermediarios de los zambos entre los ingleses y los demás habitantes del área (Von Oertzen, 1985, pp. 25-28).
Después de la muerte de Pitt, quien logró concentrar en sus manos la mayor parte del comercio fue Robert Hodgson, hijo del primer superintendente de la costa de Mosquitos, casado con Isabel Pitt, hija de William Pitt, quien lideró el enclave. Los ingleses carecieron de gobierno formal y se disgregaron en varias explotaciones forestales, particularmente en Sandy Bay, Black River y las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lugares desde donde mantuvieron la exportación maderera a Jamaica. El coronel Hodgson, que llegó a ser el tercero en la cadena de mando de Jamaica, formaba parte de la segunda de las tres generaciones de Hodgson que residieron en la costa de Mosquitos (Bluefields, Laguna de Perlas, San Andrés y Corn Island), que fue el lugar donde siguió residiendo incluso una vez expulsados los ingleses tras el tratado de París de 1785 (Williams, 2013, pp. 237-268). Para no perder sus plazas comerciales, llegó a jurar fidelidad a Carlos III en Cartagena de Indias, ante el virrey de la Nueva Granada Caballero y Góngora11.
Gentes, barcos y tierra de nadie en un largo siglo XVIII
Durante el siglo XVIII, la rivalidad entre ambos imperios hizo que los acontecimientos bélicos se desarrollaran a lo largo del litoral del Caribe y sus islas adyacentes. Desde mediados de siglo, los británicos afianzaron su posición en el territorio con la figura de un superintendente, supervisado desde Jamaica y encargado de cuidar las relaciones con las autoridades mosquitas que habían obtenido títulos de manos del monarca inglés: rey, gobernador, almirante y generales. Los zambos e indios mosquitos habían obtenido, en el proyecto imperial inglés, como afirma Paul Lovejoy, el apelativo de soldadesca; armados por los ingleses, atacaron sistemáticamente durante toda la centuria a todas las comunidades indígenas desde el golfo de Honduras hasta Bocas del Toro en Panamá, esclavizando y matando a sangre y fuego.
Entre 1776 y 1780, la costa norte centroamericana estaba poblada por 150 blancos; otros 300 vivían en Sandy Bay. Entre todos, tendrían a su disposición unos 4.500 esclavizados; entre ellos, 100 indígenas y cerca de 10.000 zambos (Gámez, 1939). En Inglaterra, se calculaba el valor anual de este comercio en 130.000 libras anuales, con recaudo fiscal de 5.000 libras anuales, sin contar la exportación clandestina, que permitió mucho contrabando para evitar el fisco facilitado por la dispersión de los asentamientos (Gámez, 1939).
Tabla 1. Productos comerciados

Fuente: Gámez J. D. (1939). Historia de la costa de los Mosquitos. p. 111.
En su conjunto, la costa se volvió un territorio limítrofe sin aparente orden en su variada actividad extractivista. Un territorio de dispares contactos comerciales con las comunidades indígenas de tierra adentro y los pueblos españoles de las tierras altas. Se conformó, así, una frontera turbulenta debido a las razias zambas para esclavizar indígenas y exportarlos a Jamaica y América del Norte, y a las disputas entre colonos por el potencial agrario de la producción de cacao, azúcar y recursos ribereños.
Hacia 1770, las continuas guerras del Caribe y los fallidos intentos de tomar el río San Juan habían dejado en las costas un número no muy elevado de colonos británicos, la mayoría ubicados en Black River y Bluefields, aunque en continua conexión con los comerciantes del golfo de Honduras y la laguna de Términos, que venían por conchas de tortuga para complementar su comercio de maderas. Los colonos usaban el mecanismo de endeudar a los mosquitos con armas y alcohol y, de esta forma, aseguraban siempre sus mercancías; también adquirían cuantiosas cargas de cacao de Matina. En ese tiempo, el rey mosquito Jorge llegó incluso a hacer donaciones de tierra para dar estímulo a las inversiones inglesas.
En 1779, tras el grave descalabro militar inglés en la toma de río San Juan para acceder al Pacífico y romper el Imperio español por el Istmo, se sellaron definitivamente acuerdos diplomáticos entre españoles e ingleses, mientras que el tratado de París, de 1785, obligó a los súbditos ingleses a desalojar las costas centroamericanas y sus islas adyacentes, salvo el río Walix (Toussaint, 2004). En definitiva, los intereses imperiales británicos no lograron su objetivo, al despreciar y no entender bien la cultura híbrida de estos territorios fronterizos hispánicos, ya que tanto las milicias pardas como los descendientes de españoles, los afrocaribeños y amerindios nunca aceptaron en su totalidad las arrogantes formas políticas británicas.
Un ejemplo claro de estas dificultades y divisiones, más allá de las lealtades imperiales de estos hombres de mar, lo demuestra en su investigación Paul Lovejy, con el caso del doctor Charles Irving: en los años 70 del siglo XVIII, este cirujano de la armada británica proyectó establecer, junto a otros dos socios, plantaciones de cacao y azúcar entre Black River y Bluefields, con el fin de atraer colonos y formalizar una colonia para perjudicar el dominio español. Sin embargo, las discrepancias y las acaloradas discusiones entre inversionistas competidores permitieron que la armada española abortase el nuevo intento agrario de colonización.
Los colonos mantuvieron duras controversias y disputas entre ellos —y, sobre todo, contra el superintendente Robert Hodgson— en torno a los derechos de acceso a la tierra, a los permisos pesqueros e, incluso, de minería, concedidos como franquicias a cambio de pago al rey Mosquito. Asuntos legales agobiaron al superintendente, acusado por sus rivales y competidores de incumplir acuerdos vigentes con los pueblos mosquitos desde 1741. El desacuerdo político se desató porque el superintendente quiso, con una disposición, imponer la prohibición de la esclavitud indígena, actividad que involucraba a todos los habitantes de estas costas salvo a los españoles; hasta los zambos quedaron molestos.