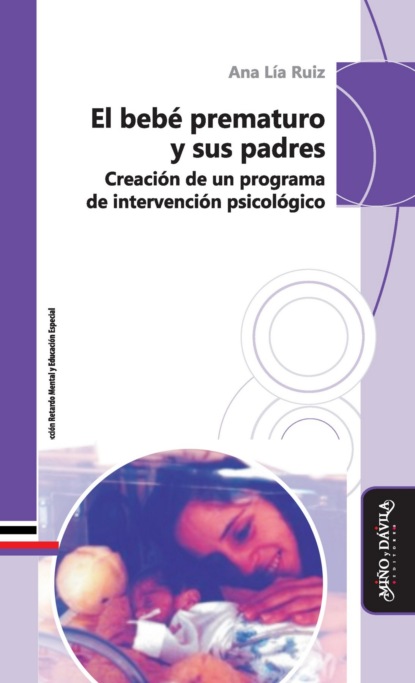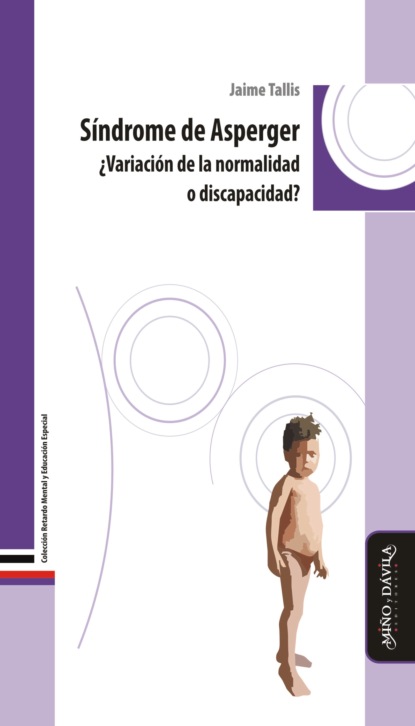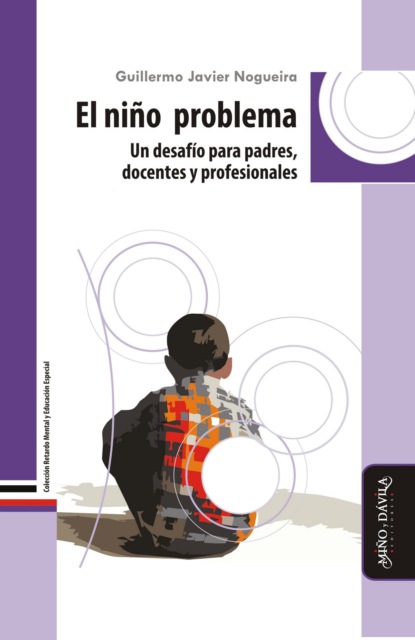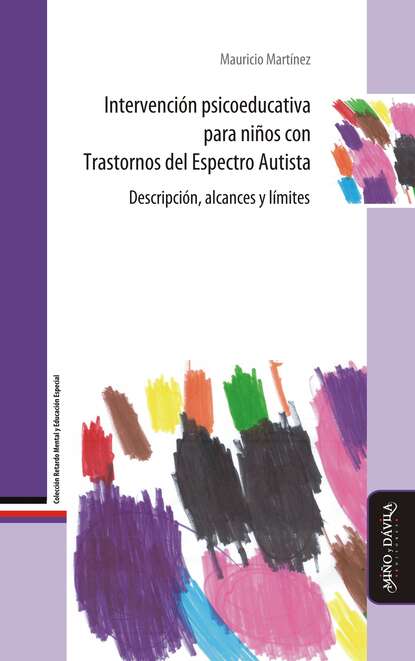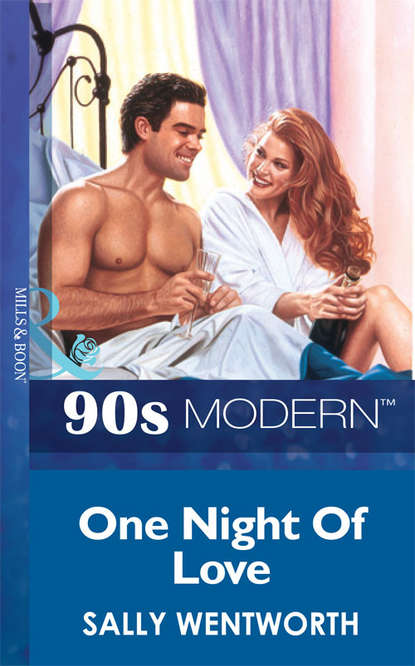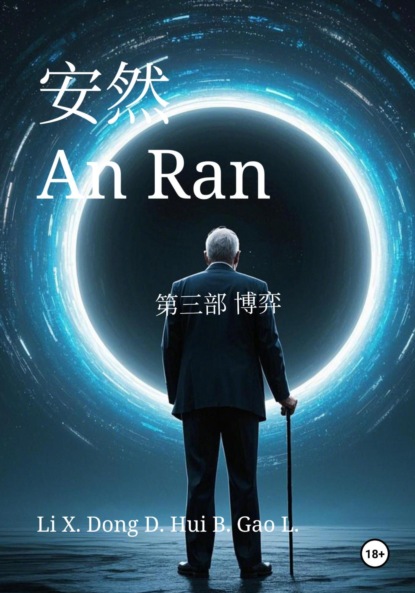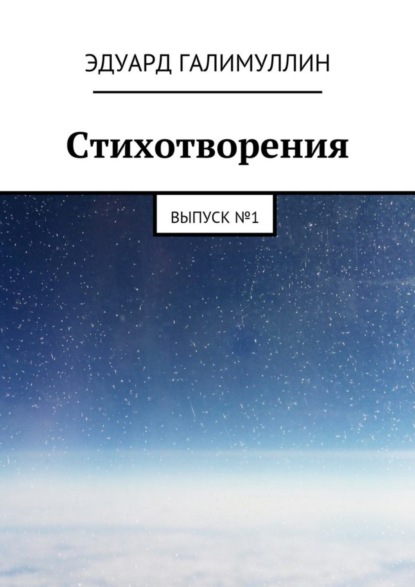- -
- 100%
- +
El plantel de enfermería posee una alta especialización para el cuidado y asistencia de los niños. La relación enfermera-niño es de 1:1 en los recién nacidos muy graves, y 1:2 ó 1:3, en aquellos con enfermedad moderada internados en UCIN. En las unidades de cuidado intermedio (UCE) la relación es de 1:4 o de 1:5.
El área de cuidados intensivos tiene una circulación semirestringida y restringida. Cuenta con una pre-sala de ingreso donde médicos, enfermeras, padres, o cualquier persona que entre a la unidad deberá dejar su abrigo o guardapolvo. Todos deberán lavarse las manos antes de ingresar a ambas unidades.
En el nivel 1 se incluyen a aquellos neonatos nacidos a término y que permanecen internados en las habitaciones de la Maternidad en una modalidad de internación conjunta madre-hijo.
1.7 Clasificación del recién nacido según peso y edad gestacional
Anteriormente se planteó que los prematuros eran clasificados por el peso de nacimiento. Así, un niño nacido con menos de 2.500 g. era sinónimo de RN prematuro, en relación a los RN a término que eran de un peso mayor y considerado normal (Lupo, 1991).
Con el tiempo se comprobó que esta clasificación no era correcta, ya que había RNs prematuros que pesaban más de 2.500 g. y, a la inversa, RNs de un embarazo a término que pesaban menos. De ahí que se combinó el peso de nacimiento y la edad gestacional en una misma clasificación.
Las semanas de gestación del RN se deben calcular a partir del primer día de la última menstruación, sumando el total de días hasta el parto y dividiendo por siete. El resultado se expresa por semanas.
Se clasificó a los neonatos según la duración del embarazo en tres grupos:
a) RN de término, los nacidos entre 38 y 41 semanas;
b) RN pretérmino los que nacieron con 37 semanas o menos, y
c)RN de postérmino cuando el nacimiento se producía a las 42 semanas o más.
Los RN de bajo peso para su edad gestacional son comúnmente llamados desnutridos fetales, aun cuando no lo fueran, y se asocian a patologías tales como malformaciones congénitas, infecciones intrauterinas y enfermedad hipertensiva del embarazo.
Por otro lado, los RN pretérmino con un peso inferior a 1500 g. se denominan recién nacidos de muy bajo peso al nacer RNMBPN y a los de menos de 800 g., “prematuros extremos” si la edad gestacional es menor de 26 semanas.
La determinación de la edad gestacional en el RN de muy bajo peso presenta una serie de dificultades, y es poco confiable (Ceriani Cernadas, 1999). De allí que la gran mayoría de las publicaciones consideren al peso de nacimiento como mejor parámetro para cualquier clasificación.
La atención de estos niños es muy compleja por las características que su manejo implica y los trastornos que pueden tener, determinando cuidados muy especiales.
La mayoría de los niños presentan un desarrollo neurológico normal, pero en este grupo es mayor la incidencia de parálisis cerebral (PC), retardo mental, retrasos en el lenguaje, dificultades en la lectoescritura y comportamiento (Fustiñana, 1991).
Las desventajas fisiológicas que presentan al nacer estos niños prematuros son: inmadurez pulmonar y cardiovascular, inadecuada termorregulación, inmadurez del SNC, inmadurez gastrointestinal, inmadurez hematológica, déficit inmunológico, inmadurez hepática, inmadurez renal.
Estas desventajas pueden traer aparejados riesgos tales como enfermedad de membrana hialina, ductus arterioso persistente, enterocolitis necrotizantes, infecciones severas, ictericia, retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar, etc.
En cuanto a las causas de partos prematuros, éstas son múltiples. Pueden deberse a:
• Factores pre-concepcionales, tales como aspectos socio-económicos, por ejemplo, desnutrición materna, madres adolescentes, enfermedades maternas no controladas, etc.
• Factores obstétricos durante el embarazo, tales como embarazo múltiple o rotura prematura de membranas (la causa más frecuente de parto prematuro), infección urinaria, etc.
• Complicaciones obstétricas que obligan a la interrupción de la gestación, por ejemplo metrorragia, hipertensión arterial del embarazo (causa muy frecuente de interrupción de la gestación), diabetes, etc.
• Factores fetales tales como malformaciones congénitas o infecciones adquiridas durante la gestación. Por ejemplo, rubéola, Chagas, etc.
Con respecto a la incidencia de recién nacidos con un peso inferior a 2500 g., varían las causas del bajo peso entre las diferentes poblaciones, de acuerdo a factores socio-económicos y socio-culturales.
De acuerdo a lo mencionado por Ceriani Cernadas (1999: 135), en base a un estudio realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría, de un total de 80.000 recién nacidos, el 10% tuvo bajo peso y el 1,8% correspondió a una tasa de niños nacidos con muy bajo peso al nacer (<1500 g.). Se encontraron diferencias no sólo en función de las zonas geográficas del país, sino de las instituciones (si las mismas eran públicas o privadas), aumentando el porcentaje de RN de bajo peso si la institución era pública. Se demuestra, de esta manera, la influencia de los factores socio-económicos sobre los partos prematuros. Por otra parte, la mortalidad infantil es mayor en el grupo de niños RN con muy bajo peso.
Esta tesis se ocupará del grupo de niños nacidos de muy bajo peso (<1500 g.) –RNMBPN– y sus padres.
El niño RNMBPN que llega a la UCIN debe ser puesto en incubadora, entubado, con respirador, monitoreado, alimentado por sonda nasogástrica y sometido a múltiples exámenes. El equipo de la UCIN se organiza alrededor de él, y es “adoptado” tempranamente por la unidad, creando un estado de parentalidad transitoria por parte del equipo tratante.
Los padres serán por un tiempo “padres part-time”, y delegarán en otros los cuidados especiales que requiere su inmaduro hijo.
De acuerdo a lo planteado, los factores que determinan el nacimiento de estos niños son múltiples. Entre ellos se encuentran factores sociales, económicos, culturales que se tratarán de elucidar en las entrevistas con los padres y equipo de atención del niño.
1.8 Factores de riesgo psicosocial ligados a la prematurez
Al nacimiento prematuro frecuentemente se lo llama “multifactorial”, ya que en su determinación influyen diversos factores y causas, tal como se mencionó anteriormente. Varias investigaciones han señalado la injerencia de factores biológicos, genéticos y médicos. Aunque los médicos obstetras han prestado atención a aquellas mujeres que presentan signos y síntomas, no se han podido evitar las causas del nacimiento prematuro, porque su característica multifactorial determina que no pueda tomarse un solo factor de riesgo como causante.
A esto se debe agregar la singularidad de la mujer embarazada, ya que para algunas la combinación de varios factores puede implicar una injuria, mientras que en otras sólo uno o dos pueden transformarse en riesgo de parto prematuro. Por otra parte, los factores psicosociales que pudieran interferir en el desarrollo normal del embarazo aún no han sido suficientemente analizados.
La palabra “riesgo” significa peligro, contingencia de un daño. La posibilidad de definir factores de riesgo de prematurez entraría en una dialéctica de prevención.
En la antigüedad, las matronas que asistían los partos tenían como prioridad preservar y cuidar la vida de la madre antes que la del recién nacido, y la preocupación por la mortalidad materna se sostuvo por parte de los obstetras hasta la mitad del siglo XX. Los avances de la medicina perinatal dieron lugar a la reducción de los riesgos para la madre, durante el embarazo y parto (Sebastiani, 1994).
Según Rousseau (1994), la noción de embarazo de riesgo se ha desarrollado durante los años 60 a partir de la identificación de factores de riesgo de mortalidad perinatal. Esto trajo como consecuencia la reducción de la mortalidad perinatal en los países occidentales entre los años 1960 y 1985.
¿Cuáles son los embarazos de riesgo? Se podrían clasificar entre aquellos que presentan alguna condición médica materna como anemia, diabetes, enfermedades tiroideas, cardiopatías, lupus, hipertensión arterial, u otras.
Por otro lado, se pueden señalar antecedentes obstétricos, por ejemplo embarazos que cursan en las edades extremas de la vida reproductiva, como así también la presencia de alguna infección durante el embarazo, antecedentes de abortos espontáneos, de partos prematuros, muertes fetales. También, anomalías anatómicas del útero, antecedentes de cesáreas, y niños anteriores con malformaciones congénitas.
Dentro de las complicaciones del embarazo se puede señalar las metrorragias, ruptura de las membranas ovulares, hipertensión arterial, retardo del crecimiento uterino. Todos estos son desencadenantes del parto prematuro (Sebastiani, 1994).
Sin embargo, quedan aún por identificar ciertos factores de índole psicosocial que podrían tener una influencia negativa en el curso normal de desarrollo del embarazo y del feto. Sería interesante reflexionar acerca de los factores de riesgo psicosocial que pueden estar involucrados en el nacimiento prematuro.
E. Papiernik ha sido una de las promotoras en este área con la difusión de su “coeficiente de riesgo de parto prematuro” (CRAP, 1969, citado por Papiernik, 1983).
En el interrogatorio de mujeres embarazadas que habían dado a luz en forma temprana, Papiernik encontró ciertos datos que le resultaron significativos (Papiernik,1983) y la llevaron a centrarse en el análisis de ciertos aspectos, tales como actividades físicas realizadas durante el embarazo, mudanzas, viajes muy largos, u otros aspectos ligados al tipo de vida que llevaban y que les exigía un esfuerzo extra. Observó una mayor frecuencia entre estos datos y ciertos factores obstétricos como contractibilidad uterina, y su influencia en el parto prematuro.
En consecuencia elaboró el CRAP, en el que incluyó factores socio-económicos, personales, laborales, al lado de los clásicos factores biológicos, ginecológicos, genéticos, durante el embarazo. Menciona así, entre otros:
• consultas tardías,
• falta de control perinatal,
• condiciones laborales desfavorables para el desarrollo normal del embarazo,
• desconocimiento por parte de la embarazada de ciertos signos corporales, por ejemplo, contracciones,
• viajes que incluyan distancias excesivas.
Estos factores descriptos fueron corroborados luego del análisis de estudios perinatales realizados con una población de embarazadas francesas (Haguenau-Papiernik, 1973; Estryn, 1978; Mamelle-Lazar, 1980, citados por Papiernik, 1983).
En su artículo “Préventión de la prématurité” (Papiernik, 1983), subraya que el efecto del trabajo físico o laboral no contradice los factores médicos. Estos factores se pueden conjugar, por ejemplo, en un esfuerzo físico determinado que quizás no haga ningún daño a una mujer embarazada normal, y puede tener consecuencias muy graves cuando la embarazada presenta en su historia clínica antecedentes de embarazo prematuro u otras cuestiones médicas como un cuello uterino menos resistente.
Papiernik (1983) señala que la prevención de la prematurez es necesaria a pesar de los significativos logros alcanzados en el cuidado neonatal del recién nacido, con poco tiempo gestacional.
A su vez, el aumento de las cesáreas y el cuidado obstétrico del feto y neonatológico del recién nacido han significado una mejoría en el estado clínico de los niños.
Estos resultados alentadores, sin embargo, se contradicen con el mayor número de niños con secuelas graves encontrados entre los recién nacidos prematuros de menos de mil quinientos gramos (Papiernik, 1983: 25/26). Papiernik subraya que la prematurez es más frecuente entre las mujeres de menores recursos económicos y educacionales, así como en las de menor edad (Papiernik, 1983, p.16). Por lo tanto, define a la prematurez como “una “enfermedad” con un fuerte componente social. De ahí que sea necesario poder prevenirla.
La prevención se basa, según esta autora, en dos acciones complementarias:
1. reconocimiento de factores de riesgo,
2. voluntad para cambiar los mismos.
Teniendo en cuenta lo anterior, plantea la importancia de la atención de la mujer embarazada y el papel que debe cumplir el equipo de atención perinatal. Por ejemplo, ayudándola a la toma de conciencia de ciertos factores de riesgo, como puede ser su estilo de vida, más ciertas cuestiones médicas como la contractibilidad del útero. El equipo médico debe acompañar a la mujer en su decisión de modificar y/o cuidar su estilo de vida durante el embarazo.
En este aspecto, señala la importancia de poder orientar a las mujeres embarazadas primíparas, ya que muchas veces no saben interpretar los signos y percepciones provocadas por contracciones uterinas, siendo ésta una razón frecuente de un mayor porcentaje de partos prematuros en el primer embarazo. La consulta perinatal adquiere un papel importante, ya que según Papiernik (1983: 28) es el momento en que debe guiarse a la mujer embarazada en los descubrimientos acerca de las reacciones fisiológicas del organismo y modificaciones debidas al estado del embarazo, como por ejemplo nuevas sensaciones experimentadas en su cuerpo y en el registro de las contracciones.
Habla también de la ambivalencia del inicio del embarazo, que es expresado por muchas mujeres, por ejemplo, en no “aceptar límites a su actividad, ya que no están enfermas”. Aclara que la mujer debe establecer una transición entre sus diferentes deseos, o entre deseos y necesidades sociales imperiosas.
“La sociedad tiene un importante rol en la manera en que esto se juega” (Papiernik, 1983: 29). Relaciona este papel de la sociedad con las leyes laborales ligadas a las licencias otorgadas por maternidad y los conflictos que se presentan a las mujeres embarazadas.
Sin embargo, el factor social que rodea la prematurez marca las grandes diferencias geográficas y sociales. “Así curiosamente se mezclan predisposición y deseos, persona y sociedad”.
Es interesante analizar los aspectos psicopatológicos que rodean el embarazo normal, y como la historia de la mujer embarazada determinará cierto efecto de influencia, entretejiéndose entre los diferentes aspectos mencionados por esta obstetra francesa.
Estos múltiples factores dan lugar a que muchas veces la prevención sea insuficiente. Sin embargo, el análisis de los resultados actuales muestra resultados estimulantes.
Si bien, como plantea Rousseau (1994), el coeficiente de riesgo de parto prematuro (CRAP) planteado por Paperniek (1969, citado por Rousseau, 1994) está en vías de abandono, es interesante como planteo en relación al cuidado de la mujer embarazada, y a la vulnerabilidad biológica y psicológica de la futura madre.
Harrison (1946), en el capitulo destinado a los futuros embarazos de las madres, de su libro dedicado a padres de niños prematuros, plantea los temores y miedos de los progenitores a volver a tener un recién nacido prematuro. Y menciona el trabajo del Dr. Creasy de la Universidad de California en el que se brindan una serie de indicadores que deben tener en cuenta las embarazadas para detectar una amenaza de parto prematuro.
Las variables tomadas por el citado investigador son: el estado médico de la embarazada –variables socio-económicas, entre las que incluye el trabajo del padre y la educación materna, edad, y madre sola; experiencias anteriores de la embarazada –como abortos espontáneos o provocados, embarazos patológicos, enfermedad congénita de otros hijos, niños prematuros–; hábitos diarios de la mujer embarazada –como trabajar fuera de su casa, o en trabajos que requieran un gran esfuerzo físico o traigan aparejados niveles de estrés elevados–.
Entre estas variables, la dimensión psicosocial es tenida muy en cuenta. Sin embargo, resta por identificar cuáles factores dentro de esta dimensión tienen más peso para determinar una amenaza o parto prematuro. Dentro de esta línea, diferentes investigaciones se abocaron al estudio de los sucesos de vida que resultan significativos (“life event”) para la mujer embarazada.
Newton y Hunt (1984) han realizado un trabajo prospectivo con el fin de investigar el estrés psicosocial y su relación con el bajo peso. Examinaron 250 madres, en un estudio randomizado, usando un inventario de eventos o sucesos de vida y una lista de 20 ítems, con el fin de determinar los niveles de ansiedad. Las pacientes fueron entrevistadas en tres momentos a lo largo del embarazo, y luego del nacimiento. De estas madres, 195 tuvieron bebés a término y 20 tuvieron bebés prematuros o de muy bajo peso.
El bajo peso y/o prematurez fueron significativamente asociados con un suceso de vida ocurrido en el tercer trimestre del embarazo; el mismo fue definido como aquél cuya ocurrencia pudo ser confirmada por un tercero, no comprometido afectivamente con el suceso (por ejemplo desempleo de la pareja, muerte de familiar cercano, etc.).
Las madres fumadoras tuvieron recién nacidos de bajo peso o prematuros. El cigarrillo fue una importante variable en este aspecto.
La influencia de la variable clase social no resultó significativa para esta población, y los cuidados prenatales fueron tomados en cuenta en la evaluación del estrés y el soporte social con el que contaba la mujer durante su embarazo.
Estudios posteriores no pudieron confirmar los datos señalados por Newton y Hunt (1984).
1.9 Embarazos de riesgo y experiencias de vida
Pierre Rousseau, en su artículo “¿Cuáles son los verdaderos embarazos de riesgo?” (1994), plantea que en la actualidad el interés girará alrededor del nacimiento de neonatos de bajo peso al nacer (<2500 g.) y no del parto prematuro. Este grupo incluye a los prematuros (nacidos antes de las 37 semanas de gestación) y a niños con retardo de crecimiento intrauterino.
El interés por estos niños es múltiple, ya que el porcentaje de los mismos aumenta en los países occidentales y, a la vez, concentra la mayor parte de casos de mortalidad perinatal. Según este autor, los factores psicosociales, no han sido investigados en su totalidad, y dentro de ellos en especial los acontecimientos de vida (life events) encontrados en las historias de las futuras madres. Esto se puede deber a la falta de interés por estos temas o a otros aspectos ligados a los limitados sucesos de vida mencionados en las listas de life events presentados a las futuras madres, como por ejemplo la de Newton y Hunt (1984). Por otra parte, a la falta de atención dada a la manera en que las mujeres enfrentan a estos sucesos (Rousseau, 1994: 138).
Para intentar remediar estos aspectos señalados, Rousseau (1994) inició un estudio prospectivo en donde tuvo como objetivo registrar durante el embarazo los sucesos de vida que provocasen en las futuras madres estados emocionales, tales como cólera, temor, tristeza, humillación.
Entre 1989 y 1991 se analizaron entrevistas abiertas que surgieron de las consultas prenatales de 343 madres de embarazos simples. Los resultados muestran que el RNBPN esta ligado a sucesos de vida de madres en un 63% de casos (p<0,01) (Rosseau, 1994: 138).
El análisis temático de los sucesos de vida reportados por las madres permitieron clasificar a las mismas en dos grupos:
• El primer grupo concierne a los sucesos de vida contemporáneos al embarazo. Las futuras madres señalaron todos los acontecimientos de vida enumerados en el inventario de Newton y Hunt (1984). Por orden decreciente de frecuencia, estos son: conflictos familiares, una enfermedad grave o la muerte de alguien cercano, falta de apoyo, conflictos con la pareja, problemas con la justicia, dificultades laborales, pérdida de bienes materiales, desalojo. Su intensidad podía variar en función de la forma en que la madre lo vivía.
• El segundo grupo de sucesos señalados por las embarazadas se referían a experiencias vividas antes del embarazo o en la infancia, y cuyo recuerdo en estos momentos ocasionaban en las madres profundas emociones. En las entrevistas se encontraron como hechos significativos las muertes prenatales anteriores, embarazos patológicos, muerte o enfermedad de una persona significativa, maltrato, abuso sexual, etc. Estos recuerdos habían permanecido en forma latente anteriormente y adquirían eficacia desde lo psíquico en estos momentos del embarazo.
Es interesante señalar la relación entre estas investigaciones realizadas por médicos obstetras y los aportes de psicoanalístas como Bydlowski (1998) y Molénat (1999), en relación a la “transparencia y fluidez psíquica” de la mujer embarazada.
Rousseau (1994) se pregunta cómo pueden influir los sucesos de vida significativos de la futura madre en el nacimiento de un niño de bajo peso, “¿por qué vías patógenas estos sucesos se pueden somatizar, se inscriben en el cuerpo de las futuras madres a punto de comprometer su embarazo?”.
“Las relaciones entre los sucesos de vida y la prematurez espontánea han sido objeto de muchos estudios experimentales y clínicos que señalan que las hormonas de estrés catecolaminas, corticostéroides y endorfinas aumentan la contractilidad uterina y bajan las defensas inmunológicas del organismo. Podríamos pensar que la segregación de estas hormonas son aumentadas o modificadas por las emociones suscitadas por los sucesos de vida vividos por las futuras madres” (Rousseau, 1994: 139).
Las emociones que despiertan sucesos significativos para la futura madre podrían tener así su influencia. Estos hallazgos se correlacionan con el pensamiento de Videla (1973), quien plantea el embarazo como una “situación psicosomática de cambio”, donde se daría “un lenguaje de órgano”, como forma de expresión de estados afectivos.
Debemos tener en cuenta la singularidad del ser humano, ya que no todos los sucesos, como puede ser la muerte de un familiar, influyen de la misma manera en todas las personas.
Así, un suceso banal puede tener una influencia negativa en el embarazo de una madre con riesgo obstétrico de parto prematuro, por ser para ella un hecho muy traumático.
Según Rousseau, las relaciones entre sucesos de vida y bajo peso al nacer por un retraso de crecimiento intrauterino son menos conocidas.
“Al lado de causas de origen biológico (genéticas, cromosomáticas, infecciosas...) la hipotrofia fetal puede ser debida a una insuficiencia crónica de la perfusión placentaria por las arterias maternales. Esta insuficiencia placentaria se establece muy temprano en el embarazo. La perfusión placentaria es, en efecto, condicionada por la cualidad de olas de invasión tropoblástica de arterias útero placentarias que surgen desde las 12 semanas de amenorrea. Este fenómeno es condicionado por numerosos factores, concretamente por conflictos inmunológicos” (Rousseau, 1994: 139).
Uno podría llegar a pensar que la secreción de hormonas de estrés y el descenso de las defensas inmunológicas inducida por las emociones negativas suscitadas por ciertos sucesos de vida, son susceptibles de comprometer la función placentaria. Esto llevaría a un retraso del crecimiento intrauterino.
Las cifras extraídas del trabajo citado muestran una relación estadística significativa entre la presencia de uno o varios sucesos de vida durante el embarazo y el nacimiento de un niño de bajo peso. Sin embargo, el 13% de futuras madres que relataron haber experimentado sucesos significativos durante su embarazo no tuvieron niños de bajo peso.
La utilización de criterios tales como sucesos de vida parecería no tener, entonces, un valor predicativo durante el embarazo.
Con el objetivo de poder determinar una mejor detección y prevención del bajo peso al nacer y prematurez, Rosseau (1996) realizó un estudio retrospectivo con el fin de detectar signos de depresión materna, sucesos significativos y bajo peso al nacer, y administró a las madres del estudio el Inventario de Depresión de Beck. Esto le permitió clasificar a las madres en depresivas y no depresivas.