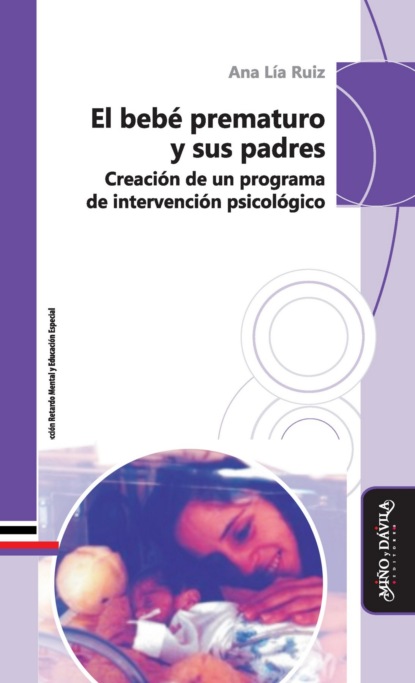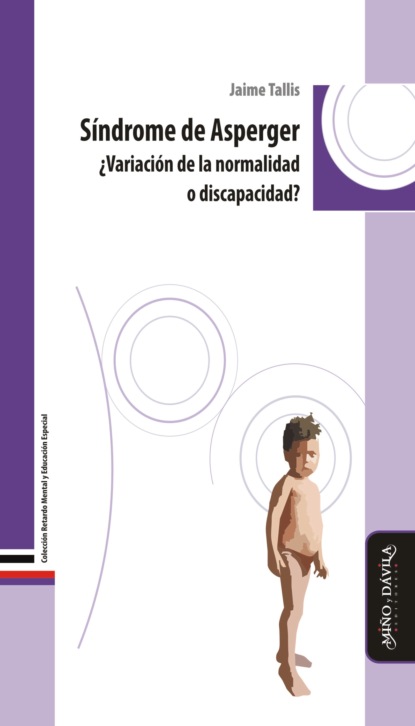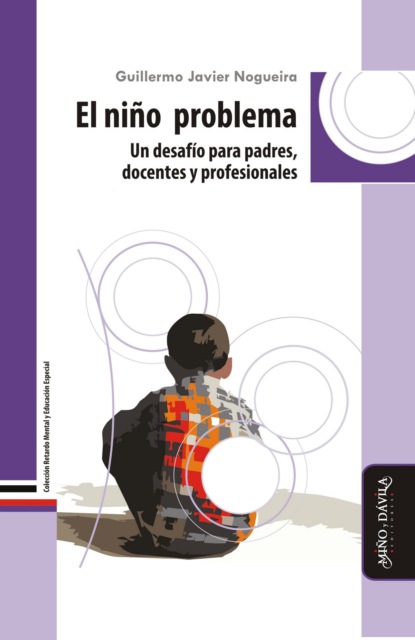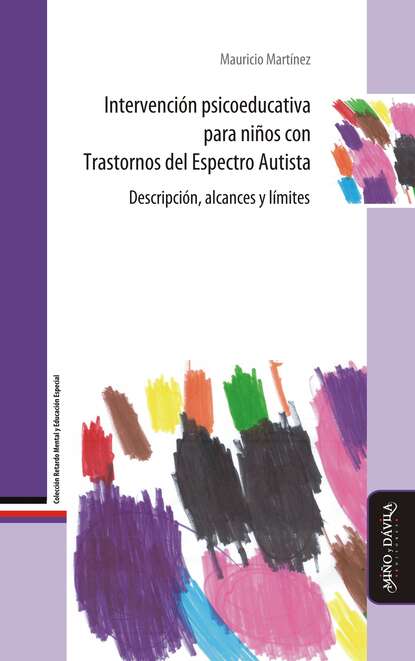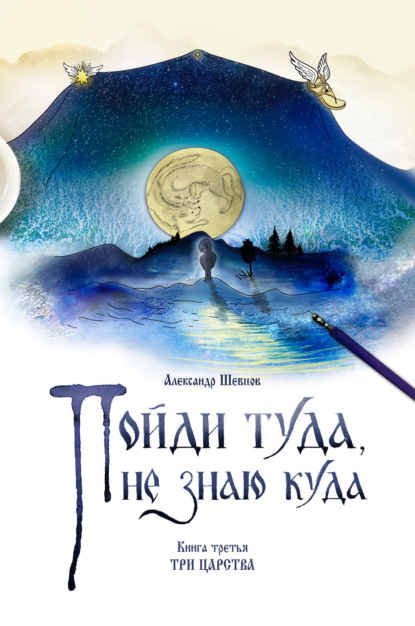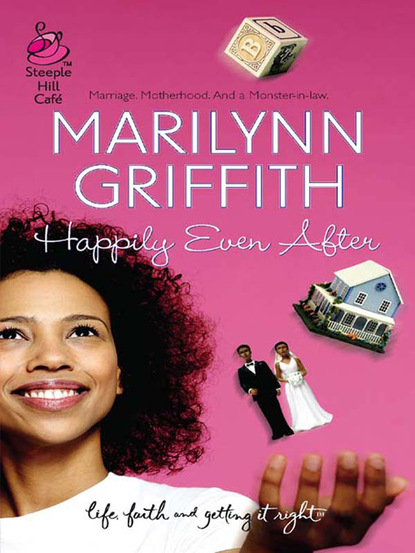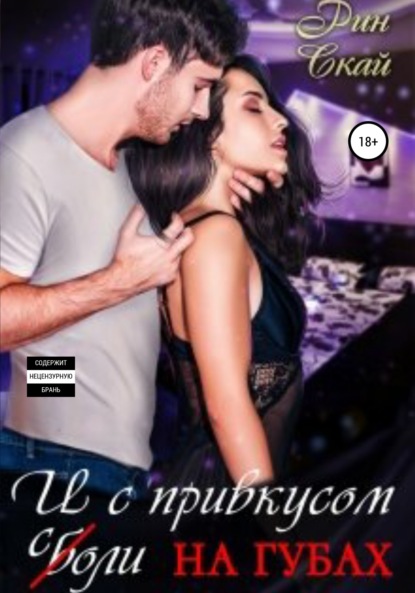- -
- 100%
- +
Correlacionando estos datos con el peso al nacer, sucesos significativos e indicadores de depresión, encontró que el 30% de las madres que presentaban indicadores de depresión tuvieron hijos de menor peso, y esto le permitió elaborar la siguiente hipótesis: las madres que deban enfrentar acontecimientos de vida y reaccionen de manera positiva no corren el riesgo de tener un recién nacido de bajo peso. Así señala, entre otros factores de riesgo de nacimiento de niños de bajo peso al nacer, las siguientes variables:
• estrés de existencia,
• escaso sostén social y familiar de la mujer embarazada,
• antecedentes depresivos,
• problemas con la pareja.
En un estudio retrospectivo realizado por Lew, Ceriani Cernadas, Altabe, Fernandez Fustiñana (1998), en el cual se tomó una muestra de 231 recién nacidos a término (Control= C) y 77 prematuros de RNMBP (menores de 31 semanas de gestación y 1500 gr. de peso al nacer) (Prem= P) con adecuado nivel socio cultural, se determinó que factores tales como muerte prenatal, parto prematuro anterior y consumo de alcohol, incrementaban notablemente la prematurez:

Oiberman y colaboradores (1998) aplicaron una entrevista psicológica semi-dirigida con el objetivo de conocer la influencia en el embarazo de sucesos significativos, a 80 madres con bebés internados en la Unidad de Terapia Neonatal, y a un grupo control, también de 80 madres, cuyos hijos no habían tenido problemas al nacer. En el grupo control las madres refirieron eventos de vida significativos en 25 casos (31,2%), mientras que en el grupo de madres que tenían sus hijos internados los refirieron en 68 casos o sea (85%).
Los sucesos que fueron señalados con mayor frecuencia en las entrevistas de ambos grupos fueron los siguientes:
• problemas relacionados con la maternidad (incluían los siguientes temas: abortos o muertes de hijos previos, temores acerca de la capacidad de sobrevida del recién nacido, temor de tener un hijo con anormalidades; en el grupo control el 13,9% de las madres expresaron esos temores, mientras que en el experimental lo hicieron 42,6%);
• problemas en el entorno familiar;
• conflictos con la pareja;
• problemas sociales, como desarraigo, desocupación, etc.;
• revivir las patologías similares en otros hijos o angustia por otro hijo que no pueden ver (esto se dio lógicamente en el grupo experimental);
• angustia por estar separada del bebé (sólo en el grupo experimental), y
• conflictos infantiles de la madre no resueltos.
Por otra parte, se realizó un estudio prospectivo con pacientes internadas con diagnóstico de amenaza de parto prematuro (APP) en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, de las cuales un grupo recibió información y contención psicológica y otro grupo no, con el fin de determinar si la amenaza de parto prematuro mejora su evolución cuando el paciente recibe información y contención psicológica durante la internación, aumentando consiguientemente la duración del embarazo (Letarra, Andina, Levi Hara, 2000).
Se incluyeron pacientes internadas de APP, comprendidas entre 24 y 36 semanas de gestación, incluyendo patologías como hipertensión arterial leve, diabetes potencial, diabetes gestacional sin insulina y retardo de crecimiento intrauterino.
En el grupo de intervención se incluyeron 84 pacientes, y en el grupo sin intervención 64 pacientes.
No se encontraron diferencias significativas en los dos grupos en relación a variables demográficas y clínicas. Cuándo se analizó la prolongación del embarazo a partir de la internación, el grupo que recibió intervención (A) presentó buena evolución en el 82%, en comparación con el grupo sin intervención: 67%.
Los autores del trabajo plantean que las pacientes del grupo A alargaron su tiempo de embarazo al sentirse contenidas en su patología, y mejoraron su evolución, refiriendo la mayoría que su mejoría se debía a cuestiones afectivas relativas al trato recibido. Se concluye que los cuidados y sostén psicológico durante la internación, junto con charlas informativas, permitieron controlar la APP, alargar el tiempo de latencia y mejorar su evolución durante por lo menos dos semanas.
Los resultados de estas investigaciones analizadas plantearían ciertos factores obstétricos y psicosociales de riesgo que incrementarían notablemente la prematurez o amenaza de parto prematuro, determinando un cierto “déficit de base” que, como “terreno fértil”, darían lugar a una cierta “vulnerabilidad materna” de algunas madres de niños prematuros, que podrían influir luego en el largo proceso de separación durante la internación de sus hijos.
1.10 Bibliografía
Bydlowski, M. (1998) “La transparence psychique de la femme enceinte”, en: Mazet et S. Lebovici (comp.) Psychiatrie périnatale. Presses Universitaires de France; 101-110.
Ceriani Cernadas, J. (1991) “Aspectos principales en la organización de un servicio de neonatología”, en: Neonatología práctica. Editorial Médica Panamericana Buenos Aires; 101-110.
—— (1999) “Más acá del ‘50. El desarrollo de la neonatología”, en: Boletín Informativo. Año XXVI- Nº3. Sociedad Argentina de Pediatría; 15-16.
Cone, T. E. (1979) History of american pediatrics. Little Brown, Boston; 57-58.
Fava Vizziello, G. (1992) “Introducción”, en: Fava Vizziello, G.; Zorzi, C.; Bottos M. (1993) Los hijos de las máquinas. Nueva Visión, Buenos Aires; 17-26.
—— (2000) Los padres en terapia intensiva neonatal. Ponencia. 5º Simposio Internacional de Actualización pediátrica Dr. Carlos Gianantonio. La medicina Neonatal a fin de Siglo: una evaluación crítica de los resultados y perspectivas en el futuro próximo. Hospital Italiano, Buenos Aires.
Fustiñana, C. (1991) El recién nacido prematuro, en: Ceriani Cernadas (comp.) Neonatología práctica. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires; 141-143.
Gélis J. (1983) Enfant pas mûr, enfant pas cuit. Un enfant, prématurément. Les Cahiers du nouveauné. Editorial Stock, París; nº6; 105-122.
Harrison, H. (1946) The premature Baby Book. New York, St. Martins Press.
Klaus, M. y Kennell J. (1975) “Asistencia de los padres del neonato prematuro o enfermo”, en: La relación madre-hijo. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 1983; 100-130.
Laterra, C.; Casini, S.; Andina, E.; Levi Hara, C.; (2000) “Amenaza de parto pretérmino. Importancia de la contención psicológica”, en: Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá 2000; 19.
Lew, A.; Ceriani Cenadas, J.; Altabe, O.; Fernandez, S.; Fustiñana, C. (1998) Factores de riesgo de prematurez en una población con apropiado control prenatal, clase media y nivel educacional adecuado. Poster presentado en VI Congreso Argentino de Perineonatología- Buenos Aires.
Lupo (1991) “Clasificación del recién nacido según peso y edad gestacional”, en: Ceriani Cernadas, J. (comp.) Neonatología práctica. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires; 37-39.
Molenat, F. (1999) El bebé tiene la palabra: aproximaciones a la psicología perinatal. Ponencia- Simposio Internacional Secretaría de Extensión Universitaria, Fac. de Psicología UBA.
Newton, R. y Hunt, L. P. (1984) “Psychosocial stress in pregnancy and its relation to low birt weight”, en: British Medical Journal. Volumen 288 /abril; 1191-4.
Oiberman A.; Fiszelew, R.; Vega, E.; Di Biasi, S., Mercado, A.; Galíndez, E.; Kufa, P. y Pavilinusich, G. (1998) Detección de factores de riesgo psicosocial en el postparto inmediato. Beca Ubacyt (1995-1997). Trabajo presentado en IV Jornadas de Investigación en Psicología Secretaría de Investigaciones. Instituto de Investigacione Facultad de Psicología, UBA.
Papiernik, E. (1983) Prévention de la prématuré. Un enfant prématurément. Les cahiers du nouveauné. Editions Stock. París; nº 6: 25-30.
Rousseau, P. (1994) “Point de vue :¿quelles sont les véritables grossesses à risque?”, en: Prévention précoces: les professionnels inventent. L‘AFREE. Francia; cahier nº 7: 137-141.
—— (1996) “Vers une prévention du poids de naissance”, en: L´enfant pendant la grossesse. L‘ AFREE. Francia; cahier nº 10:140-152.
Rollet, C. (1996) “Pierre Budin, l‘obstétricien pédiatre, ou début de la médicine périnatale”, en: Devenir 8, nº3. Editions Médecine & Hygiène; Genève; nº 3: 61-76.
Sebastiani, M. (1994) “Cap. 8: Embarazo de alto riesgo”, en: (1995) Embarazo ¿dulce espera? Paidos, Buenos Aires; 56-68.
Videla, M. (1973) “Normalidad y conflictos en el embarazo cap.V”, en: (1997) Maternidad Mito y Realidad. Nueva Visión, Buenos Aires.
Capítulo II
El nacimiento de un niño. El nacimiento de unos padres
2.1 Paternidad y maternidad
Numerosas investigaciones especifican la incidencia de factores psicosociales que pueden provocar nacimientos prematuros, de bajo peso y otras complicaciones del feto, por lo que se deduce la importancia del desarrollo normal del embarazo y de sus múltiples interferencias.
Para comprender la vulnerabilidad psicológica que trae aparejado el nacimiento prematuro de un bebé y sus padres, se deben analizar los primeros momentos: cuando una mujer y un hombre desean tener un hijo. La paternidad y maternidad se desenvuelven en una estructura cultural y familiar existente, que impone ciertas reglas que hacen al ejercicio de funciones y roles de padres, madres y recién nacidos (Oiberman,1999).
Brazelton y Cramer (1990) describen este proceso planteando diferentes fases. Así, mencionan “la prehistoria del vínculo” como el momento en el que las fuerzas “biológicas y ambientales llevan a hombres y mujeres a desear tener hijos, y las fantasías que estos deseos suscitan”. En el embarazo, los nueve meses permiten una adaptación física y psicológica al feto en crecimiento, dándose una progresión de etapas que son descriptas por estos autores como los albores del vínculo. Si bien estos procesos serán vividos por los dos progenitores en forma complementaria, las dimensiones de la maternidad y paternidad son diferentes.
El embarazo constituye una crisis psicológica para ambos progenitores; por ejemplo, el proceso de gestación en la mujer no es “una enfermedad” sino que, siguiendo las ideas de Erikson (1967) acerca de las etapas del ciclo vital, el embarazo constituiría un período de conflictividad mayor, una crisis madurativa, para madre y padre, que moviliza energía, despertando ansiedades y conflictos latentes. Pero, a su vez, promueven la búsqueda de nuevas virtudes. En este caso el embarazo permite gestar, dar vida a un nuevo ser. Se trata de una situación que contiene su propia capacidad evolutiva y contribuye a los procesos de formación de una identidad nueva.
Para Erikson (1967), cada etapa del ciclo vital trae aparejada una exigencia de trabajo psicológico, y su ejecución permitirá el pasaje a la etapa siguiente.
2.2 Embarazo: conflictos y temores de la mujer embarazada
A la par que Bowlby (1954) se interesaba en los primeros vínculos entre la madre y su bebé, otros psicoanalistas comenzaban a escuchar a las mujeres embarazadas, y a prestar singular atención al lugar que ocupaban los fantasmas y entretejidos imaginarios en este período crucial del desarrollo del bebé en el cuerpo de la madre. Estos son importantes factores de influencia, también sobre el mundo representacional del niño.
El significado psicológico de la interrupción del embarazo, como ocurre en la prematurez, es muy significativo para todo el grupo familiar. Por eso, es importante la referencia de autores que dedicaron su observación a la evolución de las mujeres embarazadas.
Bibring (1959) señala la tendencia de las mujeres embarazadas a hablar libremente de sus fantasías y de poder conectarse con su mundo interior.
M. Bydlowski (1998) describe este estado en términos de “transparencia psíquica”, un estado de susceptibilidad donde los fragmentos del inconsciente vienen a la conciencia y conducen a la movilización de recuerdos que quizás habían permanecido ocultos durante mucho tiempo. Las investigaciones citadas en el capítulo anterior que se refieren a Newton y Hurt, y los trabajos de Rousseau concuerdan con los aportes dados por los psicoanalistas mencionados, los que se refieren a la influencia de experiencias pasadas sobre el estado clínico de las embarazadas.
Molénat (1999) habla de la “fluidez” del inconsciente, que es observada en entrevistas clínicas. Brazelton y Als (1979) registraron en entrevistas prenatales estados de ansiedad muy significativos. Leff (1993, citado por Gautier, 1998) describe un fenómeno semejante y habla también de la “permeabilidad del inconsciente”. Sugiere que se encontrará en los relatos de las madres embarazadas un material clínico muy significativo.
Según Bydlowski, mencionada por Gautier (1998), la concepción y el parto tienen una significación particular para la madre y son a menudo relacionados con afectos, recuerdos, o hechos frecuentemente ligados a experiencias significativas, como la muerte de un familiar o la pérdida de un embarazo anterior. El embarazo posterior a una muerte prenatal o natal es expresado con una gran intensidad afectiva.
Esto confirmaría los resultados encontrados por Oiberman, Fiszelew, Vega y Di Biassi (1998) en relación a la mayor frecuencia de problemas vinculados con embarazos patológicos, como abortos o muertes de hijos previos. Estos fueron señalados por las madres como sucesos significativos que influyeron afectivamente en el proceso del embarazo.
Bydlowsky (1998) plantea, a su vez, que las mujeres embarazadas parecen expresar una mayor preocupación afectiva sobre ellas mismas y la relación con sus madres, antes que las fantasías alrededor de su hijo.
Fava Viziello y colaboradores (1993), en investigaciones realizadas con embarazadas sobre representaciones maternas, mencionan una organización ansiógena a los 7 meses de embarazo.
Gauthier (1998) señala, basándose en su experiencia clínica, que el período que va de la concepción del niño hasta los 18-24 meses de edad es muy sensible para la mujer porque produce cambios psicológicos y reestruturaciones internas que pueden ser pasajeros o permanentes. Se observa aquí una experiencia esencial única para la mujer, porque se transforma en madre en su cuerpo y en su psiquis, ante sus ojos y a los ojos de los otros, bajo la mirada de su madre y de su propio hijo.
Benedek (1970) plantea que estas observaciones ligadas al estado emocional observado en las mujeres embarazadas revelan las necesidades receptivas-retentivas, que la necesidad biológica de la maternidad determina en la mujer.
Define la maternidad como un estado psicobiológico normal; como una “fase crítica” en la vida de una mujer, en la que se requiere ajustes fisiológicos y adaptaciones psicológicas. Para esta autora la maternidad es la manifestación del instinto de supervivencia del niño. Dicho instinto daría lugar al impulso reproductor de la mujer y a sus correlatos psicodinámicos de las tendencias receptivas y retentivas, que son fuente de la “cualidad maternal”. El conflicto básico al que se vería enfrentada la mujer embarazada gira alrededor de la regresión psicobiológica que produce el embarazo, los dolores y el peligro del parto.
El dar un significado psicológico al embarazo permite una evaluación clínica del desarrollo de la personalidad femenina. Los conflictos que se reavivan en él influyen en los sentimientos de la mujer acerca de la maternidad y en su actitud hacia los hijos (Benedek, 1970: 147). El psicoanálisis de la mujer embarazada o puérpera, a través de los procesos de proyección e identificación, ofrece indicadores sobre la interacción de tres generaciones en la psicología de la maternidad.
Deutsch, (1949, citada por Videla, 1973) trató de explicar la relación entre la mujer embarazada y su madre basándose en el pensamiento de M. Klein sobre el conflicto edípico, y el complejo de castración femenino. Este último consiste en el temor de la niña a que la madre destruya su interior y robe sus contenidos. Al revivir la mujer en su gravidez el vínculo primitivo con su propia madre, se produce una identificación con el bebé en gestación, y vive una profunda regresión.
Por otro lado, el bebé en gestación representa para el inconsciente de la embarazada el superyo materno. Teme ser destruida por el feto; experimenta el embarazo como una trampa peligrosa tendida por su madre, y así el embarazo se convierte en un castigo. Aparecen sentimientos de culpa por haber robado el niño a su madre, por haber envidiado su capacidad creadora, etc. El embarazo movilizaría, para esta autora, fantasías de la vida mental que darían lugar a múltiples angustias y trastornos somáticos.
En el parto se reviviría su propio trauma de nacimiento. La madre, identificada con su hijo, vive a través de él y a su vez vive el temor de separarse de su propia madre. Cuando se produce el nacimiento se identifica con el desamparo del bebé, y siente no poder continuar protegiéndolo en la vida. El temor a la separación es la mayor ansiedad del parto.
Por eso, debido a la movilización interna que vive la mujer embarazada, ésta necesita el amparo y la protección de su entorno.
Langer (1964) retoma las ideas de Deutsch (1949, citada por Langer, 1964) sobre la regresión parcial, la ambivalencia y la emergencia de conflictos primitivos de la vida mental en la mujer embarazada, señalando la importancia de la contención de la mujer en esta etapa de la vida. El mayor o menor grado de aceptación del embarazo por parte del ambiente social inmediato refuerza o no la tendencia de la mujer hacia la maternidad. Si la mujer se siente serena y tranquila se identifica con su ideal de madre y con su capacidad de proteger a su hijo. “Vive en este estado la unión más íntima que pueda existir entre dos seres. Desde que nació, por primera vez no está sola. Es difícil traducir en palabras esta sensación de dar y recibir amparo y amor” (Langer, 1964: 196).
Aberastury, en su artículo “Nuevas perspectivas en la terapia” (1984), nos habla también del significado de la espera de un hijo para la mujer, que reactiva las ansiedades que sintió desde pequeña en relación con el interior de su cuerpo.
“El hijo será la prueba de realidad que la certifique de su integridad y plenitud, si nace sano. Los temores frecuentes en las embarazadas de tener un hijo defectuoso o de no llegar a buen término el embarazo, son una consecuencia de estas angustias. Por eso también el hijo toma características de ese desconocido interior tan temido, y actúa con él dando pruebas de una ignorancia que va más allá de lo que conscientemente llamaríamos falta de experiencia” (Aberastury, 1984: 249).
Esta autora señala la importancia de los grupos de orientación para madres como una forma de ayudar a las madres a tener una maternidad feliz.
Como se ha planteado, el embarazo constituye un proceso tanto psicológico como corporal, “una situación psicosomática de cambio” (Videla, 1973) en la que lo corporal y lo psíquico se funden dando lugar a diferentes fenómenos. Aparecen síntomas que son llamados “lenguajes de órgano” (Videla, 1973). Estos “lenguajes” representarían señales de alarma a través de los cuales la embarazada trata de expresar algunos de los conflictos que anteriormente mencionamos, y que no puede verbalizar. Representarían un pedido de ayuda ante la situación que está atravesando.
De ahí lo expresado por Langer y Aberastury sobre la necesidad de grupos de contención para embarazadas.
2.3 Ansiedades de la embarazada
Soifer (1971) menciona diferentes momentos a lo largo de los 9 meses del embarazo que dan lugar a incrementos de ansiedad, producto de fantasías, que pueden durar días o semanas. Surgirían síntomas físicos como consecuencia de los mismos, que tendrían la función anteriormente mencionada de lenguaje corporal y, en casos extremos, producir el aborto o parto prematuro.
En el comienzo de la gestación, aparece como un síntoma la hipersomnía, que se manifiesta en la necesidad de la embarazada de dormir más tiempo que el habitual, y que puede ser entendida desde lo psicológico como la regresión que surge de la identificación de la embarazada con el bebé en gestación, regresión que estaría inducida por la percepción inconsciente de los cambios orgánicos y hormonales que comienzan a expresarse en su cuerpo.
Para Soifer (1971) los vómitos y naúseas de los primeros meses sirven para expresar la incertidumbre que genera todo embarazo. Y retoma los conceptos de Langer (1964) sobre el conflicto que se genera en la embarazada.
La ansiedad es otra exteriorización de la situación de los primeros meses desde un punto de vista psicológico. Ella podría expresar el conflicto de ambivalencia, como consecuencia de la intensificación en las vivencias persecutorias.
Estas manifestaciones, de acuerdo a los autores citados, serían el producto de sentimientos de culpa infantil tanto por los ataques fantaseados por la propia madre, como por los deseos de ocupar su lugar. La vivencia persecutoria es consecuencia del miedo a que alguien pueda arrebatarle el hijo soñado, y sus actitudes son señales de una fantasía, o bien del miedo a que el embarazo tan deseado pueda contener la pérdida de la propia madre por haberse concretado la fantasía envidiosa de tener un hijo, y que a su vez la madre sea destruida.
Otro aspecto señalado por Soifer (1971) es manifestado por síntomas como vómitos y náuseas que expresan el temor de no ser capaz de dar a luz y de criar un niño. Este temor se verá disipado o no al final del embarazo. Esta autora menciona ansiedades tales como:
A) Ansiedades del 2º y 3º mes: los relatos de sueños de embarazadas, según dicha autora, permiten detectar la instalación de la placenta, y las ansiedades anteriormente descriptas se ven incrementadas, dando lugar a disfunciones como diarrea o constipación, llegando en casos extremos a situaciones de peligro de aborto.
B) Percepción de movimientos fetales: pueden ser percibidos a partir del 3º mes y medio o 4º mes del embarazo, correspondiendo a la evolución de los movimientos fetales, siendo éstos no siempre registrados hasta los 5 meses o tal vez más cerca del final del embarazo.
Otro síntoma sería el embotamiento de la percepción que puede llegar a la negación del embarazo, confundiéndolo con una amenorrea. Soifer (1971) señala también que otra manifestación psíquica es la queja por las molestias que generan las supuestas “patadas del bebé”, porque el mecanismo inconsciente de proyección puede dar lugar a que los movimientos naturales del feto sean vividos como agresivos y hasta sádicos.
Tales distorsiones de la percepción, por negación o proyección, son producto de un estado de intensa ansiedad que se relaciona con los sentimientos maternos de responsabilidad al crear una vida. Luego, como consecuencia de ese sentimiento, aparecen mecanismos maníacos tanto en relación al bebé en gestación como por lograr tener un bebé hermoso, o como un despliegue de intensa actividad por parte de la embarazada, incluyendo aumento de peso, los “antojos”, y trastornos somáticos que se manifiestan en esta etapa. Esta línea de pensamiento es importante al analizar la historia de algunos bebes nacidos prematuros.
Posteriormente, aparecen otros sentimientos que expresan el temor de tener un niño deforme y la ansiedad casi incontrolable de verlo. Estas angustias se pueden analizar de acuerdo con las observaciones realizadas por Missonnier (1998), en las prácticas ecográficas, con relación a los interrogantes de los padres sobre “el sexo del bebé”.
En este punto juega un papel importante la paternidad, y al respecto es interesante mencionar lo planteado por Soifer (1971) acerca de las fantasías inconscientes que pueden emerger en esta etapa del embarazo ligadas a la propia conflictiva edípica, que pueden dar lugar a sensaciones de exclusión y la envidia por lo que la mujer tiene y él no.