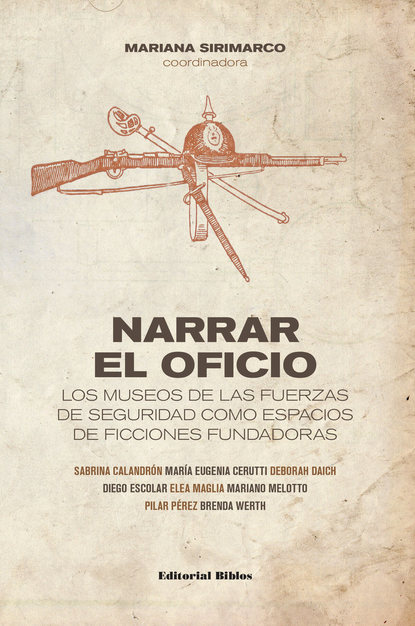- -
- 100%
- +
Acá está resguardado el trabajo de generaciones de policías. Ese trabajo es el que hoy nos permite orientarnos para encontrar soluciones a los hechos que acosan a nuestra sociedad… [El museo es una] unidad operativa, la cual es conducida por retirados que no dejamos el compromiso policial para continuar con el servicio.4
¿Cuáles fueron los reveses que motivaron la dilación de la apertura del Museo? En el libro de memorias Para que la huella no se pierda, del comisario general –e impulsor– del Museo, Mariano Iralde (2017), las razones que se expresan son múltiples. En principio, una demanda planteada como generacional, en la que el autor dice buscar de forma “apasionada” los orígenes, las trayectorias y los antecedentes de la Policía de Chubut. Una pasión que sus colegas en funciones parecen desconocer o desdeñar. Iralde reclama por cierta desidia humana e institucional con relación a la historia policial. También argumenta en diferentes pasajes que hubo, a lo largo de su carrera (entre 1949 y 1984 en servicio y como director del Museo entre 2000 y 2013), reconocimientos y homenajes que se basaron en errores históricos, por desconocimiento de los hechos y las personas que conformaron las diferentes policías que operaron en el territorio chubutense. Finalmente, en el “Prólogo Institucional” se reconoce, desde la actual dirección del Museo, a la Comisión de Amigos, a las y los retiradas/os de la fuerza, a los familiares de policías y luego a las jerarquías policiales, por el trabajo realizado. En suma, la valorización de la historia no parece ser un piso común dentro de la institución, pero sí un objetivo que merece ser defendido por quienes quieren seguir construyendo institución, aun retirados, y quienes destacan prácticas olvidadas o postergadas de ejercer el mandato policial.
Indudablemente, este Museo plantea un diálogo con la sociedad chubutense, ya que, entre otras cosas, es parte del circuito turístico oficial propuesto por la provincia, y también, en especial, cumple una función para con las mujeres y los hombres policías. Tanto para con los Aspirantes –la escuela de personal subalterno se encuentra contigua al Museo y sus visitas son habituales– como con aquellos policías en funciones que visitan, sea en servicio o en su descanso, el Museo. Por último, es un espacio de encuentro entre quienes son jubilados de la fuerza.
Esto se vuelve evidente mirando el Libro de oro de visitas del Museo, donde se registran agradecimientos por parte de múltiples miembros de la fuerza, así como de familiares de ellos. Pero además el Museo mantiene, por lo menos desde su reapertura en el 2014, una política activa en las redes sociales a través de Facebook, por medio del cual trae al recuerdo –a través de fotos, recortes de diario o relatos breves– figuras relevantes (sea por su jerarquía o por alguna responsabilidad singularizante) trayectorias de agentes o personajes queridos, así como hechos de la historia policial que habilitan un intercambio entre los seguidores. En los comentarios o preguntas se reponen datos como nombres, fechas, trayectorias, imágenes y recortes de prensa para ampliar el “disparador” propuesto desde el Museo.
Las policías patagónicas tienen la particularidad de haberse conformado en 1887 solo después de la llamada “Conquista del Desierto”. Los territorios nacionales –tanto del sur como del norte– tuvieron la característica de carecer, a pesar de diferentes instancias de demanda, de derechos políticos y ciudadanos por más de setenta años. Las autoridades eran definidas por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior. Recién en la década de 1950 se produce la provincialización de los territorios del sur (con la excepción de Tierra del Fuego). En 1957 se crea la ahora provincia de Chubut con una policía definida por la Constitución provincial.
A pesar de esta trayectoria común de las fuerzas de seguridad patagónicas, la policía de Chubut se destaca por su capacidad de construcción de una historia propia. Así, a lo largo del siglo XX ha tenido revistas policiales (en las décadas de 1930, 1960, 1980 y en el presente), se ha preocupado por financiar y publicar una Historia de la Policía del Chubut en dos tomos (Dumrauf, 1994) y por tener uno de los mejores y más completos museos policiales –a diferencia de Río Negro, por ejemplo, que carece de uno, y en sintonía quizás con Neuquén y sus dos museos policiales: el Tricao Malal en el norte de la provincia y el Archivo y Museo Policial en su actual capital–. A esto cabe agregar que, recientemente, en 2016, la provincia de Santa Cruz abrió las puertas de su Museo Histórico de la Policía en la ciudad de Río Gallegos.
Es llamativo quizás que, en un contexto de avance del neoliberalismo en los 90, la institución policial chubutense haya reforzado su historia dentro del contexto provincial. Tal vez visitar este Museo nos permita conocer algunas de las causas.
Croquis del Museo
En esta nueva visita al Museo me entregué a su propuesta, y me detuve en lo que resalta, en los relatos que compone y en los procesos que busca contar. El museo policial de Chubut tiene nueve salas y está emplazado, como dijimos, en el edificio de una antigua comisaría de la década de 1930, construida con ladrillo a la vista, a escasas cuadras de la casa de gobierno de la provincia y jefatura de policía de Chubut. Este espacio perteneció siempre a la policía, a pesar de haber sido sede para diferentes funciones: comisaría, escuela de cadetes, sanidad, infantería, etc. En la entrada se erige un monumento con la figura de un policía que, a pesar de estar en guardia, invita al ingreso.5 Hoy por hoy, el Museo se encuentra dentro de un complejo cultural policial integrado por el archivo de la policía, una biblioteca, una escuela de cerámica y un salón de usos múltiples. Además, está al lado de una de las “escuelas de subalternos” de la provincia.
El Museo está armado predominantemente por posters con relatos que contienen fechas, imágenes, nombres y anécdotas o hechos, por objetos antiguos, por muebles y, especialmente, por fotos. Estas últimas son, en su mayoría, de personas que formaron parte de la institución: jefes, comisarios, la brigada femenina, los grupos especiales como bomberos, músicos, etc. Pero también hay algunas de comisarías o escenas de recorridas, según la época, a caballo o en automóvil. Cada sala tiene mobiliario y objetos recogidos de diferentes dependencias policiales de la provincia. Las salas, divididas temáticamente, funden estos objetos en vitrinas, cuadros y descriptores que rellenan casi exhaustivamente los espacios (pisos y paredes).
Me encamino al recorrido según el edificio lo propone. Así, uno ingresa por la sala 3. Cada sala tiene un cartel con su número que permite seguir las indicaciones del Museo, aunque quizás con alguna duda.
La sala 3, por la que uno entra, recibe al visitante con varios de los íconos habituales que acompañan el quehacer policial: las banderas nacionales, entre ellas la primera bandera de la Policía de la provincia, acompañada por una secuencia de fotos que reconstruye la “bendición y juramento de la primera bandera de ceremonias”; las imágenes religiosas del salesiano Don Bosco,6 Cristo en la cruz, la Virgen María. Un cuadro con una breve reseña histórica trae la Orden del Día de la creación del Museo. A mano derecha nos encontramos con otra breve reseña, esta vez de “Antecedentes históricos de la institución policial”, que comienzan con la colonia Chubut fundada en 1865 por un grupo de inmigrantes galeses. Dentro del cuadro se destaca una foto de gran tamaño de Edwyn C. Roberts vestido con uniforme militar en Estados Unidos. Reconozco, a juzgar por su apellido y por el período, que Roberts podría ser uno de los primeros colonos galeses que llegó a la región. En el libro del comisario general Iralde (2017) se explica que fue el teniente a cargo de la Guardia Nacional de la Colonia Galesa del Chubut, fundada en 1868. Es decir, tres años después del arribo del buque Mimosa con los colonos galeses que llegaron a la Patagonia, aun antes que el propio estado argentino y con permiso de este.
La foto está seguida por una de su bisnieto Pennant K. Roberts –quien fuera policía entre 1946 y 1982, retirado como comisario mayor– y por la de Denis Roberts, 1965-1991, también retirado como comisario mayor. Este cuadro, aunque en apariencia fuera de lugar, cobra sentido a medida que uno se interna en la lógica del museo policial.
Una vez adentro, me encuentro con el cabo primero Sánchez, que oficiará de guía por las instalaciones. Hacer el recorrido con guía es un gesto de amabilidad del Museo para asistir a las preguntas o dudas del visitante (a la vez que entrena también al agente en cuestión). Sánchez me presenta a su compañera, la sargenta primera Silvia Villegas; ambos mantienen el espacio a diario y administran las formas de contacto del Museo, como Facebook. Recomencé, ahora acompañada entonces, el recorrido por la sala 1.
La sala 1, además del mobiliario en madera –en cuyas vitrinas se resguardan los libros históricos de la colonia Chubut, que consultara en otros años para conocer el pasado policial de la provincia, rodeados de bidones de vidrio con tinta–, está enmarcada en fotografías de los jefes policiales, desde 1887 hasta el presente. Además, se destacan dos grandes banners organizados como cuadros sinópticos con fotos y descriptores. El primero es sobre la comisaría de Rawson (1866-1876), el ineludible punto de partida de la narrativa oficial de Chubut. El segundo me llama mucho la atención: el título registra “Recuperación de la jurisdicción policial en la zona oeste” y, en letras más pequeñas, “perdidas en 1942 por disposición del gobierno nacional”. Primero pensé que refería a la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, que existió entre 1945 y 1955, un espacio territorial diferenciado dentro del estado nacional y administrado por las fuerzas armadas.7 Aunque luego me topé con un cartel que la anunciaba sin más, y además eso era, en todo caso, en el sur y el este provincial.
Esta primera sala contiene también el busto del primer capellán de la policía, el comisario padre Juan Corti (o el “cura gaucho”), aparentemente un ícono de la policía de Comodoro Rivadavia, quien prestó servicio por más de medio siglo, “consejero para el personal, se convertía en un policía cuando las circunstancias lo aconsejaban” (Iralde, 2017: 48). La sala contiene también los rostros de las primeras mujeres policías. Entre ellas, el de Delia Speroni de Borrajo, quien según cuenta el relato comenzó sus tareas en reemplazo de su marido fallecido en 1928.8 Delia está secundada por aquellas incorporadas durante el peronismo clásico (1945-1955) y, finalmente, por las mujeres que conformaron la “brigada femenina de asuntos juveniles” en 1978. Este último espacio –nuevo y en crecimiento dentro del Museo– se encuentra en apariencia acorde con la movilización feminista de nuestro país en años recientes.9
A esta altura, mi obsesión cronológica producto de mi formateo profesional ya había desistido de encontrar salas divididas por períodos. La organización de la temporalidad del museo era una pregunta que de todas maneras no me abandonaba y que retomaré más adelante. La sala 2 reúne varios de los instrumentos que hacen a la práctica técnico-profesional, a veces llamada científica, de la policía. Esto es, cámaras de fotos, aparatos para tomar impresiones dactiloscópicas (con un relato sobre quien fue el creador de esta técnica, Juan Vucetich), edictos, fotografías de calabozos o “depósitos de encausados”, un microscopio comparador balístico y documental, el código de justicia policial, entre otros libros y objetos. Estos a su vez están rodeados de fotografías de funcionarios policiales destacados, como Justo Alsua, jefe de la década de 1930, cuyo nombre recuerdo de los expedientes y registros de comisarías, pero cuyo peso en la institución no logro entender. Las fotos que se recogen en esta sala son de todo el territorio o provincia –sobre todo de localidades del interior, como Las Plumas, Sarmiento, Paso de Indios– e incluyen algunas imágenes de fines del siglo XIX, donde no queda expresa la relación con la policía –por ejemplo, en la “construcción del puente de Rawson” de 1890– o donde se suman también opiniones publicadas en la prensa por parte de “vecinos”.10
Las salas 4 y 5 son quizás las más cargadas de artefactos esperables en un museo policial. La sala 4 tiene los uniformes del personal femenino y masculino de distintos períodos, vitrinas con gorras, birretes e insignias que distinguen las jerarquías policiales, máquinas de escribir, placas y escudos de escuelas de policía y comisarías de Chubut. La sala 5 –enjaulada y de acceso restringido, solo con compañía del guía– contiene armas. Esta sala no puede fotografiarse ni filmarse. Entre las rejas y la imposibilidad de registro, la sala captura la curiosidad de los visitantes. Lo secreto dentro de lo policial es un recurso que la institución sabe explotar. Entre las armas hay sables del siglo XIX, bayonetas, grilletes, esposas, fusiles, pistolas y revólveres de todo tipo y tamaño. Sin saber prácticamente nada de armas, me doy cuenta de que algunas no son ni fueron nunca de uso policial. La respuesta del guía es que la estrecha relación entre policía y delincuencia amerita la exposición de todo tipo de armas. Estas no tienen mayores descripciones, tampoco los uniformes. Sin embargo, son artefactos clave que distinguen a esta institución de otras.
La sala 6 es la más amplia y aparentemente la más ajena a lo policial. Lo primero disonante para mi ojo, producto seguramente de prejuicios, es una amplia biblioteca que se llama Justo José de Urquiza.11 Además de los anaqueles donde hay libros de historia (predominantemente), hay un busto de Urquiza. Sin entender, me acerco a leer las largas explicaciones del Museo. La biblioteca, fundada en 1933, fue la primera biblioteca popular de Chubut, antecedente inmediato del Círculo Policial, cuya misión principal –según se explica en la descripción– era enviar libros al interior del territorio para que el personal “se instruyera”. Esta sala tiene otros bustos vinculados con la iglesia, imágenes de Malvinas, banderines de otras dependencias policiales y trofeos. En un lugar central se encuentra un libro de fotos donde predominan los soldados de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia homenajeando el centenario de la muerte del Libertador José de San Martín, en 1950.
Las salas 7 y 8 se encargan de abrir un abanico respecto de las múltiples tareas que realiza la policía, tareas que se van sumando y varían notablemente entre sí. Ellas corren la lectura habitual de las salas 4 y 5 y reúnen información (en descripciones o fotografías) y artefactos muy distantes entre sí. Así, la sala 7 nos recibe con un póster de tamaño considerable de Sigmund Freud que desde lo alto observa los aparatos de la División Sanidad (y sus maniquíes), la moto de la División Transporte, las máquinas del área de finanzas, la vitrina dedicada a los galeses –con su bandera con un dragón rojo–, la nota del doctor Guillermo Rawson, quien les cede tierras para instalar la colonia, y la foto de “los rifleros” (una suerte de próceres de la colonización del oeste del Chubut en 1885) y la División Bomberos. También encontramos en lo alto de las paredes de la sala los cuadros destinados al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), formado en 1993 para enfrentar el convulsionado efecto social del neoliberalismo; junto a las fotos del jardín maternal policial fundado en 1998, erigido para paliar la situación socioeconómica del personal policial en el mismo período. La sala 8, por su parte, está dedicada a homenajear al personal de sastrería (en su mayoría femenino y con reconocibles apellidos galeses), a la División Comunicaciones y a las bandas de música policiales.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.