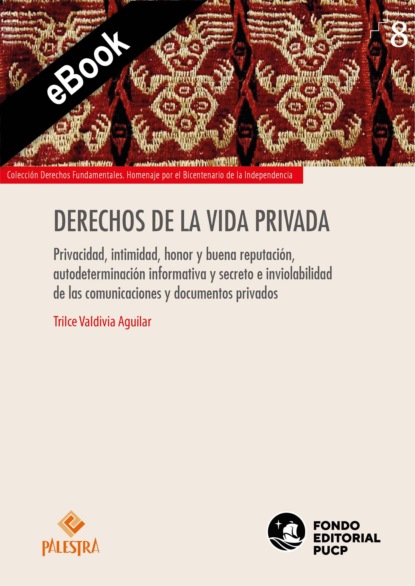- -
- 100%
- +
En líneas generales, podríamos concluir que dentro del ámbito material del derecho a la vida privada encontramos una diversidad de situaciones, decisiones, comportamientos, informaciones y espacios que se reputan íntimos, esto significa, reservados, fuera del conocimiento o de la intrusión de terceros. A fin de realizar una taxonomía de estos diferentes elementos podríamos distinguir tres tipos de contenidos materiales, en concreto: uno relacionado con información o datos de carácter reservado, otro vinculado con espacios de carácter reservado, y el último referido más bien a decisiones de carácter reservado. Pero ¿por qué se mantendrían reservados?, por un lado, porque así lo ha decidido el individuo; pero por otro, por su estrecha conexión con la autointegración personal del sujeto, la que solo se logra sin la intrusión de terceros.
Contenido protegido en su vertiente formal
Ha sido discusión a nivel de Tribunales Constitucionales si el derecho a la “vida privada”, “privacidad” o “intimidad” como suele denominársele, configura un único derecho con diferentes contenidos protegidos o si la “vida privada” es más bien un derecho independiente de otros como el honor, la imagen, la inviolabilidad de las comunicaciones, la autodeterminación informativa y la inviolabilidad de domicilio. Podemos apreciar, por ejemplo, en el artículo 18 de la Constitución Española que se le reconoce a modo de una “estructura unitaria” que condensa los llamados derechos al honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen, la inviolabilidad de domicilio, el secreto y la inviolabilidad de comunicaciones y la autodeterminación informativa (Pérez Luño, 1986, pp. 331-333). Sin embargo, desde la doctrina se ha distinguido su contenido protegido de otros como el honor y la imagen.
Una posición diferente adoptó el Constituyente Peruano, quien ha reconocido de modo independiente garantías, tales como la autodeterminación informativa (artículo 2.6), el honor y la buena reputación, la intimidad personal y familiar, la voz e imagen propias (artículo 2.7), la inviolabilidad de comunicaciones (2.10) y la inviolabilidad de domicilio (artículo 2.9). En consonancia con ello, el Tribunal Constitucional peruano en la sentencia recaída en el Exp. N° 4387-2011-HD/TC (2013) ha estimado que el derecho a la autodeterminación informativa “no puede identificarse con el derecho a la intimidad personal o familiar, ya que mientras éste protege el derecho a la vida privada, el derecho a la autodeterminación informativa busca garantizar la facultad de todo individuo de poder preservarla ejerciendo un control en el registro, uso y revelación de los datos que le conciernen” (F.J. 5). Del mismo modo, aunque el TC en la sentencia recaída en el Exp. N° 1970-2008-AA/TC (2011) observa la estrecha relación entre la protección, por ejemplo, de los derechos a la intimidad, honor e imagen (F. J. 6-9); al mismo tiempo considera que se configura como contenido protegido autónomo (Exp. N° 6712-2005-HC/TC, 2005, F. J. 38). Asimismo, es preciso señalar que el TC no ha concedido, en sentido estricto, protección al derecho a la vida privada en su llamada dimensión decisional. No obstante, casos que han involucrado relaciones íntimas de carácter sexual y temas vinculados a la identidad de género se han considerado contenidos protegidos del derecho al libre desarrollo de la personalidad reconocido como implícito en el artículo 2.1 de la Carta Magna.
Autoras como Roessler (2017, p. 189), consideran que el derecho a la vida privada no es un único derecho, sino que implica más bien un “haz de facultades” a favor de su titular. En esa línea de ideas, Corral Talciani (2000b, pp. 343-344) sostiene que el derecho a la privacidad otorga el poder jurídico para impedir: (1) la intromisión del Estado y de terceros en espacios, momentos y documentos privados a fin de adquirir conocimiento sobre un hecho o circunstancia reservada; (2) la difusión por parte de terceros de información de carácter privado; (3) la utilización de información privada por parte del Estado o de terceros; (4) la distorsión de la información personal del sujeto por parte del Estado y de terceros y (5) la interferencia del Estado y de terceros en la toma de decisiones de carácter personalísimo o lo que el autor denomina el poder de discreción sobre asuntos personales.
De modo semejante, en un intento de especificación del derecho a la vida privada, Solove (2007, pp. 757-578) estima que este derecho le brindaría a su titular el poder para impedir o remediar conductas tales como: (1) la recolección de información reservada, a través de vigilancia, interrogatorios y exámenes, realizados por el Estado o por terceros; (2) el procesamiento de información personal por parte del Estado o de terceros, a través de la agregación de información reservada, la identificación de ciertos aspectos que el usuario no quiere develar, el uso secundario de la información, la administración insegura y la exclusión del titular de la información en el acceso y manejo de esa información; (3) la diseminación de la información por parte del Estado o de terceros, la que puede ocurrir a través de la traición de la confianza del titular, revelando la información o brindando mayores posibilidades de acceso a la misma, chantajeando, apropiándose de la información y, finalmente, distorsionándola; y (4) la invasión a través de la intrusión en espacios y momentos reservados, y la interferencia en decisiones personales.
En nuestra opinión, al momento de intentar delimitar el contenido del derecho a la vida privada es relevante tener en consideración lo siguiente. Primero, tomar en cuenta la misma disposición constitucional y, de ser el caso, la convencional que recoge el derecho fundamental; asimismo, acudir al desarrollo legislativo y jurisprudencial que sobre el derecho se ha realizado. Segundo, para delimitar el contenido esencial del derecho constitucional habrá que acudir a la finalidad del derecho, es decir, la razón por la cual dicho bien básico en particular se encuentra reconocido y protegido como derecho fundamental (Castillo Córdova, 2020, p. 249). Por consiguiente, en el caso peruano y a partir de una valoración exclusiva de las fuentes constitucionales, legales y jurisprudenciales, consideramos que el derecho a la vida privada tiene un contenido distinto de otros como el honor, la imagen, la inviolabilidad de comunicaciones y la autodeterminación informativa. Sin perjuicio de lo señalado, encontramos que la finalidad del reconocimiento de estos derechos radica, en última instancia, en la protección de un bien humano básico, como lo es la privacidad, es decir, el resguardo de una esfera que permite al ciudadano lograr su autointegración personal valiosa, y para lo que requiere de la toma individual de ciertas decisiones, la reserva de cierta información y el resguardo de determinados espacios. En ese sentido, es posible que, por vinculación con este bien jurídico protegido, se valore que el derecho a la vida privada es aquel principio del que se derivan una gama distinta de posiciones jurídicas a las que el Constituyente y los Tribunales Constitucionales han catalogado bajo distintos nombres jurídicos. A continuación, pasaremos a esbozar algunas de las posiciones jurídicas que creemos se generarían a partir del reconocimiento del derecho a la vida privada y sus derechos conexos.
La primera posición jurídica se materializaría en el poder que permite a su titular impedir la intromisión directa o indirecta de terceros en espacios, momentos o documentos privados. Será una intromisión directa si el intruso “interfiere de un modo personal en el espacio reservado, o indirecta si el intruso utiliza mecanismos que le permiten interferir a distancia y sin que sea percibido por el afectado” (Corral Talciani, 2000b, p. 343). Puede darse también una intromisión corporal, si es que el intruso llega a tener contacto con la corporeidad del titular afectado; o presencial, cuando solo existe cercanía entre el intruso y el afectado. La intromisión puede ser indirecta si se utilizan mecanismos técnicos que permiten que la misma se perpetre a distancia, sin el conocimiento de la víctima, o incluso cuando se realiza en zonas que, al menos en principio, se reputan como públicas, tales como las calles y los pasajes de una ciudad, o incluso en una red social en internet.
Como señala Corral Talciani (2000b, p. 344), el derecho a la vida privada protege al titular frente a aquellas intromisiones que “tienen por fin y resultado la adquisición de un conocimiento de un hecho o circunstancia reservada”, que no es necesariamente “nuevo” para el intruso. Esta intrusión puede suponer la captación de información reservada sin autorización del titular, a través de la videovigilancia, las interceptaciones telefónicas, la captura de fotografías mediante drones, o los exámenes realizados por el Estado. Este poder normalmente viene garantizado con el reconocimiento de garantías tales como el derecho a la intimidad, a la vida privada y familiar (cláusula genérica), el derecho a la inviolabilidad de domicilio, y el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones; y en las jurisdicciones donde así se ha decidido, también mediante el derecho a la imagen.
Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español ha reconocido el llamado derecho a la “intimidad corporal” frente a las intervenciones biológicas como exámenes de ADN u otros semejantes. Mientras que la Corte IDH (Escher c. Brasil, 2009, F. J. 114) ha valorado que “la protección de la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros aspectos […] propios del proceso de comunicación”; y en el caso del derecho a la imagen, por ejemplo, cuando se reproducen “actos propios de la intimidad o vida privada de una persona” (Exp. N° 1970-2008-AA/TC, 2011, F. J. 8).
La segunda posición jurídica, se configuraría como el poder del titular referido a impedir la difusión de la información privada por parte de terceros. En estos casos sucede que la información obtenida mediante una intrusión se revela a otras personas, con mayor gravedad si es que se hace mediante un medio de comunicación social. Si bien, muchas veces la intromisión y la difusión de dicha información se producirán conjuntamente, puede darse el caso, por ejemplo, de que se haya obtenido la información de modo lícito, pero que se difunda de manera ilícita (Corral Talciani, 2000b, p. 344).
Este poder normalmente viene resguardado con el reconocimiento de garantías tales como el derecho a la intimidad, a la vida privada y familiar (cláusula genérica), el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones; y en las jurisdicciones donde así se ha decidido, mediante el derecho a la imagen. A modo de ejemplo, traemos a colación la famosa sentencia del caso Von Hannover, por la que el TEDH (Von Hannover c. Alemania, 2004, F. J. 68, 72) reconoció el derecho de las personas públicas a una legítima expectativa de privacidad, sancionando que se hayan difundido una serie de fotografías que habían capturado momentos íntimos de la vida de la princesa Carolina de Mónaco.
La tercera posición jurídica se traduciría en el poder que permite a su titular impedir la distorsión de la información personal. Este poder normalmente viene garantizado con el reconocimiento de garantías tales como el derecho a al honor y a la buena reputación. Para algunos autores, la distorsión respecto de la propia información personal no configura en estricto una vulneración del derecho a la vida privada, toda vez que el objetivo no es conocer o poner en conocimiento de otros una determinada información, sino más bien adulterarla, debiendo protegerse a través de una garantía independiente como es la del derecho al honor, cuyo contenido protegido sería distinto al de la vida privada. Coincidimos parcialmente con este enfoque, pues si bien históricamente el derecho el honor ha ameritado una protección independiente, es difícil negar que el fundamento para dicha protección no sea otro que el de custodiar la dignidad individual de las personas, sus posibilidades de autointegración personal y desarrollo al interior de una comunidad política. Podremos profundizar algo más sobre este debate en el capítulo 3 de este libro.
La cuarta posición jurídica, se materializaría como el poder por el que su titular impide la utilización de información privada por parte de terceros o del Estado. Con el término “utilización” no solo nos referimos a la obtención de algún provecho económico, como sucede en las clásicas controversias civiles en materia de derecho a la imagen, sino también al almacenamiento, procesamiento, control o develamiento de información de carácter privado. Este poder viene normalmente garantizado a modo de una libertad positiva, con el reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa, o como recientemente ha garantizado el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales: el derecho a la protección de datos personales. A propósito, resulta interesante notar que ese derecho se ha reconocido independientemente del derecho a la vida privada contenido en el artículo 7. Asimismo, resulta relevante señalar que, si bien la obtención de algunos datos personales puede darse inicialmente de manera lícita, su conservación y manejo podrían devenir en ilícitos. Sobre estas distinciones tendremos oportunidad de decir algo más en el capítulo 4.
La quinta posición jurídica, resultaría en el poder que permite a su titular impedir la interferencia del Estado o de terceros en las decisiones de carácter privado. Así lo ha afirmado la Corte IDH (Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) c. Costa Rica, 2012, F. J. 257), para la que el derecho a la vida privada comprende
la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior.
Este poder normalmente viene garantizado con el reconocimiento del derecho a la intimidad o a la vida privada y familiar (cláusula genérica), y también con el establecimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para autores como Corral Talciani (2000b, p. 346), este poder discrecional debería quedar fuera del contenido protegido del derecho a la privacidad, pues concierne, principalmente al ámbito de protección del derecho a la libertad. El profesor chileno no está convencido de las distinciones planteadas por otro sector de la doctrina, para quienes, mientras que el derecho a la libertad protegería todo tipo de acciones y relaciones, la vida privada protegería más bien decisiones que manifiestan la propia identidad, la autoexpresividad y la individualidad. A su parecer, casi todas las acciones y relaciones humanas son expresiones de la individualidad.
De opinión contraria es Simón Yarza (2017, p. 201), para quien, si bien muchas conductas consideradas dentro del ámbito de protección de la vida privada lo son también de un derecho de libertad general, la positivación como “derecho a la vida privada” se encuentra asentada ya en la experiencia histórica, de la que el Derecho no puede prescindir. Al profesor español le preocupa, más bien, que se considere como parte del contenido formal del derecho a la vida privada un derecho a “hacer el mal”, es decir, a realizar conductas moralmente ilícitas desde un punto de vista objetivo.
En esa línea, sostiene que esta dimensión discrecional del derecho a la vida privada, en lugar de configurarse en estricto como una libertad positiva, ha de entenderse más bien como un claim-right según el esquema hohfeldiano. En consecuencia, no protegería que una persona pueda tomar decisiones y realizar acciones moralmente controversiales en el ámbito privado, sino más bien una “pretensión (claim-right) a que, bajo ciertas condiciones, el Estado o los ciudadanos no le impidan a uno hacer el mal” (p. 207), toda vez que puede ocurrir que (1) a pesar de la injusticia de la conducta, existan razones de interés público para tolerarla; (2) la conducta inmoral en cuestión tenga irrelevancia política, pues —en sentido estricto— no afecte directamente a la sociedad; o (3) no exista un consenso público suficiente respecto de las razones para prohibirla coercitivamente (p. 210). Profundizaremos en las diversas posiciones sobre este debate en el capítulo 2.
A fin de determinar el contenido del derecho a la vida privada, es importante tener en consideración los límites para su ejercicio, los que se vinculan principalmente con su coexistencia pacífica con otras libertades. Ya el Convenio Europeo de Derechos Humanos señala expresamente en su artículo 8 que, toda injerencia debía estar “prevista por la ley” y constituir una medida necesaria para “la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás”. Si bien no se encuentra expresamente señalado en la CADH, la Corte IDH (Escher y otros c. Brasil, 2009, F. J. 116) ha interpretado que “el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y ser necesarias en una sociedad democrática”.
De opinión semejante es el TC, para quien el derecho a la vida privada coexiste con otros derechos tales como la libertad de expresión y la libertad de información, con los que entra en tensión en una variedad de circunstancias, por lo que, para lograr la delimitación adecuada de su contenido protegido, resulta necesario realizar un ejercicio de ponderación, que comprende los juicios de adecuación, necesidad y proporcionalidad (Exp. N° 6712-2005-HC/TC, 2005, FF. JJ. 40-50).
En todo caso, a modo de conclusión de este primer capítulo, creemos que es plausible afirmar que el derecho a la vida privada opera como principio rector de un abanico de derechos subjetivos que tienen como causa eficiente la protección de la interioridad y de la autointegración personal. En ese sentido, los derechos conexos al derecho a la vida privada conceden a su titular (sea una persona natural o una entidad colectiva personal como la familia) una posición jurídica en virtud de la cual se encuentra, por un lado, “libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones” (Corral Talciani, 2000b, p. 347) y, por otro lado, libre también de la utilización y de la distorsión de su información personal correspondiente a datos biológicos, físicos, sobre sus relaciones personales, sus gustos o preferencias, por parte de terceros ajenos como el Estado u otras personas naturales o jurídicas.
Asimismo, creemos que el derecho a la vida privada concede a su titular una pretensión en contra del Estado, de modo que este no interfiera en su discrecionalidad sobre asuntos personalísimos (relaciones sentimentales con otras personas, ingesta o no de ciertas medicinas, aceptación o no de ciertas pruebas y tratamientos) y, además, tolere ciertas conductas que, a pesar de su presunta inmoralidad, no causen graves daños a terceros o que, aun causándolos, deberían ser toleradas para el logro de un bien mayor.
Finalmente, pensamos que no debe soslayarse que el derecho a la vida privada custodia la interioridad y la autointegración personal valiosa no como valores meramente individuales, sino en tanto que estos permiten el florecimiento o desarrollo de la persona al interior de una comunidad política. Ello implica que no se puede tratar legítimamente a este derecho como si tuviera un contenido gaseoso e ilimitado, sino como uno que convive razonablemente con otras libertades que garantizan el goce de bienes humanos básicos tales como la libertad de expresión y de información, y también junto con bienes tales como la seguridad pública o la protección del orden público, entre muchos otros.
4. PREGUNTAS
a. ¿Es posible trazar una línea divisoria clara entre lo público y lo privado? ¿A qué razones puede atribuírsele dicho fenómeno?
b. ¿En qué lugar y tiempo se le dio a la privacidad una primera configuración jurídica reconocible? ¿Cuáles fueron sus principales características?
c. ¿En qué se distingue el ámbito material y el formal del contemporáneo derecho a la privacidad?
Capítulo II
Derecho a la intimidad y a la vida privada
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.