Hijas e hijos de la Rebelión. Una historia política y social del Partido Comunista de Chile en postdictadura (1990-2000)
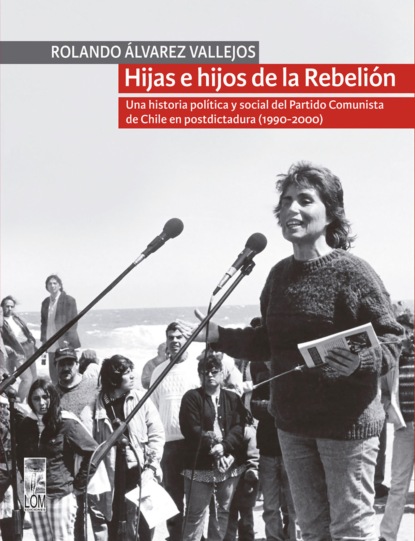
- -
- 100%
- +
Si el respaldo a Nicaragua y El Salvador pasó a ocupar un espacio en el imaginario comunista, definitivamente Cuba fue la principal referencia que vendría a reemplazar paulatinamente el tradicional internacionalismo de raigambre soviética en el PC chileno. Durante 1990, sus órganos de prensa publicaban in extenso los discursos de Fidel Castro sobre los acontecimientos en el campo socialista. Poco a poco, en la medida que la perestroika parecía destinada al colapso, el PC fue adoptando los puntos de vista de la dirigencia de la Revolución Cubana. En sus discursos, Castro enfatizaba que Cuba seguía un camino propio, distinto al de la perestroika, inspirado por la realidad cubana. Este proceso, conocido como de «rectificación de errores», cerraba toda posibilidad a ideas tales como el pluripartidismo o relativizar el carácter socialista del proceso cubano. Por el contrario, decían los cubanos, independientemente de la crisis de los países «ex socialistas» (como los llamaba Castro), el capitalismo se mostraba incapaz de terminar con la explotación, la pobreza y de construir una sociedad justa. Esto, continuaba señalando el líder cubano, dejaba en claro la vigencia del socialismo en Cuba y el resto del mundo pobre67. En 1990, con ocasión de un nuevo aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, Gladys Marín encabezó la delegación del PC a la isla. En medio del contexto internacional hostil, las palabras de Fidel Castro parecían calzar al dedillo con la profunda crisis que vivía el comunismo chileno. Frente al descalabro del socialismo, Castro señalaba: «¿Cuál debe ser la actitud de nuestro partido, de los militantes revolucionarios, de los comunistas, de los patriotas, de los millones de mujeres y hombres de honor? LA DE LUCHAR, LUCHAR, LUCHAR, LA DE RESISTIR, RESISTIR!...»68. La percepción de amenaza y la apelación a la épica y al orgullo partidario en tiempos de crisis, ciertamente conectaron al proceso cubano con la realidad del PC chileno.
Con todo, es importante recalcar que las transformaciones ideológicas y del imaginario político de la militancia comunista fue un proceso lento. Como ha sido señalado por diversos autores, los cambios en estas esferas son, a lo menos, de «mediana duración» y probablemente imperceptibles desde el punto de vista de los análisis coyunturales. No son automáticos los ajustes realizados por los partidos políticos que buscan adaptarse a los factores que presionan por cambiarlos. El ejemplo del PC chileno durante 1990 es un caso extremo de esta premisa. Por este motivo, sostenemos que el Partido Comunista efectivamente estaba viviendo un proceso de profundos cambios en aspectos cruciales de su imaginario. Cuestiones identitarias tan significativas como las ideológicas y los referentes internacionales, siempre fundamentales en el armazón de todo partido comunista, en 1990 comenzaron a experimentar transformaciones. Sin embargo, los factores endógenos y exógenos que los provocaron fueron de tal magnitud, que el objetivo de preservar la organización ante la avalancha de aceleradas transformaciones dejó a los partidarios de la continuidad de la existencia del PC como una expresión radical de arcaísmo político.
Los aspectos culturales: la defensa del orgullo partidario
A comienzos de la década de 1990, la sensación de promesas de cambio no cumplidas, de desengaño ante la vigencia política del ex dictador, de rabia por la supuesta traición de la Concertación a los sueños democráticos, rodearon el ambiente político-cultural de los sectores más críticos al proceso de transición democrática. Predominaba la percepción de continuidad de la dictadura en la nueva democracia chilena. Esto fue interpretado por la militancia comunista y otros sectores críticos como demostración de que no debía ser modificado el relato épico levantado durante la lucha contra la dictadura.
En el caso de los comunistas, la colectividad obtuvo un magro resultado electoral en las elecciones parlamentarias de diciembre de 1989, no pudiendo elegir ningún representante en el parlamento. Si bien algunos de sus militantes alcanzaron muy buenas votaciones, el sistema electoral binominal impidió que fueran electos. Esta modalidad privilegiaba a las dos listas más votadas, descartando la proporcionalidad. Esto permitía que resultaran electos candidatos con menor votación que otros, pero perteneciente a una de las dos listas con mayor cantidad de sufragios. Por este motivo, si el sistema hubiese sido proporcional –como lo era hasta el golpe de Estado de 1973– el PC hubiera elegido como diputados a Fanny Pollarolo, Jorge Insunza, Eduardo Morales y Manuel Riesco69.
Por este motivo, la dirección de partido no titubeó en considerar que la organización había sido objeto de «un fraude colosal». Al aislar la votación de sus candidatos (no presentó en todo el país), la dirección sacaba cuentas alegres, afirmando que sus candidatos habían obtenido un 15,8% de los votos, «que se parece bastante a votaciones anteriores», lo que se consideraba un gran logro70. Así, manipulando las cifras, la dirección del PC se negaba a reconocer los desmoralizantes resultados, pues una de las organizaciones que desde primera hora se había comprometido por la recuperación de la democracia quedaría fuera del parlamento. Espacio natural donde antaño el PC había tenido una gran presencia, su marginación de la vida parlamentaria fue uno de los principales símbolos de lo que pasó a denominarse durante la década de los noventa como el «aislamiento político» de los comunistas chilenos. Por su parte, la evidente autocomplacencia del análisis de los resultados electorales realizado por la dirección del PC fue uno de los gatilladores de la crisis interna de la organización. Fue utilizado por la disidencia para acusar a la dirección de ceguera política e incapacidad de comprender la necesidad de hacer profundas transformaciones democráticas en el partido.
Durante 1990 hubo a lo menos cuatro hechos coyunturales que alentaron los procesos de construcción de la subjetividad militante de los comunistas. Fueron recibidos por los integrantes de la organización en función de ratificar la épica que justificaba la existencia del partido a pesar de la crisis mundial que padecía el comunismo. Los hechos fueron el hallazgo de osamentas de ejecutados políticos en la nortina caleta de Pisagua; las intervenciones de Pinochet en la política contingente; algunos episodios de represión policial y contra la libertad de expresión y el llamado «ejercicio de enlace», protagonizado por el ejército. En el caso de Pisagua, el país se estremeció cuando en el mes de junio fue descubierta una fosa con cuerpos de militantes socialistas y comunistas fusilados durante los primeros años de la dictadura. La macabra fotografía de los restos del dirigente de las Juventudes Comunistas Manuel «Choño» Sanhueza, se convirtió en el símbolo de la atrocidad de las violaciones de los derechos humanos cometidos en dictadura71. En ese momento, las fuerzas armadas y la derecha negaban la existencia de los crímenes, justificándolos o minimizándolos al calificarlos solo de «excesos». La consigna de «verdad y justicia», en medio del negacionismo de la derecha y la cautelosa reacción del gobierno democrático, se convertiría en una de las principales consignas de los comunistas durante la década.
Por otra parte, durante este período, Pinochet tuvo una actitud sistemáticamente deliberante, lo que se manifestaba a través de polémicos discursos improvisados. Uno de los más comentados fue el realizado en el Rotary Club de Santiago, en donde atacó a las fuerzas armadas alemanas por aceptar en sus filas a los homosexuales. Su comportamiento reflejaba la debilidad del nuevo gobierno. Pero en diciembre se alcanzó la máxima tensión con las autoridades democráticas, con un suceso que parecía darles la razón a los agoreros que temían la posibilidad de una regresión democrática encabezada por el exdictador. En un episodio denominado por la prensa como «ejercicio de enlace», Pinochet ordenó el acuartelamiento del ejército como forma de manifestar su tajante rechazo a la investigación sobre un posible fraude cometido por su hijo mayor. Este caso, llamado «los pinocheques», se convirtió en una de las piedras de tope de la relación de Pinochet con la autoridad civil, y en diciembre de 1990 demostró la capacidad que tenía el general para imponerse sobre el estado de derecho. Para los comunistas, estos eventos constituían pruebas concretas que evidenciaban que el país estaba lejos de la democracia plena. Le exigían al gobierno forzar la renuncia de Pinochet, algo que el presidente Aylwin estaba legalmente impedido de hacer, por la gran autonomía que la Constitución de 1980 otorgaba a las ramas castrenses72.
Por último, durante el año se registraron episodios represivos que golpearon directamente al PC, lo que también influyó en que el imaginario comunista visualizara fuertes nexos de continuidad entre el período dictatorial y el nuevo escenario democrático. El primero, fue el asesinato a manos de la fuerza policial del joven militante de las Juventudes Comunistas Osmán Yeomans, ocurrido mientras se encontraba haciendo un rayado callejero para conmemorar el 82º natalicio del presidente Allende. La indignación de los comunistas aumentó luego que el alto mando de Carabineros de Chile, institución a la que pertenecían los autores del crimen, se excusara señalando que Yeomans habría estado intentando robar cables del tendido eléctrico. Las similitudes de estas declaraciones con las del tiempo de la dictadura eran notables73. En otro plano, el Colegio de Periodistas informaba en septiembre de 1990 que unos 15 periodistas habían sido requeridos por las Fiscalías Militares desde el retorno de la democracia. Entre ellos, el director del semanario comunista El Siglo y tres de sus reporteros74.
A estas cuestiones coyunturales, se sumaban otros elementos que reforzaban en el imaginario comunista la reivindicación de la lucha armada contra la dictadura en la nueva etapa democrática. Uno de ellos era la situación de los presos políticos, muchos de ellos militantes del Partido Comunista. Durante la campaña electoral, el nuevo gobierno había prometido liberarlos a todos. Sin embargo, una vez en el poder, distinguió entre los llamados «presos de conciencia» con los «presos de sangre», es decir involucrados en la muerte de agentes policiales. Para agilizar su libertad, se crearon leyes especiales y también se utilizó el indulto presidencial, que podía ser empleado discrecionalmente por el presidente Aylwin. La solidaridad con los compañeros y compañeras presas, todos los cuales habían sido sometidos a brutales torturas físicas y psicológicas, fue uno de los aspectos más importantes para reafirmar el compromiso político de un sector significativo de la militancia comunista. La consecuencia, la épica, el sentido de sacrificio y dejarlo todo por «la causa», convertía la demanda por la libertad de los «compañeros presos políticos» en una de las más urgentes de la izquierda que no participaba en el nuevo gobierno democrático. Por su parte, el Partido Comunista se declaró orgulloso por haber organizado la fuga de 49 presos políticos ocurrida el 30 de enero de 1990, pocas semanas antes del término de la dictadura. Este numeroso contingente de presos políticos, gracias a un ingenioso túnel construido durante más de dos años de silencioso trabajo colectivo, logró su libertad sin disparar un tiro75. Por su parte, el compromiso de lograr la liberación de los y las camaradas en prisión por haber desarrollado la línea de la Rebelión Popular del PC durante la dictadura, fue un importante factor para que un amplio sector de la militancia comunista rechazara la disidencia dentro del partido. Identificada con el acercamiento a la coalición de gobierno y con los críticos a la implementación por parte del partido de formas de luchas armada, para muchos, apoyar a la disidencia era desconocer lo que se consideraba una de las injusticias más grandes que se seguían cometiendo a pesar del término de la dictadura: la persistencia de la prisión política en democracia76.
En esta línea, es necesario complejizar la comprensión de las dinámicas internas que caracterizaron a la crisis del PC en los años noventa. Es decir, fue mucho más que el enfrentamiento entre la Comisión Política y un grupo de disidentes que luchaban por democratizar un partido vetusto y ortodoxo. Estas miradas, centradas en los «grandes personajes» partidarios (los líderes de cada bando), olvidan las complejas articulaciones de la memoria histórica, generacionales, familiares, de experiencias personales y de contexto, para explicar el comportamiento de la militancia durante la crisis. Si bien un segmento muy importante de personas abandonó el partido, otro tanto decidió continuar en él. Y ellos no fueron actores pasivos durante la crisis, sino quienes dieron continuidad a los rituales partidarios y a la reproducción de la cultura militante comunista.
Por un lado, al calor de la primavera democrática chilena, las opiniones de la base militante coincidían con la necesidad de «desarraigar viejos hábitos mentales que hacen daño», tales como el «orden y mando» en la lógica de funcionamiento interno del partido, el internismo típico de las costumbres provenientes de la clandestinidad, el papel mesiánico de las direcciones, la falta de discusión interna y la intolerancia, entre otros aspectos77. El contexto nacional e internacional influyó en un cierto sentido común sobre la necesidad de modificar el verticalismo del funcionamiento del partido. Los años de clandestinidad y el rígido respeto a sus reglas habían endurecido aún más esta tendencia. Así, desde el punto de vista de la larga duración, la crisis de 1990 sembró las semillas de una gradual aceptación de visiones críticas dentro del partido, sin que esto significara expulsiones y marginaciones de la organización. Es decir, las disidencias y salidas del partido volvieron a ocurrir en varias ocasiones a lo largo de la década, sin embargo, las afirmaciones de la dirección sobre la necesidad de «ser más tolerantes», hizo que la lógica «monolítica» entre los militantes comunistas comenzara poco a poco a modificarse. La joven militante de las Juventudes Comunistas Alejandra Canales (18 años), así lo expresaba: «Creo que los congresos del Partido y la Jota marcaron como el ‘destape’, para decirlo de alguna manera, la apertura de una gran cantidad de discusiones… pienso que el Partido no es sólo algunos compañeros que hacen política y nosotros que la ejecutamos... Vamos a discutir todo lo que tengamos que discutir, sin taparle la boca a nadie»78. Esta opinión sintetizaba un sentir generalizado en la militancia y que, legitimada por la opinión de los dirigentes nacionales, fue unos los factores que alentaron una de las transformaciones más importantes del comunismo chileno durante la década.
Si en Chile la necesidad de un partido más abierto y menos vertical se hizo camino entre la militancia al fragor de la crisis internacional y nacional del comunismo, el orgullo militante también desafió la adversidad. En medio de un clima político profundamente crítico hacia el comunismo, que establecía que lo políticamente correcto era arreciar contra un partido «ortodoxo», «antidemocrático», «violentista», «anticuado» y otros epítetos, se organizó la campaña por la legalización del partido. El PC había recuperado su vida legal de hecho a fines de 1989 y principios de 1990, durante las últimas semanas de existencia de la dictadura. Sin embargo, la inscripción legal era un trámite muy importante, porque constituía un requisito obligatorio para presentar candidatos bajo el nombre del partido en las elecciones que se realizarían en los próximos años.
La ley exigía reunir cerca de 30 mil firmas certificadas, tarea que no se avizoraba fácil en el mencionado contexto de la época. Para hacer frente a este desafío, el PC realizó una ofensiva comunicacional en terreno. En 1989, se pegaron en las calles de Santiago y el resto del país afiches que decían: «Mi papá juega conmigo todos los días, mi papá me enseña a no odiar y a creer en la justicia, mi papá es el más bueno, el más lindo, el mejor…¡¡¡Mi papá es comunista!!!, Estas palabras iban acompañadas por la imagen de una tierna menor de edad. Otro afiche decía «Ellos son comunistas», con imágenes de Pablo Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara, Charles Chaplin, Nelson Mandela, Ernesto «Che» Guevara, entre otros. Ante la criminalización de los comunistas, la organización buscaba la humanización de sus integrantes.
Así, la campaña para recolectar firmas se denominó «A Chile le hace falta un PC legal», con los colores de la bandera de Chile (rojo, azul y blanco) y sin alusiones a la hoz y el martillo. Se publicaban opiniones a favor de la legalización del PC de personajes de la vida nacional e internacional que no pertenecían al partido, como una forma de legitimar la existencia presente y futura de la colectividad79. De esta forma, demostrando que, a pesar de la crisis, la mística y la capacidad activista de la militancia no se habían quebrantado, la organización logró su legalización con 61.483 firmas, duplicando la cifra mínima que exigía la regla. Este logro fue una señal de la capacidad de resiliencia del PC cuando muchos pronosticaban su extinción80.
De esta manera, mientras públicamente las expresiones de sectores de la derecha y del gobierno pronosticaban el inevitable fin del Partido Comunista81, un amplio segmento de la militancia comunista continuó reproduciendo prácticas, rituales y tradiciones partidarias. Por una parte, pasó casi inadvertido el triunfo de los candidatos comunistas en las elecciones de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), que tendría relevantes repercusiones sociales y políticas en los años siguientes. Igualmente, las Juventudes Comunistas lograban la primera mayoría en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (FEUSACH), una de las más importantes del país82. Es decir, en un año muy crítico de su historia, el PC continuaba siendo un actor competitivo en algunas de las organizaciones sociales de mayor peso en la realidad nacional.
Por otra parte, el PC, aprovechando la reapertura de los espacios legales de expresión, comenzó a recuperar tradiciones y rituales partidarios. Por ejemplo, en 1990 se celebró el 50º aniversario de la fundación del semanario El Siglo. En función de esta fecha, se creó el concurso literario «50 aniversario» en los géneros de cuento y poesía83. Si por un lado los comunistas buscaban retomar su histórico papel en el mundo de la cultura, también lo hacía en otras facetas de la vida cotidiana, como el deporte. El Siglo semanalmente informaba sobre el torneo de fútbol «50 aniversario». Este campeonato, que congregaba a clubes de barrio y confederaciones sindicales, se realizaba anualmente hasta antes del golpe de Estado de 197384.
De esta manera, a partir de la presencia partidaria en organizaciones sociales, deportivas, las artes y la música, la cultura comunista tuvo continuidad, pues dichas actividades implicaban la mantención de sus prácticas militantes y el rescate de sus tradiciones. La defensa del orgullo partidario se basó en la reivindicación de estas y su proyección en las batallas por venir.
29 Una síntesis sobre los primeros años de la década de 1990, en Paul Drake e Iván Jaksic (comp.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa, LOM ediciones, 1999. Una mirada crítica sobre las llamadas «leyes de amarres» elaboradas por la dictadura para el nuevo período democrático, en Tomás Moulian, Chile actual. Anatomía de un mito, LOM ediciones, 1997.
30 Carlos Huneeus, La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet, Taurus, 2014. p.76 y ss.
31 Huneeus, Idem. Otros importantes investigadores han planteado conclusiones parecidas, como el caso de Manuel Antonio Garretón, que ha señalado que el marco de la Constitución de 1980, elaborada bajo la dictadura y que, con algunos cambios, rige en Chile hasta la actualidad, impide estructuralmente la generación de un régimen democrático. Ver Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010, ARCIS-CLACSO, 2012.
32 Álvarez, op. cit. p.256 y ss.
33 Entrevistas en anexo I y II del trabajo de Verónica Huerta, «Los veteranos de los 80. Desde afuera, en contra y a pesar de la institucionalidad», tesis para optar al grado de Licenciado en Sociología, Universidad ARCIS, 1993. Los testimonios fueron recogidos a principios de la década de 1990, p.144, 99 y 58, respectivamente.
34 Un excelente testimonio de un militante forjado al fragor de la Política de Rebelión Popular, en José Miguel Carrera Carmona, Misión Internacionalista. De una población chilena a la Revolución Sandinista, Editorial Latinoamericana, 2010. También Mauricio Hernández Norambuena, Un paso al frente. Habla el comandante Ramiro del FPMR, Ceibo Ediciones, 2016.
35 A modo de ejemplo, se mencionaba que, en el mes de junio, el presidente Aylwin había conminado a Pinochet a tres cosas: que terminara con sus declaraciones políticas; que le entregara un informe sobre los objetivos y funciones del «Comité Asesor» del comandante en jefe del Ejército y la manera cómo se había aplicado la resolución de disolución de la antigua policía política de la dictadura. Al respecto, decía el Informe al XIII Pleno del Comité Central: «La opinión pública no ha obtenido respuesta positiva en ninguna de las tres cuestiones, y, por el contrario, hemos asistido a nuevos desafíos». Informe al XIII Pleno del Comité Central (mecanografiado), p.5.
36 Ibid.p.8.
37 Ibid. p.10.
38 Ibid. p.17-18.
39 Al respecto, Edgardo Boeninger, Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Editorial Andrés Bello, 1997.
40 Riquelme, op. cit., p. 209.
41 Panebianco, op. cit.
42 Manuel Antonio Garretón ha realizado una crítica a esta mirada. Ver Del postpinochetismo a la sociedad democrática. Globalización y política en el Bicentenario, Debate, 2007.
43 François Furet, El pasado de una ilusión. Historia de la idea comunista, F.C.E., 1997.
44 Eric Hobsbawm, «Historia e ilusión», New Left Review Nº 4, 2000.
45 Bruno Groppo y Bernard Pudal, «Introduction: Une réalité multiple et controversée», en Dreyfus et al., op. cit.
46 Bernard Pudal, Un monde défait… Op. cit. p. 16.
47 «El anacronismo del PC», La Época del 12 de abril de 1990.
48 En una nota de prensa se hacía hincapié en el punto de que tanto oficialistas como disidentes se denominaban partidarios de la renovación. Ver «PC: ahora todos son renovadores», Hoy del 29 de enero de 1990.
49 Ver «Nuestra utopía sigue vigente», El Siglo del 8 de enero de 1990, p.3.
50 Volodia Teitelboim, «Democracia, socialismo y renovación en el PC de Chile», en Varios autores, Crisis y renovación, Edición Medusa/ICAL, 1990.
51 Al respecto, ver intervención de Teitelboim en la clausura de la Conferencia Nacional del PC de junio de 1990: «Nuestra respuesta en tiempos de crisis», El Siglo del 10 de junio de 1990. Separata, p. IV. Ver Jorge Navarro López, «Volviendo a los orígenes. La reconfiguración política-cultural del Partido Comunista de Chile y el rescate de los fundadores (1988-1990)», Páginas año 9 – n° 20 Mayo- Agosto, pp. 53-79, 2017.
52 Ibid.p. 231 y 224. Argumentos parecidos hizo Teitelboim en un discurso efectuado el 4 de enero de 1990, en el marco del 68’ aniversario de la organización. Ver «Lucha entre progreso y reacción continúa agudamente», El Siglo del 8 de enero de 1990, p. 10 y ss.
53 Declaraciones de Teitelboim en «Crisis de identidad en el Partido Comunista», Pluma y Pincel del 10 de mayo de 1990, p.7.
54 Riquelme, op. cit., p. 206.
55 «Un nuevo camino al socialismo» y «Por una discusión no ensimismada», en El Siglo del 22 de julio, p.5 y del 26 de agosto, p.5., respectivamente.
56 El mejor trabajo historiográfico que muestra esto, Kriegel, op. cit.
57 Una propuesta formal en esa dirección la hizo el militante Álvaro Palacios, perteneciente al sector de los «renovadores» del partido durante la crisis. Ver «Apuntes para la discusión sobre el Programa del Partido Comunista de Chile», Documento de Trabajo CISPO, enero de 1990. Para la dirección de PC, esta forma de organizarse no excluía el debate interno y la lucha ideológica en su interior. Ver declaraciones de Gladys Marín en «Renovación es rebelión popular», El Siglo del 22 de abril de 1990, p. 5.

