Hijas e hijos de la Rebelión. Una historia política y social del Partido Comunista de Chile en postdictadura (1990-2000)
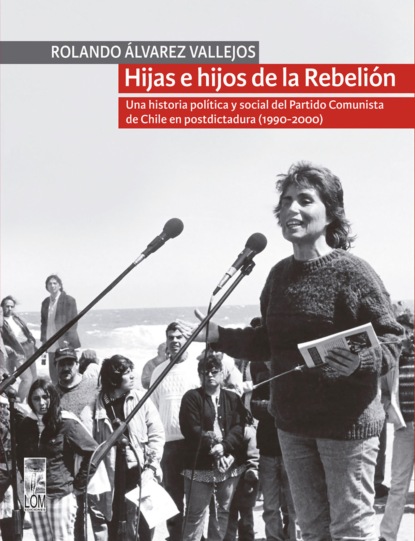
- -
- 100%
- +
La prensa de derecha pidió que se examinara la posible proscripción del PC y del MIR. La DC las calificó de «políticamente inaceptables, moralmente equivocadas y circunstancialmente torpes», al poner en cuestión el monopolio de las armas en manos del Estado. El ARCO, a través de Luis Guastavino, afirmaba que los dichos de Corvalán reflejaban «la carencia de un proceso de análisis, autocrítica y revisión de viejas formulaciones». Por último, el PPD fue más allá, pues Eric Schnake, presidente de esta colectividad, señalaba que como el PC tenía relaciones con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, debía entregar informaciones para «contribuir a la lucha contra la acción subversiva»129. Todo esto se vio agravado, incluso desde el punto de vista judicial, cuando Gloria Olivares, ministra sumariante encargada de investigar al FPMR autónomo, comunicó públicamente que citaría a declarar a la mesa directiva del PC, porque «esta organización extremista es el brazo armado del Partido Comunista». Además, de que su línea de investigación era estudiar las vinculaciones entre ambas organizaciones130. Debido a una queja disciplinaria interpuesta por los abogados del PC, la ministra debió retroceder en sus intenciones, pero de todos modos sus declaraciones colaboraron a consolidar el sentido común respecto al carácter violentista y antidemocrático del Partido Comunista de Chile.
De poco sirvió la conferencia de prensa del secretario general Volodia Teitelboim, que junto con rechazar a nombre del PC tajantemente cualquier tipo de acción terrorista, señaló que, a diferencia de Corvalán, «aconsejaría a los jóvenes a devolver las armas». Tampoco sirvieron las declaraciones públicas del PC, que contenían propuestas para hacer un «pacto antiterrorista» alternativo al del gobierno. Es más, tampoco se escuchó la afirmación de que «somos un partido que, habida la experiencia vivida bajo la dictadura, adhiere plenamente, como cuestión de principios, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos….»131. Los daños provocados a la imagen del PC durante esta coyuntura tuvieron un efecto muy prolongado. Si es que en 1990 se había construido la imagen de partido antidemocrático y arcaico, ahora se le sumó la de violentista. En todo caso, cuando todavía no se apagaban las andanadas de críticas contra el PC por su supuesta ambigüedad ante el terrorismo, un nuevo acontecimiento golpeó duramente el imaginario político de los comunistas: el fin de la Unión Soviética.
Cuando se produjo el golpe de Estado encabezado por Guennadi Yanayev en agosto de 1991, el PC chileno buscó diferenciarse del discurso dominante, que convertía a Yeltsin en el héroe de la jornada. Por otra parte, tampoco transó la defensa de la existencia en la Unión Soviética. Por ello, no rompió ninguna lanza por Gorbachov, aunque tampoco hizo un apoyo explícito a las nuevas –y efímeras– autoridades. La declaración del día 20 de agosto de 1991 del PC chileno planteó respecto al golpe de Yanayev: «Lamentamos que la crisis haya llegado a este punto. No compartimos la forma como se han producido estos cambios. No era fatal que se llegara a esta situación. Se debió haber reaccionado antes asumiendo una condición más clara del proceso de renovación, que significara una mayor participación del pueblo soviético para neutralizar las fuerzas partidarias de la regresión y el caos y preservar el rumbo socialista de la Perestroika». Respecto al futuro, el PC planteaba que esperaba que las nuevas autoridades avanzaran «hacia un socialismo solidario, fraterno, con más democracia y al servicio del ser humano, alejando el peligro de regresión al capitalismo»132.
Para el PC, tuvo un alto costo evitar respaldar a Yeltsin y no calificar como «golpe de Estado» el accionar de Yanayev en su primera declaración sobre los sucesos en la URSS. Los dirigentes del PDI Fanny Pollarolo y Antonio Leal descargaron duras críticas, diciendo que el PC había apoyado el golpe del «comunismo ortodoxo». Leal disparó: «El PC chileno con esta actitud ambigua de no condenar el golpe, insiste en una posición de doble estándar que le hace perder toda credibilidad democrática»133. Días más tarde, una vez que Gorbachov había sido restablecido en el poder y derrotada la asonada, Leal afirmó que el PC «era cómplice de Yanayev y el comunismo autoritario»; que mientras la humanidad estaba en vilo porque los golpistas tenían en sus manos las claves de las armas nucleares-químicas, «los comunistas chilenos estaban felices», porque creían que se restablecería el comunismo ortodoxo134. Por otra parte, el coro de quienes pedían la disolución del Partido Comunista abarcó desde el PDI hasta la derecha135. En esta línea, el conservador diario El Mercurio publicó un extenso reportaje sobre el PC en su influyente sección política de los días domingo, considerado barómetro de la política chilena en aquel entonces. Redactado en tono irónico, recogía opiniones sobre la situación del PC de ex militantes comunistas, de dirigentes de la Concertación e incluso de la derecha, sin mencionar sus fuentes. En resumen, el texto hacía aparecer un consenso entre los actores sobre que el comunismo chileno parecía vivir una «crisis terminal», pero que a, pesar de esto, constituía un peligro para la democracia, producto de sus conexiones con el terrorismo. Se describía una imagen catastrofista sobre el estado de la organización, señalando por ejemplo que, dada la marginación de sus intelectuales y estudiantes, entre la militancia predominaban «cesantes, pobladores…los sectores más resentidos», lo que se asociaba a una posible ligazón del PC a la violencia política. O que el 50% de los militantes de base «se habían ido para la casa», el 25% al ARCO y solo el 25% restante quedaban en la organización. Desde el punto de vista político, se afirmaba que no desautorizaba el accionar del FPMR autónomo y que sus declaraciones rechazando el terrorismo carecían de credibilidad136. Este tipo de imágenes fueron las hegemónicas en los medios de prensa y entre la gran mayoría de los partidos, lo que significó un radical aislamiento político del PC. Si el año 1990 había sido muy complejo por la crisis interna de la organización, 1991 puede considerarse un escalón más en la crisis comunista. En efecto, aunque detenida la hemorragia de militantes y las guerrillas internas a través de la prensa, el escenario político nacional (asesinato de Jaime Guzmán) e internacional (fin de la Unión Soviética) parecía que dejaba al PC sin brújula y sin el gran pilar de su imaginario137.
La posición de los comunistas chilenos ante los acontecimientos de la Unión Soviética no tenía que ver con sus valoraciones de la democracia, tal como ha planteado el historiador Alfredo Riquelme en su citado libro. En realidad, la organización había consensuado abandonar en 1989 la opción de hacer política fuera de la legalidad, que había sido uno de los pilares fundamentales de la Política de Rebelión Popular y se resumía en una frase repetida muchas veces en las declaraciones del PC durante la década de 1980: la lucha era «desde fuera y contra de la institucionalidad». Se podría afirmar que, a regañadientes, el accionar dentro del sistema comenzó a ser asumido en 1987, cuando el PC llamó a inscribirse en los registros electorales, y se ratificó con el llamado a votar «NO» en el plebiscito de 1988. Al año siguiente, y todavía en dictadura, inscribió un partido instrumental (PAIS), para poder tener candidatos en las elecciones parlamentarias de 1989. Y apenas terminado el régimen militar, trabajó por su legalización como partido, lo que le permitiría presentar candidatos a alcaldes y parlamentarios bajo la denominación «Partido Comunista de Chile». Todo esto demostraba que el PC había asumido hace tiempo que en la nueva escena política postdictatorial, la batalla política sería «dentro» y no «fuera» de la institucionalidad. De hecho, esta opción había provocado la crisis al interior del FPMR, fractura que había originado en 1987 la facción «autónoma» de la «fuerza propia» del PC. Incluso al costo de quiebres internos, la opción comunista había sido la lucha democrática dentro del sistema, tal como lo hizo en Chile a lo largo de su extensa historia. Por este motivo, lo que realmente estaba en juego detrás de la interpretación de los espectaculares hechos en la Unión Soviética, era la viabilidad de la organización llamada «Partido Comunista de Chile». Seguir al coro dominante que celebraba el fin del Partido Comunista de la Unión Soviética implicaba un guiño muy explícito sobre el destino de su par chileno. Así lo ratificaban las declaraciones de los representantes de casi todo el espectro político del país. Defender el socialismo en la Unión Soviética, en ese sentido, era sinónimo de defender la validez de seguir denominándose «comunista» en Chile.
En otras latitudes, los PCs se habían desmarcado de rasgos prosoviéticos mucho antes de la disolución de la URSS. El caso del PC español era emblemático, porque a fines de los setenta, abandonó oficialmente el leninismo, como una manera de enviar una señal de moderación y compromiso democrático que le permitiera ser parte del proceso de transición a la democracia en su país. En el caso del Uruguay, el PC terminó con el centralismo democrático, permitiendo la organización de tendencias internas dentro del partido. Y de manera mucho más radical, el PC mexicano se había disuelto a fines de los setenta, intentando dar origen a una nueva fuerza de izquierda. Sin embargo, el PC chileno optó por mantener las tradicionales señales identitarias de raigambre soviética hasta el colapso del comunismo en dicho país. Por ello, en la coyuntura de 1991, la dirección del PC no había defendido especialmente a Yanayev u otro miembro del aparato del PCUS, sino que la opción de que en Chile existiese una fuerza anticapitalista denominada comunista. La militante de base Cecilia Rivera resumía la manera en que el PC tomó lo ocurrido en agosto de 1991 en Rusia: «A nosotros como chilenos no nos debe afectar. Debemos seguir desarrollando nuestra propia identidad, preocuparnos de nuestros propios problemas, de lo que nosotros estamos viviendo…»138. En buena medida, la construcción de una alternativa política a la izquierda de la Concertación, la conexión con las organizaciones sociales (territoriales, sindicales y estudiantiles) y la transformación de su imaginario político, fue lo que caracterizó la vida futura del comunismo chileno. En el caso de la búsqueda de nuevos referentes internacionales, desde antes de este período, estaba irrumpiendo en el PC la defensa de la Revolución Cubana y el rescate de la figura del Che Guevara. Este fue el inicio del complejo camino de la construcción de nuevos imaginarios revolucionarios que reemplazaran al derrumbado paradigma soviético139.
En el plano ideológico, el PC realizó dos pasos significativos en lo que denominó como su proceso de «renovación revolucionaria»: el inicio de la discusión de los nuevos estatutos y del nuevo programa del partido. En el caso de los estatutos, este presentó dos modificaciones importantes. Por un lado, se ratificó la «renacionalización» de la historia del Partido Comunista de Chile, al establecer como su fecha de fundación el 4 de junio de 1912, cuando un puñado de hombres y mujeres en la nortina localidad de Iquique crearon el Partido Obrero Socialista. En general, esta modificación no generó mayores disensos y fue la manera como el PC reinventó su historia, desligándola de la dependencia de la Unión Soviética. Así, en el nuevo imaginario comunista se acentuaba la relación con las tradiciones históricas nacionales. Con los años, esto significó la progresiva desaparición de la iconografía soviética dentro de la cultura política de los comunistas chilenos. Por otro, los nuevos estatutos proponían eliminar la definición «marxista-leninista» para caracterizar a la ideología del PC.
Los estatutos establecían que «el Partido Comunista de Chile se guía en su acción por los principios del socialismo científico, el marxismo-leninismo». La nueva propuesta proponía cambiarlo diciendo «Su visión de sociedad arranca de criterios científico-humanistas. Se sustenta en las concepciones de Marx, Engels, Lenin, de otros pensadores marxistas y progresistas y en el constante avance de la filosofía y la ciencia… Su concepción humanista se resume en su adhesión plena a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales y a los tratados que la complementan… Acepta y defiende la democracia como forma de organización política de la sociedad y el Estado…»140. De esta forma, el PC acogía una de los aspectos que más se habían debatido durante los dos últimos años, referidos a la necesidad de apartarse de las categorías acuñadas por el estalinismo. La nueva redacción buscaba alejarse de la visión doctrinal del marxismo de raigambre soviética, basado en su supuesto carácter científico para interpretar la historia. También desaparecían las alusiones a las «leyes de la historia» y el «avance inevitable hacia el socialismo». Además, se dejaba en claro el compromiso irrestricto del PC con la democracia.
Paralelo al abandono del marxismo-leninismo, el PC reiteraba su adhesión al centralismo democrático, rechazando la formación de corrientes de opinión organizadas dentro del partido. Según el historiador Alfredo Riquelme, esto implicaba «la conservación del rasgo más característico del tipo de partido propiciado durante el estalinismo» y que instancias como la «Comisión Nacional de Cuadros» aseguraba la preservación del carácter kominterniano de partido y así «la promoción de liderazgos continuaría dependiendo más de la instancia a cargo de vigilar y castigar que de la voluntad de los militantes del Partido»141. Esta situación, según este autor, demostraría la falta de vocación democrática del PC. Al respecto, es necesario hacer algunas puntualizaciones. El clásico estudio realizado por la historiadora Annie Kriegel sobre la sociología política del PC francés –conocido por su adhesión a la URSS durante gran parte de su historia–, entrega algunas consideraciones importantes de tener en cuenta. Respecto al modo indirecto de elección de sus dirigentes («centralismo democrático»), su investigación demostró que los nombres propuestos para ejercer las responsabilidades dirigentes debían contar con la anuencia de la militancia, en una especie de negociación implícita de las relaciones de poder dentro de la organización. Por lo tanto, las nociones conspirativas sobre un partido gobernado como un regimiento responde más bien a las imágenes esquemáticas, típicas de la historiografía sobre el comunismo de matriz conservadora. Como ha sido señalado, esta tiende a ver al comunismo como un fenómeno unívoco y atemporal, que tiene las mismas características y estilos en todo el mundo142. Como ya hemos visto, la militancia e incluso la dirigencia comunista, aquella que le daba continuidad a la organización luego de la crisis de 1990, no carecía de voluntad, por lo que expresaba sus opiniones divergentes y visiones críticas sobre cualquier materia. Lo que sí los diferenciaba era que compartían la «cultura partidaria» comunista, basada en la forma leninista de organización, que implicaba, entre otras cosas, la elección indirecta de los dirigentes. Esta modalidad no se contradecía con la definición política de profundizar la democracia en Chile desde dentro del sistema143.
Aunque el PC chileno había anunciado a principios de abril de 1991 sus intenciones de abandonar el concepto «marxismo-leninismo», la polémica estalló a principios de agosto de aquel año. En esos días, Mijaíl Gorbachov anunció que el PCUS había dejado atrás oficialmente dicha categoría, por lo que los dardos apuntaron al PC chileno. Se le volvió a acusar de «ortodoxos» y de ir contra los tiempos históricos, a pesar del que meses antes habían decidido abandonar la conocida definición estalinista, aunque no su carácter de partido marxista. Desde ARCO señalaron que existirían diferencias internas en la cúpula comunista, lo que se expresaría en una supuesta división entre Gladys Marín y Volodia Teitelboim sobre esta materia144. En este sentido, es probable que los disidentes comunistas tuvieran razón. En el seminario «Ideas para el socialismo en Chile», organizado por el PC a fines de noviembre de 1990, es decir, en el momento más intenso de la crisis, el integrante de la Comisión Política Lautaro Carmona entregó algunas definiciones teóricas. Como señalamos en el capítulo 1 de este libro, la Conferencia Nacional de 1990 no mencionaba al «marxismo-leninismo» como parte de la identidad comunista, reconociendo el origen estalinista de dicha expresión. Pero tampoco había sido eliminado expresamente, como sí lo haría en abril de 1991 la nueva propuesta de estatutos. Por lo tanto, no debe resultar extraño que Carmona todavía empleara una fórmula ecléctica para definir la concepción de la teoría revolucionaria del partido. En referencia a que el partido debía «pensar con cabeza propia» el movimiento real del conflicto de clases en el país, esto lo debía hacer «considerando las leyes generales de la filosofía del marxismo-leninismo, entendida como una concepción abierta a todo el pensamiento progresista, recogiendo las enseñanzas que entregan las experiencias de otros pueblos, en especial los latinoamericanos»145. Estas divergencias y la imposición de la postura de eliminar las alusiones al marxismo-leninismo reflejan que incluso al interior de la Comisión Política, que había enfrentado unida a la disidencia, existía debate y polémicas internas. Tal como lo describen las memorias de Luis Corvalán citadas anteriormente, el PC se comenzaba a acostumbrar a terminar con el «monolitismo» del partido.
De esta manera, el PC siguió considerándose leninista, pero no en el sentido más restringido del concepto. Por ejemplo, en el proyecto de nuevo programa del partido, publicado en noviembre de 1991, no había ningún rastro de las típicas definiciones leninistas, como la de «vanguardia del proletariado» y «la toma» o «asalto al poder». Por el contrario, se insistía que el modelo del socialismo pensado por los comunistas chilenos se basaba en el pluripartidismo, la vigencia del Estado de Derecho, diversas formas de propiedad, libertad de creencias, etc. Además, se reiteraba que los cambios serían en base a «un poder de mayorías» y el respeto irrestricto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos146. Por este motivo, la mantención del «centralismo democrático», más que la imposición de una dirección ciegamente autoritaria, fue un consenso entre los que se quedaron en el PC de mantener una arraigada tradición partidaria, que le había servido para enfrentar desafíos muy distintos: desde la clandestinidad (con González Videla y Pinochet) hasta el proceso que llevó al triunfo de la Unidad Popular en 1970. Por ello, el leninismo de los comunistas chilenos era una expresión para defender y mantener una tradición cultural sobre cómo debía funcionar y organizarse el partido, y no de una concepción sobre «la toma del poder» por parte de una vanguardia iluminada antidemocrática.
Por este motivo, las duras críticas contra el PC tenían que ver con un clima de opinión pública, en que predominaba la idea de la desaparición final del comunismo. Como se ha dicho, el impacto subjetivo del derrumbe de la Unión Soviética, la conciencia de estar viviendo un cambio mundial que significaba la disolución final del comunismo, unido a hechos locales impactantes, como el asesinato de Jaime Guzmán, dejaron con escaso margen al PC. Este, por su parte, en sus afanes de darle continuidad a la experiencia histórica del comunismo en Chile, rigidizó algunas de sus posiciones, en su afán de diferenciarse del oficialismo y del socialismo renovado. En medio de una situación de poscrisis interna, las declaraciones públicas de algunos de sus dirigentes facilitaron las acusaciones sobre la ambigüedad del PC respecto a materias claves, como su posición frente a la violencia. Esto provocó que la disidencia y sus adversarios artillaran sus críticas contra la organización, la que, acosada, escasamente pudo revertir la imagen construida mediáticamente por sus críticos. A principios de la década de 1990, la opinión dominante en los medio políticos era que el comunismo chileno desaparecería por su supuestamente inveterada ortodoxia.
En medio de estas condiciones nacionales e internacionales adversas, en 1991 el PC sentó las bases de su política durante los próximos años. Como era común en sus análisis, la organización diseñó un camino de largo plazo. Sus frutos se apreciarían luego de un proceso de «acumulación de fuerzas», que revertiría la situación adversa que vivía, según el PC, el movimiento popular. La tesis política fundamental que sostenían los comunistas era que no había existido un quiebre real entre el período dictatorial y la naciente democracia. Predominaba lo que denominaban «el continuismo», que se expresaba en lo político (papel deliberante de las fuerzas armadas y Pinochet), en lo jurídico (subsistencia de la Constitución de 1980), en lo económico (política económica neoliberal) y en lo social (continuidad del modelo educacional, de salud y de seguridad social de la dictadura). En este esquema, el gobierno y la mayoría del oficialismo habían claudicado en el objetivo de terminar con este legado. Por este motivo, el PC rompió definitivamente con este y a fines de 1991 se declaró opositor al gobierno de Patricio Aylwin147.
Durante diversas coyunturas de aquel año, los comunistas se negaron a aceptar la supuesta «normalidad democrática» que vivía el país. Por ejemplo, se rechazó tajantemente el planteamiento del influyente sociólogo concertacionista Eugenio Tironi, quien había señalado que «la transición democrática» había terminado. Para los comunistas, todavía estaban vigentes los enclaves autoritarios que impedían cumplir siquiera el programa del presidente Aylwin. Por otra parte, frente a la política de los acuerdos con la derecha promovida por el oficialismo, el PC planteaba rupturas democráticas, como la convocatoria a un plebiscito. Así se podrían dirimir materias trabadas por la derecha, como la fecha de las elecciones municipales, la existencia de los senadores designados y la reforma del poder judicial. La falta de decisión del gobierno, demostraba, según los comunistas, que se estaba cogobernando con la derecha148.
En el fondo, durante el año 1991, el PC declaró agotadas las esperanzas de que el gobierno rompiera con la derecha y se decidiera a avanzar en la democratización real del país. Como lo señalara Gladys Marín, el objetivo del PC sería levantar una alternativa, definida como «oposición democrática de izquierda». Esta debería convertirse en la tercera fuerza, fuera de la Concertación y la derecha, que realmente llevara a cabo una estrategia que desmantelara las herencias de la dictadura pinochetista. En esa perspectiva, la primera gran batalla que debería librar este nuevo conglomerado serían las elecciones municipales de 1992149.
En el imaginario comunista, las definiciones políticas de 1991 los retrotraían al épico momento en que en 1952 Salvador Allende, con ayuda del Partido Comunista, presentó su primera candidatura presidencial. En un contexto de crisis de los partidos de izquierda, especialmente por la división del PS y de condiciones políticas adversas, esa elección, desde la óptica retrospectiva del PC, había marcado el inicio del largo camino que 18 años más tarde culminó con el triunfo de Allende en la elección presidencial de 1970150. De esta manera, desde fines de 1990, el PC buscó articularse con otras fuerzas de izquierda, para así lograr construir un frente amplio a partir del cual construir la «alternativa de izquierda». De esta forma, encabezados por Pedro Vuskovic, ex ministro de Economía de Salvador Allende y figura independiente de izquierda ligada al mundo socialista, surgieron los «Comité por la Unidad de la Izquierda» (CUI). Su objetivo era coordinar a militantes de partidos de izquierda para reponer el papel de este sector en la arena política chilena. La idea era que estas instancias se articularan a nivel territorial y en frentes sociales. Serían pluralistas, capaces de integrar a las distintas corrientes de la izquierda chilena. Además, deberían crear una plataforma de izquierda para enfrentar las elecciones municipales. Como lo señalaba un documento del PC, el objetivo del CUI era intentar recuperar la capacidad de mostrar «una perspectiva política que encuentre acogida en el pueblo, que sea viable, que contribuya a elevar la mística en el Partido, en la izquierda y en las masas»151.
En la práctica, el CUI aglutinó al PC −por lejos la organización de mayor peso político y social− y una constelación de organizaciones y militantes dispersos que no compartían las políticas moderadas de la Concertación. Por un lado, estaba un pequeño grupo aglutinado en el «Partido Socialista Salvador Allende», que no se había integrado al proceso de reunificación del PS en 1989. También el MIR «político», organización que en 1991 se atomizó producto de sucesivas divisiones. Se sumó el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR), pequeño grupo constituido por militantes comunistas que no se habían integrado a la fracción autónoma. Por último, había otras minúsculas agrupaciones socialistas. Como era una etapa de dispersión orgánica, se utilizó la adhesión de «personalidades», como ex ministros de Salvador Allende, dirigentes sindicales (la mayoría militantes del PC), abogados de derechos humanos y del mundo de las artes y las letras. Sin embargo, el CUI, dado el tamaño de los aliados, no alcanzaba a ocultar que el PC carecía de socios políticos fuertes y con presencia en las organizaciones sociales. En rigor, esta instancia, de efímera existencia, se consideraba solo el primer paso a una coalición mayor, que agrupara a toda la izquierda sin representación parlamentaria y opositora al rumbo moderado tomado por la administración Aylwin. Su principal objetivo era diseñar las primeras ideas para elaborar las propuestas que este sector levantaría en las elecciones municipales de 1992152.

