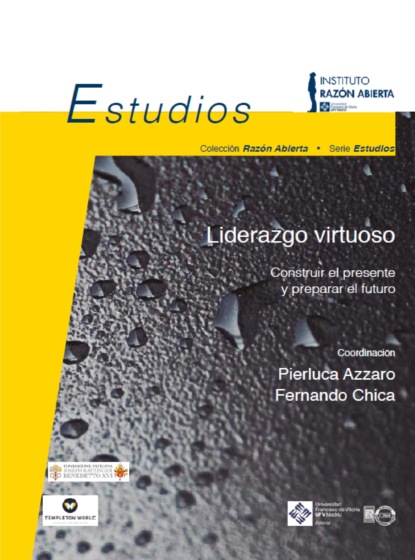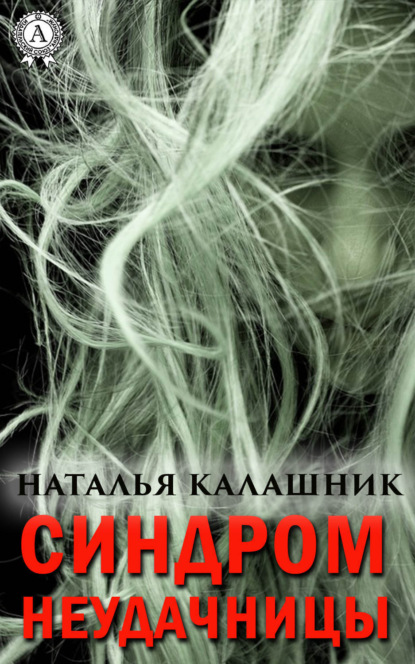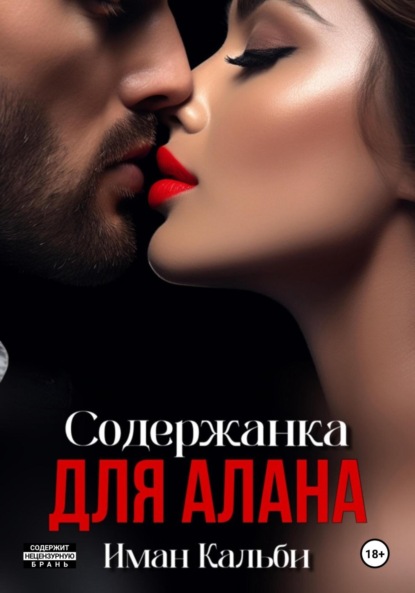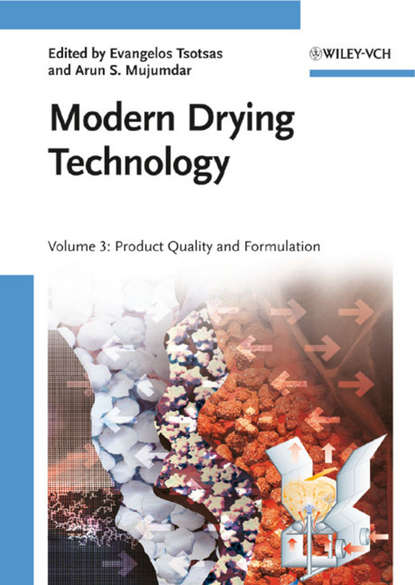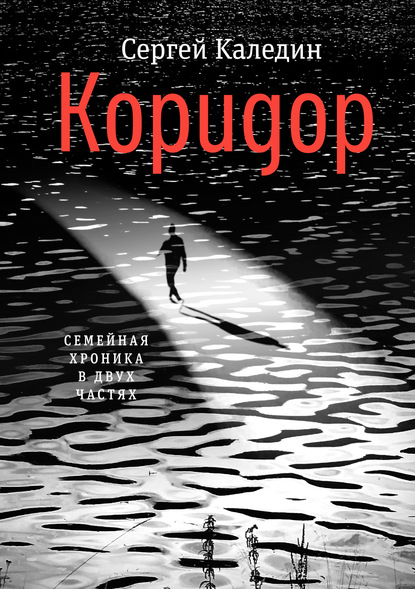¿Determinismo o indeterminismo?
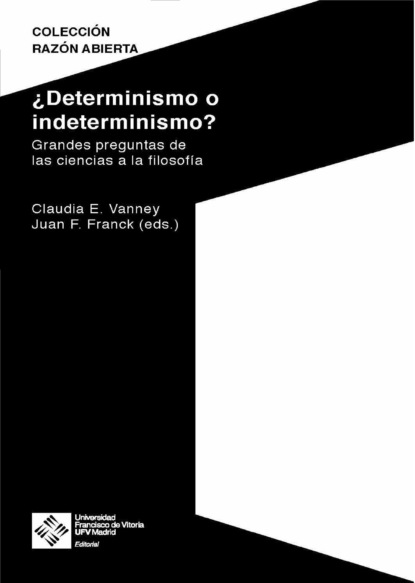
- -
- 100%
- +
Ya en el ámbito epistemológico, el sentido más específico del término reducción alude a una relación de unificación o derivación que puede establecerse entre teorías formalizadas. Sin embargo, esta palabra cuenta también con una acepción más general. Según Ingo Brigandt y Alan Love, el núcleo de las posiciones R radica en la
[…] idea de que el conocimiento de un ámbito científico (típicamente de un nivel superior de organización) puede ser reducido a otro cuerpo de conocimiento científico (típicamente concerniente a un nivel más bajo). (Brigandt-Love 2015)
En este caso, la reducción no implicaría el mero establecimiento de correlaciones causales entre ámbitos de diferente nivel de complejidad, sino la pretensión de que los niveles superiores sean explicados suficientemente a partir de causalidades de nivel inferior. De este modo, las explicaciones de mayor jerarquía deberían ser reemplazadas, una a una, por las de niveles más elementales. Un ejemplo extremo de esta postura fue el R eliminativista de algunos neurocientíficos como Patricia Churchland, que postulaba que el progresivo conocimiento del funcionamiento cerebral provocaría inexorablemente la erosión de principios psicológicos de sentido común como la existencia de un yo sustancial capaz de obrar por razones (Churchland 1986, 69). El AR, por su parte, argumenta de dos formas diferentes que no es posible operar la mencionada reducción de los niveles superiores a los inferiores. En su versión más débil, sostiene que esta imposibilidad no obedece a una cuestión esencial sino fáctica, que es la limitación de nuestras capacidades cognitivas en su estado actual. La reducción es imposible aquí y ahora, pero no sería impensable que esta situación tendiera a revertirse en el futuro con el progreso del conocimiento. El AR más robusto, por su parte, supone que la imposibilidad de reducción no es relativa, sino que se desprende de la naturaleza misma de las cosas que no pueden ser explicadas suficientemente a partir de sus partes. Así, el núcleo de la disputa entre R y AR radicaría, según Dupré, en si se reconoce o no la existencia de factores que hagan imposible de suyo la mentada reducción, y en la naturaleza que se conceda a estos «obstáculos» (Dupré 2010, 34).
Por último, habría que considerar al R metodológico, que constituye la versión más moderada en esta línea y, por lo tanto, menos problemática. Es el R inherente a la dinámica natural del método científico, que muchas veces solo accede a explicaciones satisfactorias analizando los fenómenos, despojándolos de sus aspectos accidentales y descomponiendo los procesos complejos en causalidades de tipo elemental (Ayala 1984, 7). Un claro ejemplo de este tipo de R metodológico se observa en el desarrollo actual de la denominada perspectiva molecular en el ámbito de la medicina. Resulta interesante señalar, en este sentido, que muchos de los científicos que contribuyeron al desarrollo de esta área provenían de las ciencias físicas, lo que contribuyó de modo significativo a profundizar el marco conceptual R de la biología. Siguiendo esta lógica, los sistemas biológicos serían explicados a partir de las propiedades físicas y químicas de sus componentes, y el proceso de la vida se entendería como un simple proceso molecular directa y linealmente regulado por la información genética. En palabras de Crick: «Casi todos los aspectos de la vida están diseñados a nivel molecular, y sin un conocimiento molecular solo podemos alcanzar un conocimiento muy limitado de la vida» (Crick 1988, 61). Sin embargo, la misma biología molecular, y las ciencias biológicas en general, han suavizado estas pretensiones reconociendo que, a pesar de la gran fertilidad heurística del abordaje R, no es posible reducir de hecho un fenómeno biológico a sus causas físicoquímicas siguiendo esquemas lineales (Mazzocchi 2011).
3. FORTALECIMIENTO POLÉMICO DE LAS POSICIONES
Resulta habitual en el ámbito de la filosofía que los debates se vuelvan más nítidos a medida que las posiciones antagónicas se radicalizan, profundizándose y fortaleciéndose mediante la tensión dialéctica. En este proceso, que acentúa la polarización, se observa un robustecimiento en la presentación de las propias tesis y una explicitación de las consecuencias últimas de los planteamientos. De este modo, los extremos opuestos muchas veces ganan en consistencia interna, ya que queda más claro qué quieren decir y a qué se oponen. Sin embargo, estas posturas fortalecidas pagan parejamente un costo teórico, que consiste en cierto repliegue de su capacidad explicativa.
En pocas palabras, frente a la necesidad inexcusable de salvar los fenómenos que enfrenta toda teoría, el R o el AR «duros» parecen sumamente apropiados para dar razón de algunos tipos de fenómenos en los que naturalmente se apoyan, al tiempo que, a causa de sus extrapolaciones, se muestran absolutamente insuficientes para explicar otros. Así, por ejemplo, la unificación de los fenómenos magnéticos y eléctricos en «una estructura unitaria subyacente maravillosamente más sencilla (la fuerza electromagnética)» fue considerada como un gran aliciente para las pretensiones del programa R (Sanguineti 2010, 195), mientras que, en otro orden, la explicación reduccionista de la conciencia sigue siendo a día de hoy el paradigma de un «problema duro» para este tipo de proyectos.
A causa del animus pugnandi que vivifica toda la discusión sobre el R, y aun suponiendo la buena voluntad de los interlocutores, también es posible que en ocasiones pasen desapercibidos los matices más razonables de cada una de las posiciones. De este modo, se puede cometer el error de asimilar acríticamente cualquier tesis antagónica a las propias a su forma más robusta y, por ejemplo, pretender que todo R, aun el metodológico, implica o deriva en un R eliminativista o, por el contrario, que todo AR desconoce ingenuamente cualquier relevancia a las causalidades direccionadas desde la parte hacia el todo (Rosenberg-McShea 2008, 97-99). Un debate inteligente, sin desconocer el núcleo fundamental y real de las divergencias, está llamado, a nuestro juicio, a explorar y explicitar esa zona gris en que las posiciones en disputa se solapan y se hacen mutuamente concesiones teóricas relevantes.
4. CARÁCTER ESENCIALMENTE INTERDISCIPLINAR Y TRANSTEORÉTICO DE LA DISCUSIÓN
Sin duda, una de las notas más salientes de un debate que trasciende el tiempo es su capacidad de mantener vigente su atractivo. En este caso, si bien el término R recién se populariza a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando se incorpora como una discusión interna en algunas disciplinas científicas, la cuestión de fondo contaba ya con una interesante historia de controversias (Stöckler 1991). En este sentido, desde hace por lo menos 200 años, el R y la posibilidad de una unificación de las teorías forman parte de los problemas habituales en el ámbito de la física (Rohrlich 1990; Anderson 1995; Weinberg 1995; Chibbaro et al. 2014). De igual modo, hoy es claramente un problema vivo: en la biología (Mazzocchi 2012), en la psicología (Putnam 1973; Block 1980) y en las ciencias sociales, donde como bien señala Hodgson, las explicaciones requieren por fuerza una metodología especialmente «sensible» frente a las propiedades emergentes (Hodgson 2000, 75). Un tratamiento particular merecerían, como ya se ha sugerido, las consecuencias antropológicas de la cuestión del R, a través del desarrollo de las neurociencias, en la explicación de la conciencia y en la reedición del problema del libre arbitrio.
Esta particular situación ha transformado el problema del R en un asunto evidentemente interdisciplinar, ya que hoy no parece lógico abordar la cuestión filosófica de fondo sin tratar, aunque sea de un modo sumario, algunas de sus consecuencias en el ámbito de las ciencias particulares. El horizonte de la discusión se ha ampliado, quizás en forma definitiva. La interdisciplinariedad no es entonces en este punto una mera concesión a la moda —con todos los riesgos de superficialidad y banalización que esto implicaría—, sino que responde a una necesidad legítima. Es la complejidad misma de la realidad la que requiere de abordajes y perspectivas diversas.
Así, el desafío teórico en el ámbito de la biología implica, según Ingo Brigandt (Brigandt 2013), que se trabaje para alcanzar una adecuada «integración» de los diversos saberes y metodologías que la componen. Y, aunque todavía no hay consenso sobre la forma específica en que puede lograrse esa integración, su propósito sí está claro. Se hace necesario superar las ostensibles limitaciones del paradigma R en los que se corre el riesgo de perder de vista el individuo real existente, sin pagar por ello el costo de un pluralismo incompensado (Brigandt 2010), que terminaría fragmentando a cada disciplina en compartimentos estancos, casi como dimensiones inconmensurables (Dupré 1993; Rosenberg 1994).
Pero a este carácter interdisciplinar debe añadirse que el R no puede ser un problema solo para las ciencias, ni siquiera para la filosofía de las ciencias, sino que involucra necesariamente también otros saberes, con sus propios y diversos contextos de sentido. No se trata solo de relacionar entre sí ciencias particulares o subdisciplinas científicas que, de alguna manera, responden a un marco epistemológico común. Esta discusión tiene derivaciones que competen a la filosofía entera y que, en ocasiones, interpelan incluso a la teología y a las convicciones fundamentales del saber ordinario. A esta peculiar característica de la discusión, que implica la esencial correlación de tipos heterogéneos de conocimiento, podríamos llamarla, a falta de un mejor término y si se nos permite el neologismo, transteoreticidad. El problema del R atraviesa formas heterogéneas del saber humano.
Así el problema del R se agregaría a las naturales y acostumbradas dificultades de los debates filosóficos que es, además, una cuestión interdisciplinar y transteorética. Todos estos factores hacen pensar en una discusión que, lejos de simplificarse, gana complejidad con el tiempo.
5. GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DE LA CUESTIÓN DE FONDO
A pesar de que el marco de discusión dentro de la filosofía de la ciencia, dominado hoy mayormente por la tendencia analítica, impone en alguna medida restricciones a los cuestionamientos metafísicos —un autor llega incluso a sugerir que en la discusión sobre el R se practique una cierta «abstinencia metafísica» (Ruphy 2005)—, nadie ignora la naturaleza de las cuestiones últimas que están en juego. En este contexto, los asuntos de fondo son siempre y necesariamente demasiado relevantes como para que las discusiones no involucren algún grado de apasionamiento. Luego, como la psicología humana reconoce algunos patrones inevitables, y entre ellos la dificultad que experimentan las discusiones para conservar claridad a medida que la temperatura se eleva, en el debate sobre el R debe intentar evitarse los riesgos de la pendiente resbaladiza que representa toda disputa enfervorizada.
Estas consecuencias últimas a las que nos referimos se hacen particularmente manifiestas en el hecho de que las líneas argumentales básicas del debate R-AR, tanto de una posición como de su antagonista, se replican muy frecuentemente en distintas áreas de discusión filosófica. En este mismo sentido, afirma Charles T. Wolfe:
Curiosamente, si se mapean estas posiciones en biología teórica (holismo y R) estas manifiestan una asombrosa semejanza con el paisaje de la filosofía moral contemporánea, especialmente respecto de la libertad frente al determinismo. (Wolfe 2012, 3)
Considerando esta misma cuestión de los argumentos R y AR, aunque desde una perspectiva de fondo quizás opuesta, Alexander Rosenberg y Daniel McShea realizan una concesión análoga:
Los fundamentos filosóficos de la disputa giran alrededor de dos conceptos: la superveniencia y la múltiple realizabilidad que son recurrentes en tres tipos de discusiones. Discusiones sobre el R en biología, sobre la identidad de los estados mentales y los estados cerebrales en filosofía de la psicología y sobre el individualismo metodológico en las ciencias sociales. (Rosenberg-McShea 2008, 96)
Se hace evidente, a este respecto, que si, se extiende la discusión en torno al R al plano de la correlación entre fenómenos de conciencia y estados cerebrales, lo que se termina poniendo en tela de juicio es, en última instancia, la cuestión del libre arbitrio y de la capacidad moral. De este modo, no pareciera posible evitar una tensión constitutiva, por la que un progresivo robustecimiento de las explicaciones R redunda necesariamente en una mayor dificultad para sostener posiciones compatibilistas. Así, a medida que el R se profundiza, la compatibilidad, si es posible, involucra una libertad cada vez más devaluada.
Hasta aquí nos hemos referido a las consecuencias de la discusión sobre el R en el ámbito antropológico-psicológico y, más específicamente, hemos considerado el duro golpe que un triunfo del R representaría para la forma en que habitualmente entendemos la conciencia y, con ella, al mundo y a nosotros mismos. Ya Fodor, en su momento, trató con claridad suficiente las dificultades que supondría el avance del R eliminativista para la psicología del sentido común (Fodor 1988). Sin embargo, y aunque esto resulta hoy muy infrecuente, no es absurdo plantearse si, parejamente, un robustecimiento en las posiciones AR en la filosofía de la mente no podría tener consecuencias análogas en todos los otros niveles en los que esta discusión se presenta.
Nuevamente en este punto, Thomas Nagel se anima a lanzar un cuestionamiento radical, que todavía hoy puede resultar inquietante para un sector importante de la comunidad científica:
Si se duda de la reductibilidad de lo mental a lo físico y de todas aquellas cosas que acompañan a lo mental como el valor o el significado, entonces hay razones para dudar que el materialismo reductivo se pueda aplicar en biología y, por lo tanto, también habría razones para dudar que el materialismo pueda dar una explicación adecuada incluso del mundo físico. (Nagel 2012, 14)
Se trata, evidentemente, de una tesis de una profundidad tal que excede con creces las posibilidades de nuestro análisis en este contexto. Baste con decir aquí que el cuestionamiento de Nagel al naturalismo R nos resulta, cuanto menos, digno de consideración desde un punto de vista filosófico y, además, llamativo, toda vez que no se desprende de un compromiso teórico con el teísmo —al que, por cierto, desestima como cosmovisión alternativa por razones cuestionables (Rodríguez Valls 2015)—. En todo caso, el planteamiento de este autor nos sirve para ilustrar nuestra tesis, que es la relevancia de las cuestiones que, de un modo directo o indirecto, estarían involucradas en un debate de fondo sobre el R. Estas consecuencias hacen al interés, a nuestro juicio, perenne que este problema no puede dejar de suscitar.
6. CARÁCTER ESENCIALMENTE LIMITADO Y LIMITANTE DEL CONOCIMIENTO HUMANO
Ya nos hemos referido a la fascinación humana por la búsqueda de la composición elemental de las cosas como una de las claves para entender la vigencia del problema del R. Esta fascinación está emparentada, a su vez, con el carácter reductivo, que es una de las condiciones estructurantes del conocimiento humano, y con la aspiración psicológica, con el anhelo profundo, de lograr una visión unitaria que integre los diversos ámbitos de la existencia en un único contexto de sentido. Estos factores sostienen al hombre en la indagación de lo que está más y más adentro de la materia, aunque, como señala Sergio Chibbaro, esta investigación tenga algo de paradójico. Resulta en algún sentido paradójico, a su juicio, el esfuerzo que supone asomarse a lo microscópico, cuando gran parte de la realidad macroscópica nos resulta todavía desconocida y cuando no sabemos a ciencia cierta cómo, si acaso, se trasladan los efectos de un ámbito al otro (Chibbaro et al. 2014, xii).
Sea como fuere, si se atiende al primero de los factores que hacen a la vigencia de la tentación R, que es el carácter esencialmente limitante del conocimiento humano, el R al igual que el antropomorfismo resultan, cada uno en su ámbito, errores contra los que es necesario estar prevenido, pero que, en rigor, no es posible superar de un modo absoluto. Esto se debe a que ambos derivan de los límites constitutivos y, por lo tanto, posibilitantes del conocimiento humano en cuanto tal.
De este modo, dejándonos llevar por cierto pathos heracliteano, advertimos algunos constreñimientos cognoscitivos fundamentales. Así, resulta evidente que conocer implica muchas veces abstraer lo que existe «en otro», como es el caso de los accidentes, o separar lo que existe «en relación con otros» como es propio de un viviente y de sus órganos. De igual modo, conocer requiere frecuentemente analizar y descomponer en partes lo que es un todo o un sistema, o detener y secuenciar en instantes discretos lo que es un proceso continuo. Finalmente, el apresuramiento en la difícil tarea del conocimiento puede conducir a hacer extrapolaciones a partir de lo que es único, o a no clarificar suficientemente los límites de la analogía cuando uno se aproxima a una realidad sui generis.
De algunas de estas limitaciones del conocimiento que, muchas veces inadvertidas o menospreciadas, no son debidamente corregidas, reciben las posiciones R toda su fuerza y su permanente atractivo. Héctor Velázquez señala este hecho con gran claridad:
El reduccionismo parece tener en su riqueza su gran pobreza. Su atractivo es indiscutible, y su rentabilidad no se puede regatear. Da cuenta de una realidad sencilla, coherente, analizable e intersubjetiva. Una suerte de zona franca con la que los intelectos suelen avenirse con facilidad. El reduccionismo deja a un lado las distinciones cualitativas que bajo su óptica falsamente parecen tener un asidero ontológico, y pretende quedarse con lo esencial, lo central, aquello que aparece como real después de un «esto no es más que…». (Velázquez 2013, 253)
A pesar de este atractivo, se hace evidente que cada una de las señaladas limitaciones, de las que puede desprenderse un abordaje R, se acentúa y agrava a medida que el conocimiento se aplica a realidades más complejas, alcanzando por ello un grado superlativo en el caso de la ciencia del viviente. Y, aunque no nos es posible desarrollar aquí esta cuestión en forma exhaustiva, sugeriremos, como en grandes pinceladas, las insuficiencias, en nuestra consideración más relevantes, del esquema R frente al fenómeno de la vida.
Así, frente al carácter analítico del conocimiento que explica dividiendo, el viviente se manifiesta esencialmente como un todo. Un todo que, según Dupré, se desarrolla como un sistema abierto, autorregulado y flexible, pero al mismo tiempo teleológico. Esto es, un proceso dinámico que, sin ser determinista, reconoce y logra mediante mecanismos a veces diversos algunos estados prevalentes. El viviente se comporta como un sistema en el que las múltiples interacciones causales involucradas, tanto ad intra como ad extra, alcanzan un nivel de complejidad tal, que no es posible desmontarlas mediante una reducción total a las formas más elementales de una explicación mecanicista (Dupré 2013). Para dar solo un ejemplo sencillo de lo que se quiere afirmar, en el viviente las propiedades que lo definen no están en su «adentro», en sus elementos constitutivos, como pretendería un R ingenuo, sino que son «propiedades relacionales» que emergen y se configuran como una respuesta al ambiente (Dupré 2010, 45). De modo que, más allá de las limitaciones propias de nuestras capacidades cognitivas, es posible que existan limitaciones inherentes a la complejidad de los sistemas biológicos que no se desprendan directamente de simples fenómenos fisicoquímicos.
En este mismo sentido, el viviente se presenta como una realidad en la que nociones de innegable relevancia ontológica como las de unidad e identidad adquieren un significado totalmente nuevo. Así, la unidad del ser vivo se define, en relación con el espacio, con una peculiar y original dinámica de las categorías de interioridad y exterioridad. El viviente, a diferencia de todo lo demás, es uno «en» pero también «frente a» su mundo (Plessner 2006 [1928], 105-159). Pero se trata, además, de un todo que mantiene su identidad en el tiempo, deviniendo en un proceso que implica una permanente renovación de su sustrato material, lo que confiere a la relación partes-todo una realidad también inédita. No se trata, utilizando el ejemplo de Edgar Morin, de la mera complejidad de un estado estacionario pero dinámico, como el que un flujo permanente produce en un torbellino. La vida es más que eso, es un proceso de autoproducción del viviente (Morin 2004, 4-5).
En consonancia con estas tesis, es oportuno recordar las reflexiones de Hans Jonas, que señalaban la peculiar relación del viviente con la materia que lo compone. Relación que es simultáneamente de necesidad y de libertad. De necesidad, porque es evidente que no hay vida orgánica sin un sustrato material, pero con una relativa libertad, porque estas partículas actuales que lo componen, numéricamente consideradas, no permanecen idénticas en el tiempo. Esto es consecuencia de un modo de ser radicalmente nuevo, que Jonas denomina «existencia en riesgo». En sus propias palabras:
Al privilegio de la libertad está unido el peso de la necesidad, esto significa: existencia en riesgo. En efecto, las condiciones fundamentales de este privilegio consisten en el hecho paradójico de que la sustancia viviente, a través de un acto originario de separación, se ha desprendido de la integración universal de las cosas en la totalidad de la naturaleza, se ha contrapuesto al mundo, y así ha introducido en la indiferente seguridad de la posesión de la existencia la tensión entre ser y no ser. […] Así, suspendido entre el ser y el no ser, el organismo está en posesión del ser solo de manera precaria y revocable. (Jonas 2006, 338)
Bien advierte Jonas que, con la vida, aparece sobre la tierra una nueva forma de ser, que paga el precio de su perfección con su fragilidad, con la necesidad permanente de realizarse a sí misma. De este modo, cuando la materia alcanza en el viviente la forma más perfecta de su realización ontológica, se introduce al mismo tiempo en el mundo la inédita posibilidad de no-ser, la posibilidad (a la larga inevitable) de perder ese modo de ser que es la vida. Por ello, aunque resulte en cierto sentido paradójico, en la consideración de la posibilidad de la muerte, se hace manifiesta también la particularidad de la vida. La muerte, como la vida, son fenómenos tan especiales que no parecen tener analogados demasiado interesantes. ¿A qué se asemeja el morir? ¿A romperse? ¿A dejar de funcionar? ¿A apagarse? Toda comparación recoge algún aspecto, pero parece en última instancia reductiva, insuficiente.
De este carácter único se sigue que la vida, tanto en la biología como en el saber ordinario, sea una noción primitiva. Por lo tanto, siguiendo un planteamiento de Daniel Strauss, cualquier intento de explicación reductiva implicaría una «confusión intermodal», y derivaría necesariamente en antinomias teóricas, como las que se siguen, por ejemplo, en las paradojas de Zenón, cuando se pretende explicar el movimiento a partir de estados discretos en el espacio (Strauss 2012, 95-99). En definitiva, la vida es una realidad sui generis, en cierto sentido incomparable y obviamente irreducible.
7. CONCLUSIÓN
Como se ha visto, la discusión en torno al R es una de las más antiguas en la historia de la filosofía y, aunque se ha renovado en sus formas, mantiene su núcleo teórico esencial y su vitalidad. Nuestra tesis es, pues, que se trata de una discusión permanente, porque el R es como una tentación natural, que deriva de un modo casi necesario del carácter limitante, que es condición de posibilidad del conocimiento humano, y de un legítimo anhelo de sentido.
A esto debe agregarse que el conocimiento científico avanza muchas veces identificando y desmontando los procesos complejos en legalidades más elementales, todo lo cual resulta lógico y loable. El peligro que hay que evitar es que el entusiasmo que tales logros suscitan conduzca, en un afán supersimplificador, a desconocer que existen realidades de suyo irreductibles, entre las cuales la vida es uno de los mejores ejemplos.
Finalmente, si conocer es por fuerza reducir, no hay que olvidar que reducir algo puede llevar a falsearlo o a perderse en generalidades insulsas. Así, cuando le comenté a un amigo que un estudioso se había propuesto catalogar, reducidas a su forma esencial, todas las tramas literarias hasta el momento (Polty 1924), me contestó con sorna: «¡Es verdad! Reducidas a su expresión más minimalista no hay novela que no se reduzca a: “Nació, le sucedieron cosas, murió”». Una afirmación indiscutible pero vacuamente verdadera, algo irrelevantemente cierto.