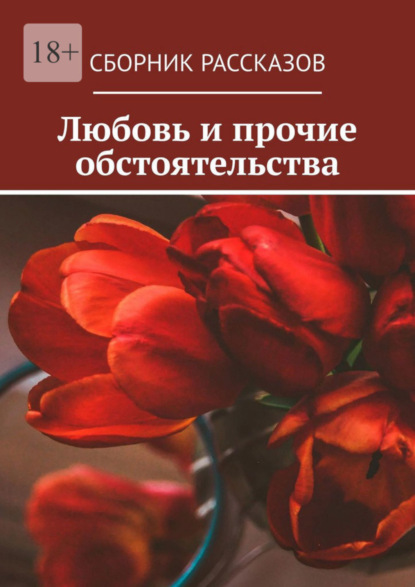Comunicación y cultura popular en América Latina
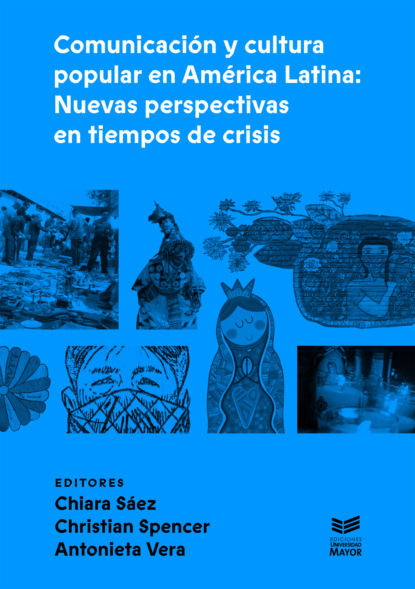
- -
- 100%
- +
El pisco era consumido por toda la región andina, que se comunicaba económicamente a través de caminos donde comerciaban arrieros, que eran los únicos que podían recorrer la accidentada sierra peruana, como ejemplifica Witt en un viaje cerca de Tambillo, el 8 de junio de 1842, donde menciona que “encontramos muchos arrieros con sal de Huacho, con brandy de Pisco” (Mücke, 2016, p. 543, vol. 1), por lo que se infiere que el pisco estaba presente en casi toda la región andina entre Perú y Bolivia. Witt menciona un viaje muy difícil, en medio de una tormenta con nieve y granizada, en el que atravesó el Alto de Toledo, en la provincia de Puno; para poder salir del entumecimiento que le provocó el viaje tuvo que tomar rápidamente una botella de pisco:
Este horrible clima había durado todo el tiempo que crucé el alto de Toledo… antes de desmontar, me entregaron un pequeño vaso con pisco puro y lo engullí como agua, cosa que creo que nunca hice antes ni lo he hecho desde entonces (Mücke, 2016, p. 144, vol. 1).
La importancia que tuvo el pisco para la población de Ica es evidente por las descripciones de Witt sobre el puerto de la región. Cuando lo visitó menciona que existe un claro contraste entre la escasa población de 1.500 habitantes y el lujo del lugar, que tenía una catedral y cuatro bellas iglesias: Santo Domingo, la Merced, San Juan de Dios, la Catedral y la iglesia de los Indios (Mücke, 2016, p. 254, vol. 1). En una descripción extensa, realizada el 1 de agosto de 1828, Witt menciona que el pisco es el brandy que la gente de Ica exporta, se produce en todos los departamentos del norte del Perú y en los valles de Majes (Arequipa) y Vitor (Moquehua). Observa que los viticultores hacían poco vino, utilizando casi toda su producción para fabricar brandy, con un valor de $8 el quintal, que se transporta por todo el país en botijas cubiertas de brea de seis arrobas, llevadas al puerto por mulas, señalando finalmente que:
Un tipo superior de brandy de la uva moscatel llamada de “Italia” también se destila en los alrededores de Ica; se tiene en alta estima y se llena en pequeños frascos, las botijuelas se han enviado con frecuencia a Europa como un regalo que gusta mucho (Mücke, 2016, pp. 255-256, vol. 1).
Esto demuestra que el pisco era un producto prestigioso, ya que era consumido y exportado, pese a su elevado valor, evidenciando un reconocimiento general a su calidad y buen sabor. La chicha no tenía la distinción del pisco, pero su consumo era más generalizado entre la población, casi de forma regular, pero no por eso era rechazada por las clases altas de la sierra ni tampoco por Witt, quien gustaba de su consumo, porque alimentaba al estar hecha de maíz: “muchas de las cholas son de un tamaño grande porque les gusta la bebida fermentada llamada chicha, que tiende a producir corpulencia” (Mücke, 2016, p. 230, vol. 1).
En un viaje a Tarma, Witt evidencia una disposición a reconocer la calidad de los productos por sus cualidades intrínsecas, sin importarle en esos tiempos los criterios de etiqueta y prestigio social, llegando incluso a aceptar que el disfrute de una frugalidad cómoda puede ser tan placentero como una vida de confort y comodidades:
los refrigerios consistían en nada más que una buena chicha hecha de pan, un poco de vino y pasteles, y el mobiliario casi igual en todas las casas era tan modesto… una prueba clara, si fuera necesario, de que los grandes preparativos y la extravagancia no siempre son necesarios para el disfrute de la vida (Mücke, 2016, p. 199, vol. 1).
Durante un viaje al puerto de Islay, el cual resultó muy agotador debido a las complejidades presentadas por la ruta, tuvo que detenerse en Guerreros para renovar fuerzas y refrescarse con la chicha del lugar, que calificó como excelente. “En Guerreros me detuve por un momento a tomar un vaso de la excelente ‘chicha’ hecha allí” (Mücke, 2016, p. 262, vol. 1).
Pese a la disposición y apertura para conocer lugares nuevos y degustar alimentos, sí manifestó cierto rechazo hacia las costumbres de la población local, que no eran muy diferentes de la elite con que se relacionaba, rechazando las conductas que no calzaban con el ideal de autocontrol civilizado de la cultura europea, por lo que consideraba que las costumbres eran vulgares, las personas y los lugares denotaban miseria material. Un claro ejemplo de esto lo da cuando asiste a una boda en 1828, donde se observa que las elites no se diferencian mayormente del resto del cuerpo social en sus conductas y mantenían elementos identitarios indígenas, como el lenguaje. Witt consideraba a los novios de aspecto “tosco” y la celebración vulgar, lo cual muestra que la opulencia material no era un signo de distinción social importante a inicios del siglo XIX y que algunas familias indígenas mantenían un estatus social destacado en la sociedad de la sierra andina:
Hacia el anochecer fuimos a una fiesta celebrada en conmemoración de una boda a la que nos invitó una mujer que tenía una tienda en el camino. Era un evento vulgar, la novia y el novio de aspecto tosco; solo se habló quichua, el aguardiente fue la bebida que se entregó y los frailes de La Merced y San Francisco asistieron (Mücke, 2016, p. 232, vol. 1).
En una visita a la localidad andino-amazónica de Tarma, el 25 de diciembre de 1827, Witt describe de manera detallada las costumbres de la época al momento de comer, mencionando que los platos no eran uniformes en tamaño, se bebía de un mismo vaso y, a veces, también de un mismo plato y estaba permitido comer con las manos. Ritos muy distintos a los occidentales, según los cuales se suele consumir casi todo de forma individualizada:
Desayunamos en la casa de doña Angelita; la comida en sí era buena y abundante, pero se servía y comía en una manera que en 1827 todavía era habitual en muchas familias peruanas. La loza de barro, por ejemplo, tenía diferentes patrones, los platos eran de varios tamaños, Moore y yo tuvimos que beber de un vaso, doña Angelita y su hija comieron del mismo plato, y Goche, probablemente teniendo en cuenta que los dedos existían antes de los cuchillos y tenedores, consideró apropiado prescindir de estos últimos (Mücke, 2016, pp. 197-198, vol. 1).
Cuando Witt llegó a Perú en la década de 1820, no era crítico ni tenía un juicio tan estricto respecto de las conductas adecuadas en situaciones sociales, especialmente en la mesa, donde la mayoría de las familias de la sierra peruana, independientemente de su estatus social, se comportaban de maneras que no encajaban en los moldes europeos de autocontención individual. Sin embargo, esto cambia drásticamente en las décadas siguientes, sobre todo en Lima, donde la elite capitalina tuvo contactos más directos con el comercio y las ideas extranjeras.
Adopción de costumbres y consumo de productos por parte de la elite peruana y desplazamiento de las comidas locales
A diferencia de sus primeros años en Perú, durante la década de 1840 Witt no solo describe los alimentos que consumía y los evalúa a base de su sabor, sino que también los juzga por su estatus y presentación, remarcando la importancia que asigna a la conducta de los comensales como un indicador de refinamiento. Esta valoración pone a las costumbres estrictas de la burguesía europea en el pináculo del comportamiento civilizado, que sirve para juzgar a los demás pueblos como en un lugar inferior.
En la década de 1840 algunas costumbres europeas ya estaban instaladas en familias de la elite peruana; un ejemplo de esto lo da Witt en un viaje a Cajamarca en mayo de 1842, donde cenó con un grupo de extranjeros que trabajaban con familias distinguidas del sector. Sobre la comida, menciona que esta se sirvió casi de manera adecuada, excepto porque, en lugar de acompañar los alimentos con vino, había una botella de pisco: “Pronto llegó la hora de la cena, que estaba bien servida y bien preparada, lo único que se oponía un poco a mis ideas de etiqueta de la cena era una botella de pisco, en lugar de vino” (Mücke, 2016, p. 487, vol. 1).
En esta observación, la mesa no está completamente bien servida por un asunto de “etiqueta”, es decir, no cumple con las normas occidentales de cómo tiene que servirse una mesa. El pisco es un elemento externo a todo el imaginario europeo que, pese a su reconocida calidad, no tiene cabida en la mesa. Un caso del mismo año, pero muy distinto, fue la visita a la familia de John Hoyle, cuyos hábitos consideraba tan primitivos que, por muchos años que había pasado, nunca pudo acostumbrarse, como el compartir platos y cubiertos, la escasez de cubiertos y vasos y que tomaran todos juntos de un gran mate hecho de calabaza.
La cena se sirvió de una manera primitiva, a la que nunca pude acostumbrarme, a pesar de mi larga estadía en el país. Los comestibles estaban sazonados con mucho ají (pimienta española). De los invitados, algunos estaban sentados, había un plato, tal vez dos, una gran escasez de cuchillos y tenedores, una o dos tazas para beber, y un gran mate hecho de una calabaza, rellena con excelente chicha, que se pasa de mano o más bien de boca en boca (Mücke, 2016, pp. 467-468, vol. 1).
Las reglas europeas de etiqueta y urbanidad son costumbres aprendidas, que van asociadas a las particularidades de la historia cultural de ese continente, por lo cual en el siglo XIX estas no eran parte del universo de representaciones de las elites peruanas en los años cuarenta del siglo. El contraste entre las normas europeas valoradas por Witt y las costumbres locales menos pudorosas queda en evidencia durante la visita a un pueblo llamado Balsas, donde es recibido por la esposa del alcalde, quien le sirve para cenar un plátano hervido caliente, que cumplía la función del pan y un caldo con carne de plato principal, con una cuchara de palo para beber, sin tenedores ni cuchillos. Para el comerciante alemán estas costumbres son un indicio de que las clases altas del lugar, pese a considerarse blancas como los europeos, tienen un nivel bajo de civilización:
Su esposa me preparó una cena, que consistía en plátano hervido caliente en lugar de pan, un caldo caliente con trozos de carne, servido en dos platillos, el caldo que bebí, la carne que comí con una cuchara de madera. Cuchillos y tenedores no fueron hallados entre los rudos habitantes de balsas que, aunque se llamaban blancos, todos los trabajadores comunes se hallaban en un estado de civilización bajo, hablando español, es cierto, pero con un acento desagradable, y difícilmente se podía obtener alguna información de ellos (Mücke, 2016, p. 509, vol. 1).
Pese a todo, existían algunos alimentos que continuaron consumiéndose regularmente por la elite como el chupe, en sus distintas variedades, el sancochado y otros guisos, además de frutas dulces como el plátano. Un ejemplo de esto es un desayuno de una casa en Chorrillos en abril de 1848, que fue totalmente del agrado de Witt, a pesar de su cantidad inmensa:
El desayuno fue tan abundante y consistía en tantos platos peruanos que vale la pena enumerarlos. El primero fue: sancochado, es decir, un buen caldo con ternera hervida y yucas, el segundo, un chupe, un guiso de camarones o buey con huevos y papas, el tercero, ropa vieja, de la que no había oído hablar antes, que consiste en carne cortada en rodajas muy finas con una salsa espesa de color marrón graso, además de plátanos o plátanos fritos, una tortilla, fritura como dirían los italianos, huevos, maíz y carne picada frita junto con manteca o manteca de cerdo, porque se recordará que a lo largo de la costa la mantequilla nunca se usa para cocinar, chocolate, biscocho, pan, mantequilla y queso. (Mücke, 2016, pp. 159-160, vol. 4).
La transformación de los hábitos culinarios no era una tendencia evidente en los primeros años de Witt en Perú y se asomaron tímidamente durante la década de 1840, pero se hicieron generales en la segunda mitad del siglo XIX, apareciendo conductas, antes inexistentes, que se convirtieron en normas de conducta esenciales. Dentro de las costumbres adoptadas por los peruanos en este periodo destacó también la división de actividades y entretenciones por sexos, ya que las mujeres dejaron de participar y emborracharse con los hombres para dedicarse a conversar de manera recatada, encerradas en habitaciones, con predilección por probar tragos dulces y postres, mientras que los hombres se dedicaban a las apuestas y a los juegos de naipes.
El diario de Witt evidencia que, en el caso peruano, los cambios de las costumbres locales hacia el eurocentrismo se desarrolló desde la década de 1840 y marcadamente desde 1850, lo que implicó adoptar las normas de civilidad y etiquetas que se utilizaban en el Viejo Mundo para organizar celebraciones y banquetes, que contrastaban con las festividades de la década de 1820 en su opulencia, consumo individual, separación de las actividades lúdicas por sexos y, sobre todo, en el reemplazo de los productos locales connotados, como el pisco y la chicha, por alimentos emblemáticos del viejo continente. Esta imitación de las estéticas europeas es particularmente evidente cuando se analizan las fiestas de alta connotación social, que eran utilizadas para demostrar un lujo y elegancia pauteado por reglas europeas de consumo. Esto puede apreciarse en diversas fiestas que Witt y sus conocidos realizaron en 1846 y 1850.
Con la excepción de las habitaciones mía y de Augusta, toda la planta, los pasillos, las habitaciones de Enriqueta, la escalera, incluso el patio, se habían iluminado, de modo que todo el conjunto presentaba un aspecto espléndido (...) se habían colocado los refrescos; que contiguo al mismo, el salón, había servido para los no-bailarines; el gran salón con el piano, en el que estaba sentado el pianista pagado, y con los sofás y sillas alineados alrededor de la pared, (lo que) permitía suficiente espacio para los sesenta y más devotos del Terpsichore (...) El consumo de licores había sido muy grande; 12 docenas de jerez, 6 docenas en el puerto, 12 docenas en Burdeos, un barril pequeño y varias docenas de cerveza elaborada en Johnson & Backus’s Lima, 3 botellas de Italia, 1 de cognac y 1 de chartreuse (...) Los invitados no se habían sentado a una cena formal. En lugar de eso, el té había sido entregado, luego helados, gelatinas, dulces, emparedados, caldos y pequeños patés (Mücke, 2016, pp. 115-116, vol. 10).
Las fiestas solían ser para las elites eventos sociales para conmemorar con sus pares situaciones ceremoniales como bautismos, aniversarios, matrimonios y acontecimientos de carácter político, como cuando José Rufino Echenique fue elegido presidente y recibió las felicitaciones de personalidades ilustres, que debían ser atendidas con vinos y bebidas espirituosas: “Después de la puesta del sol, la casa de Echenique se fue llenando gradualmente de visitantes de todos los grados y colores (políticos), quienes fueron a felicitarlo. Vinos y licores fluyeron en abundancia” (Mücke, 2016, pp. 467, vol. 4). Los alimentos europeos importados no eran propios solo de eventos formales, también se ofrecían en ocasiones cotidianas como la visita de un amigo o un cliente, como en febrero de 1851, cuando Witt invitó a un conocido suyo que acababa de llegar a Lima a pasar la tarde en su casa e invitó a unos amigos para hacerlo conocido, dedicándose a jugar juegos de naipes y teniendo hielos (helados), pasteles, vino, brandy y agua para ofrecer: “Se jugó primero el whist, luego el póker y el brag. Teníamos helados, pasteles, vino, brandy y agua. Todos parecían estar de buen humor y separados de uno a otro” (Mücke, 2016, p. 486, vol. 4).
Un ejemplo de celebración íntima, que no buscaba demostrar ostentación social, fue el cumpleaños de la esposa de Witt el 21 de noviembre de 1871, que habían decidido no celebrar, pero de todas formas, prepararon la festividad para sus amigos o cercanos; por no ser una fiesta nocturna no se sirvieron bebidas alcohólicas de alta graduación, pero sí vinos y postres para acompañar la cena y los bocadillos. Esta celebración más frugal siguió siendo planificada para generar una buena impresión en las visitas:
Las coberturas fueron retiradas de los muebles, y los preparativos necesarios para recibir a nuestros amigos, por si alguno de ellos nos favoreciera con su presencia, y esto no lo dejaron de hacer (...) Primero se sirvió té, luego helados, gelatinas, vinos. Los sándwiches etc. fueron entregados. Finalmente, nos sentamos a una buena cena, demasiado abundante, que al ser retirada, la fiesta se disolvió (Mücke, 2016, p. 244, vol. 7).
Como miembro de la clase alta peruana, Witt ofreció cenas de gala importantes, donde participaban no solo los amigos cercanos, sino que se invitaba a personajes ilustres de la sociedad limeña, realizando grandes preparativos para demostrar lujo y ostentación. La más importante de todas se ofreció el 6 de octubre de 1848. Planificó con gran detalle la ocasión, ocupando para la fiesta todo el primer piso, que estuvo iluminado con lámparas de aceite y esperma, ya que el gas no había llegado aún a Lima. Los dormitorios quedaron para las damas que se retiraban del baile y en las habitaciones de sus hijos se colocaron mesas de juego para los hombres. A la cena asistieron el presidente Ramón Castilla y varios miembros de la elite, llegando a haber tanta gente que los hombres preferían agolparse en el corredor para escapar del calor. En la música contrataron una banda militar, pero los invitados prefirieron escuchar el piano con acompañamiento de un violín o un clarinete. Se tocó inicialmente un contragolpe español, que estaba pasando de moda en esos tiempos, por lo que fue reemplazado por estilos más populares como las cuadrillas, polkas, valses y una danza llamada “Roger de Coverley”, pedida por los asistentes ingleses. Se sirvieron como aperitivos sándwiches, jamón frío, pavos fríos, aves y carne asada fría, luego vinieron sirvientes con helados y gelatinas y se consumieron muchos vinos, principalmente de champagne. No se prepararon suficientes alimentos para el evento, por lo que algunos se quejaron, sin embargo, se entregaron refrescos en abundancia. De todas formas, Witt consideró su evento como una de las mejores fiestas dadas en Lima (Mücke, 2016, pp. 228-229, vol. 4).
En 1887 se desarrolló en la casa de Witt la última fiesta importante que describió con detalle y hasta ese momento mantuvo altos niveles de opulencia y masividad. Menciona que, para comodidad de los invitados, todos los pisos, escalera, pasillos, habitaciones e incluso el patio de la casa se hallaban iluminados. El salón menor fue destinado a los que no bailaban, mientras que los sofás y sillas se apegaron a la pared para facilitar el baile a los más de sesenta presentes en el salón principal, a quienes se les sirvió licores de manera abundante: 12 docenas de sherry (jerez), 6 docenas de vino de Porto y 12 de Burdeos, un barril de cerveza Johnson & Backus de Lima, 3 botellas de vino local peruano, 1 de cognac y 1 de Chartreuse. También se les dio para degustar, pero no formalmente, en la mesa sentados, gelatinas, dulces, sándwiches, caldos y pequeños patés (Mücke, 2016, p. 115-116, vol. 10).
Conclusiones
Durante los primeros años de vida independiente en Perú, tanto Witt como la población peruana en su conjunto reconocían la calidad de los alimentos tradicionales peruanos. Estos eran consumidos regularmente y se ofrecían a las visitas ilustres, especialmente el pisco. Pero desde la década de 1840 se constata que la elite peruana, especialmente la asentada en Lima, reemplazó el consumo de productos locales por alimentos europeos. Este giro hacia el desprecio de lo local, cuyo consumo era compartido por los sectores populares y la admiración de lo extranjero, cuyo acceso era común solo para la gente más acaudalada de Lima, no se limitó a la esfera gastronómica, sino que afectó diversas facetas del comportamiento, como la vestimenta y las conductas.
Las transformaciones en las conductas de la elite afectaron el patrimonio alimentario de manera en su dimensión intangible que, como explica Jorge Garuffi (2001), incluye las valoraciones sociales y la cosmovisión de una comunidad. En el caso estudiado, el diario de Witt evidencia que el cambio en el consumo de las elites, que reemplazaron su gastronomía local por alimentos de la admirada cultura europea, ocurrió entre las décadas de 1840 y 1850, y principalmente en las elites limeñas, que tenían mayor contacto con el Viejo Continente. De todas formas, este diario también deja en evidencia que algunos productos, principalmente guisos y frutas dulces, continuaron siendo consumidos, aunque no en celebraciones de gala.
Witt desarrolló con el tiempo una percepción de que la sociedad europea era superior en todos los aspectos y, con el tiempo, las elites peruanas y, sobre todo, limeñas, trataron de asemejarse a esta visión, incluso en las esferas más íntimas de su vida, pero no hay indicios de que buscasen, en la dimensión específica estudiada aquí, occidentalizar de manera general a la sociedad peruana, sino lo contrario, solo buscaron adoptar para sí el consumo europeo. No pretendieron modificar los hábitos ni el consumo del resto de los grupos sociales; adoptar estos hábitos constituyó más bien un elemento de distinción y separación entre las elites y el resto de la sociedad. Esto queda ejemplificado en la adopción de comidas francesas, que se generalizó a nivel de la elite, sin permear hacia los sectores populares ni generar fusiones culinarias. Su conducta se asemejaba más a lo expuesto por Vicuña (1996) para las elites decimonónicas chilenas, que buscaban utilizar el consumo de trajes de Europa para distinguirse del resto de la sociedad.
Al dejar de ser atractivos para las élites, los alimentos locales perdieron al grupo consumidor más pudiente de la sociedad como nicho de mercado, lo que paradójicamente hizo posible la persistencia del patrimonio alimentario nacional hasta el presente. Esto último demuestra que durante todas las décadas en que la comida peruana no fue popular en restaurantes ni era promocionada por la elite, persistió y fue cultivada por los sectores populares quienes, como se explicó anteriormente, valoran profundamente la gastronomía como un componente fundamental de su identidad.
El fuerte rechazo de las elites a la gastronomía nacional, cuyas raíces se remontan a mediados del siglo XIX, como evidencia esta investigación, deja entrever indirectamente una gran autonomía de los sujetos populares en su relación con el alimento, que se ha expresado mediante una creatividad y un conocimiento transmitido a través de las prácticas cotidianas, lejos del interés y las representaciones de la acaudalada elite capitalina. De esta forma, hasta la llegada del boom gastronómico, los alimentos tradicionales peruanos que existen hoy lograron perdurar gracias a que su consumo fue mantenido por el grueso de la sociedad peruana, que ha contribuido al desarrollo de un patrimonio inmaterial diverso, que ha logrado integrar un abanico de sabores de diferentes zonas geográficas (costa, sierra y selva) y pueblos migrantes, principalmente japoneses, chinos e italianos (Beltrán y Dante, 2014).
Dentro de los desafíos que aún existen para alcanzar un conocimiento más acabado del patrimonio alimentario peruano, se presenta el desarrollo de investigaciones sobre el itinerario histórico de los alimentos y bebidas emblemáticos de Perú, que hoy se concentran principalmente en el pisco. También resulta necesario comprender la comunicación de saberes y prácticas culinarias de diversos actores populares peruanos, quienes interactuaron en un espacio público regido por las necesidades prácticas de su realidad material, como indígenas de la sierra, de la selva, habitantes de regiones, poblaciones migrantes y mercados capitalinos, teniendo como marco el enfoque interseccional, para comprender las distintas configuraciones de dominación y tensiones existentes entre estos actores y el poder, con perspectiva de género (Sáez, Spencer y Vera, 2021). Por último, para conocer el impacto comercial específico que las conductas de la elite tuvieron sobre el patrimonio es necesaria la construcción de bases de datos estadísticas sobre producción y comercio de alimentos en el país, que permitan especular con fundamento la relación entre valoración social y producción de alimentos.
Bibliografía
Acurio, G. y Masías, J. (2016). Bitute el sabor de Lima. Latino Publicaciones.
Aguilera, P. (2016). El queso de Chanco: un producto típico de la industria popular de Chile (siglos XVIII y XIX). RIVAR, 3(8), pp. 41-63. Recuperado de http://www.revistarivar.cl/images/html/rivar8/art3.html