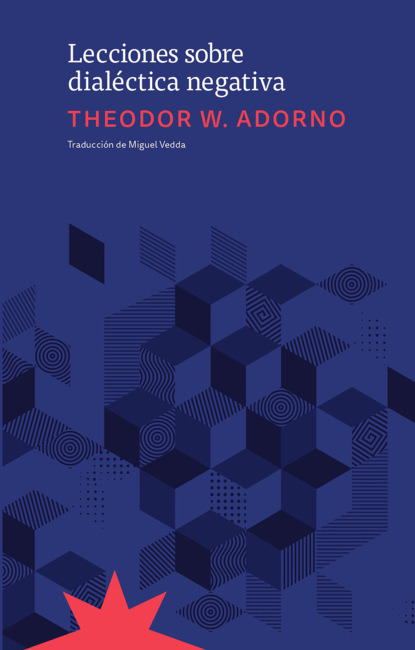- -
- 100%
- +
21 Cf. al respecto también a Adorno en el ensayo “Aspectos” de los Tres estudios sobre Hegel: “Todas las apreciaciones críticas caen bajo el juicio expresado en el prólogo de la Fenomenología del espíritu, juicio que se aplica a las que son únicamente sobre las cosas, porque no están en las cosas; ante todo, les falta la seriedad y obligatoriedad de la filosofía de Hegel, dado que siguen ejercitando a su respecto lo que él, despectivamente –y con todo derecho de serlo–, llamó una filosofía de punto de vista” (GS 5, p. 251 [Tres estudios sobre Hegel, trad. de Víctor Sánchez de Ayala, Madrid, Taurus, 1974, pp. 15 y s.]). En el propio Hegel no aparece el concepto de “filosofía de punto de vista”.
22 Friedrich Ueberwegs Grundriß der Geschichte der Philosophie, un manual muy consultado, cuyo primer volumen apareció en 1862, fue reelaborado y editado, entre las ediciones 5ª y 9ª (1871-1906) por Max Heinze; la edición “totalmente reelaborada”, que aparece desde 1993, es editada por Helmut Holzhey.
23 Adorno piensa en el siguiente pasaje: “La sustancia viviente es, además, el ser que es en verdad sujeto, o lo que viene a significar lo mismo, que solo es en verdad efectivo en la medida en que ella sea el movimiento del ponerse a sí misma, o la mediación consigo misma del llegar a serse otra. En cuanto sujeto, ella es la pura negatividad simple, y precisamente por eso, es la escisión de lo simple, o la duplicación que contrapone, la cual, a su vez, es la negación de esta diversidad indiferente y de su contrario; solo esta igualdad que se restaura o la reflexión en el ser-otro hacia dentro de sí mismo –no una unidad originaria como tal, o inmediata como tal– es lo verdadero” (G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, ob. cit., p. 73).
LECCIÓN 2
11/11/1965
Anotaciones
Respuesta a esto:24 1) En Hegel, la dialéctica es positiva. Recuerdo del menos por menos es más. La negación de la negación sería la afirmación. Crítica del joven Hegel a la positividad. Aludir a la crítica de la subjetividad abstracta por parte de la institución: V 4925 Int[erpolación] 2a
[Interp.:] Lo positivo, que resulta de la negación de la negación, es él mismo la positividad criticada por el joven Hegel, algo negativo en cuanto inmediatez.
contrainte sociale
La institución, como ha mostrado Hegel, ejerce con razón la crítica a la subjetividad abstracta; es decir, es necesaria y, por cierto, también justamente para el sujeto qua autoconservación.
Ella destruye la apariencia de ser en sí del sujeto, que es ella misma momento de la objetividad social. – Pero frente a esto no es lo más elevado , sino que permanece frente a esto hasta hoy como externa, coercitivamente colectiva, represiva . – La negación de la neg[ación] no resulta sin más en positividad. Hoy, en un estado experimentado furtivamente como cuestionable, domina un concepto de positividad abstracta. “Señor Kästner”. 26
Con la disolución de todo lo sustancialmente dado de antemano, toda ideología se torna cada vez más débil, más abstracta observado en emigrantes bajo presión.
Lo que es positivo (“posición positiva frente a la vida, configuración positiva[”], crítica positiva) sería ya en sí verdadero, es decir, el movimiento del concepto es detenido arbitrariamente. Positividad como fetiche, es decir, no pregunta por lo que se afirma. Precisamente por ello, sin embargo, es lo negativo, es decir, lo que está expuesto a crítica.
Esto, en buena medida, me ha inducido a la concepción y nomenclatura de una dialéctica negativa. [Fin de la interpolación]
Ahora bien, esto vale para el todo: la totalidad de todas las negaciones se convierte en positividad. “Todo lo real es racional”. 27
Esto ha quedado anulado. Así como la atribución positiva de sentido ya no es posible sin mentira (¡quién puede después de Auschwitz atreverse aún a decir que la vida está cargada de sentido!), así también la construcción de una positividad a partir de la quintaesencia de las negaciones ya no es posible.
2) La dialéctica se torna a través de esto esencialmente crítica. En varios sentidos:
a) como crítica a la pretensión de identidad entre concepto y cosa;
b) como crítica a la hipóstasis del espíritu que esto implica (crítica de la ideología). La fuerza de aquella tesis impone el mayor esfuerzo;
c) como crítica a la realidad antagónica y orientada potencialmente a su aniquilación.
Esta crítica se refiere también al mat[erialismo] dial[éctico] en la medida en que este se postula como ciencia positiva. Por ello, dial[éctica] negat[iva] = crítica despiadada de todo lo vigente.
11/11/65
Acta de la lección
En la última clase comencé a responder a la pregunta de por qué un concepto tal como el de una dialéctica negativa es necesario, y de si esto no es una tautología en vista del papel determinante de la negatividad en la dialéctica; se acordarán de esto. Y con la mayor brevedad había desarrollado, ante todo, los momentos que justifican esta objeción; a saber, precisamente aquellos a través de los cuales, en la concepción hegeliana de la dialéctica, el pensar mismo es equiparado a la negatividad. Ahora querría tratar de responderles, al menos provisoriamente, a esta objeción, que tiene mucho peso. Deben tener en claro que la teoría de Hegel, a la que de un modo no totalmente contingente se asignó, en la historia de la filosofía, el nombre de idealismo objetivo, se dirige en contra de este concepto de negatividad qua subjetividad; que este concepto de negatividad, en la dialéctica hegeliana, no posee la última palabra, sino que la dialéctica hegeliana, si puedo expresar esto apelando a lugares comunes, es una dialéctica positiva. Deben recordar ante todo un estado de cosas muy simple y llano –si, por así decirlo, fingiera alguna vez la situación del primer semestre, es decir, del estudiante o la estudiante que llega recién de la escuela–; el estado de cosas, pues, que se aprende en aritmética: que menos por menos es igual a más, o, en otras palabras, que la negación de la negación es postulación, lo positivo, lo afirmativo. Esta es de hecho, asimismo, de un modo igualmente general, una de las presuposiciones fundamentales de la filosofía hegeliana. Y si ustedes se informan acerca de Hegel, ante todo de manera superficial, justamente en concordancia con el esquema de la triplicidad, sobre el cual ya les mencioné algunas groserías, por parte de Hegel, en la clase anterior, se toparán entonces con este razonamiento según el cual la negación de la negación es la afirmación. Es posible quizás mostrar del mejor modo a qué se alude con esto partiendo de la crítica de Hegel a lo que él llama la subjetividad abstracta por parte de las instituciones y formas de la objetividad social que él le contrapone. El pensamiento, que está desarrollado varias veces ya en la Fenomenología, por cierto con un acento diferente en tantos otros aspectos, y luego en la forma muy crasa en la que se lo presenté recién a ustedes, ante todo en la Filosofía del derecho; este pensamiento es, pues, que el sujeto, que critica en cuanto sujeto pensante las instituciones dadas, es ante todo el momento de liberación del espíritu; y, como un momento tal de liberación del espíritu en su camino desde el mero ser en sí a su ser para sí, representa el estadio decisivo. Es decir: este estadio que aquí se alcanza, en el cual el espíritu se contrapone con las objetividades, ante todo con las sociales, como con una entidad autónoma y crítica, es reconocido ante todo como un momento necesario. Pero Hegel le reprocha al espíritu que este aquí es limitado, que aquí es estrecho de miras; que eleva un momento –a saber: el espíritu en su abstracción– como el único verdadero y desconoce que esta subjetividad abstracta –cuyo modelo es, por ejemplo, el sujeto de la razón práctica pura de Kant, pero hasta un cierto grado también la subjetividad fichteana de la acción libre– se absolutiza a sí misma como un mero momento; que ella pasa por alto que ella misma, de acuerdo con su propia sustancia, sus formas, su existencia, se debe a las formas objetivas y a la existencia objetiva de la sociedad; y que ella solo arriba realmente a sí misma en la medida en que entiende como suyas propias a instituciones que aparentemente le son extrañas y que incluso se le contraponen como represivas, y en la medida en que las comprende en su necesidad. De modo, pues, que uno de los virajes decisivos, para no decir: uno de los trucos decisivos de la filosofía hegeliana, consiste en que la mera subjetividad existente para sí, es decir: la subjetividad que piensa críticamente, abstracta, negativa –aquí se introduce esencialmente el concepto de negatividad–, debe negarse a sí misma, debe tomar conciencia de su propia limitación a fin de superarse a sí misma en la positividad de su negación, a saber: en las instituciones del Estado, del espíritu objetivo; finalmente, del espíritu absoluto.28
Este es, pues, el modelo de aquella negatividad positiva: de la negación de la negación como nueva postulación, tal como la construye, como un modelo, la filosofía hegeliana. Pertenece, dicho sea de paso, a uno de los rasgos muy llamativos y, diría, aún no reconocidos adecuadamente en su importancia de la filosofía hegeliana, el hecho de que ella es sin duda un pensar sumamente dinámico; que, pues, ella no adopta las categorías como fijas, sino como devenidas y, de ese modo, también como cambiantes; pero que, en realidad, contiene dentro de sí muchísimo más en cuanto a estructuras inmutables, muchísimo más en cuanto a invariantes de lo que ella admite. Y estas invariantes, que luego se muestran, en cierta medida, contra la voluntad de esta filosofía, una y otra vez en el hecho de que determinados tipos de argumentación –si es posible llamar esto así– reaparecen una y otra vez en la Lógica de Hegel y, por lo demás, también ya en la Fenomenología. Yo consideraba –si puedo decirles esto directamente en atención a los futuros filósofos profesionales entre ustedes; creo que ya hice a menudo referencia a esto– una tarea especialmente importante desarrollar alguna vez, dentro de la filosofía hegeliana, esas constantes que se muestran a través de la repetición de correlaciones de argumentación. Y el momento que les acabo de mencionar es una constante tal que ustedes siempre reencuentran en Hegel bajo las formas más diversas; ante todo, cuando la filosofía hegeliana se ocupa de cuestiones de contenido, es decir, no, por ejemplo, de meras categorías de la lógica o de la filosofía de la naturaleza. Ahora bien, es algo muy curioso, un hecho histórico, que sin embargo posee un cierto carácter de clave frente a lo que querría hacerles comprensible hoy, el hecho de que esa negación de la negación, que es postulada entonces por Hegel como positividad, haya sido criticada del modo más duro bajo exactamente el mismo nombre, bajo el nombre de positividad o de lo positivo, por el joven Hegel en los Escritos teológicos juveniles, tal como los ha denominado Nohl.29 Estos escritos juveniles son, en sus piezas centrales, directamente un ataque a la positividad, y, por cierto, ante todo a la positividad religiosa, la teológica, en la que el sujeto no está en casa y que se le contrapone como algo extraño y cosificado; y que, precisamente en cuanto algo tal cosificado y externo y particular no puede ser de ningún modo ese absoluto por el cual se presentan estas categorías: un pensamiento que, por lo demás, Hegel más tarde de ninguna manera ha abandonado o negado, sino solo reinterpretado. En general, él simplemente ha abandonado y rechazado muy pocos de sus motivos, solo ha cambiado los acentos; de un modo, por cierto, que les concede a menudo el sentido estrictamente contrario.
Reencuentran aún la argumentación que acabo de indicarles tal como se las expuse en el auténtico programa de toda la filosofía posterior de Hegel, en el así llamado escrito sobre la diferencia, Sobre la diferencia entre el sistema de Schelling y el de Fichte.30 De acuerdo con esta crítica, pues, las positividades, que en la Filosofía del derecho son defendidas frente a la negatividad de la subjetividad meramente pensante y fundada en sí misma –sí, hoy diríamos: las situaciones forzosas– son realmente expresión de aquello que, en el lenguaje de Émile Durkheim, se designa como contrainte sociale.31 Ahora bien, Hegel ha mostrado con razón que la institución es crítica a la subjetividad abstracta que critica; es decir que la institución es necesaria; y, por cierto, que ella también es necesaria para que el sujeto realmente se conserve a sí mismo. El mero ser para sí, la inmediatez del sujeto que cree depender allí únicamente de sí mismo, es, de hecho, un mero engaño. Los seres humanos son efectivamente ζῷον πoλιτικόν en el sentido de que ellos solo han podido vivir en virtud, precisamente, de la sociedad y, en definitiva, también de las instituciones sociales postuladas a las que entonces se enfrentan ellas en cuanto subjetividad autónoma y crítica. Y Hegel –es preciso ante todo destacar esto aquí–, mediante su crítica a la apariencia de que lo que está más cerca de uno, a saber, el propio yo y su conciencia, es lo absolutamente fundamental y primero, ha hecho una contribución decisiva precisamente a la comprensión de la sociedad y de la relación entre individuo y sociedad. Una teoría de la sociedad tal como hoy la entendemos no habría sido en modo alguno posible sin esta comprensión por parte de Hegel. Él, digo, ha destruido la apariencia de ser en sí del sujeto y ha expuesto que este mismo es un momento de la objetividad social. Y ha inferido, a su vez, la necesidad de que, frente a esa subjetividad abstracta, el momento social se impone como el más fuerte. Pero –y este es el punto, diría, a partir del cual habría que comenzar aquellas reflexiones críticas sobre Hegel que en verdad justifican la formulación de una dialéctica negativa– hay que plantear la pregunta por si, de hecho, esta objetividad que ha sido presentada como condición necesaria y que subsume al sujeto abstracto es, de hecho, lo más elevado; o si ella no sigue siendo más bien lo que Hegel le reprochó en su juventud, a saber: precisamente lo externo, lo coercitivamente colectivo; si ese repliegue hacia esta instancia presuntamente superior no significa una regresión del sujeto, que había conquistado su libertad con un tormento infinito, con esfuerzo. No puede advertirse por qué mediante la comprensión del mecanismo coercitivo que une a la subjetividad y el pensar con la objetividad que se les contrapone, y en vista de la dependencia que persiste y en vista de –querría decir– la lógica de los hechos, que luego conduce al triunfo de la objetividad, esta también debería conservar la razón de manera necesaria. Hay en esto un momento de coerción de la conciencia, tal como lo he experimentado del modo más intenso en la discusión con un marxista hegeliano; concretamente: en nuestra juventud, con Georg Lukács, que en aquel entonces tenía detrás de sí un conflicto con su partido y que, en ese contexto, me contó que su partido tenía la razón frente a él, aunque él tuviera la razón frente al partido en sus pensamientos y argumentos; era así porque el partido encarnaba, precisamente, el estado histórico objetivo, mientras que su posición más avanzada –para él y de acuerdo con la mera lógica del pensar– se había detenido detrás de esa posición objetiva.32 Creo que no necesito describirles de antemano qué significaría esto. Significaría, simplemente, que lo más exitoso, lo que se impone, lo recibido universalmente con ayuda de la dialéctica, representaría la posición de la verdad superior a la de la conciencia que consigue calar el carácter aparente de todo esto. De hecho, la ideología del Este está ampliamente marcada por ese tema. Y conduciría incluso a que la conciencia se escinda de sí misma, se niegue la propia libertad y se adapte simplemente a los batallones más fuertes. Este es un acto que no me parece posible consumar.
Y esta es la razón por la cual diría que, en general –se los ejemplifiqué ahora solo a partir de un modelo tal–, la tesis según la cual la negación de la negación es la positividad, la postulación, la afirmación, justamente no puede sostenerse; que la negación de la negación no resulta en positividad, o no lo hace automáticamente, no lo hace sin más. Hoy, en una circunstancia que todos los seres humanos, por un lado, sienten en secreto como profundamente cuestionable, y que, por el otro lado, es tan fuerte que ellos creen no poder hacer nada en su contra; o, quizás, de hecho no pueden hacer nada contra ella, domina, en la conciencia generalmente difundida –en contraposición con la subjetividad abstracta o con la negatividad abstracta criticada por Hegel–, algo así como el ideal de la positividad abstracta, en aquel sentido que es corriente para todos ustedes a partir del chiste quizás venerable, pero en todo caso muy viril de Kästner, quien escribió en un poema: “Señor Kästner, ¿dónde queda, entonces, lo positivo?”.33 No puedo dejar de decirles que el carácter cuestionable de este concepto de positividad me fue revelado ante todo en la emigración, cuando seres humanos que, bajo circunstancias muy extremas de presión social, tuvieron que adaptarse, para poder simplemente lograr esa adaptación, para estar a la altura de lo que se les exigía coercitivamente, decían por ejemplo, para darse ánimos –y uno observa así claramente en ellos cómo tuvieron que identificarse con el agresor–:34 “Sí, tal o cual, que es tan positivo…”. Lo que significa justamente que un ser humano espiritual y refinado se arremanga y lava los platos; o hace cualquier trabajo presuntamente útil para la sociedad que se le haya exigido. Cuanto más se disuelve todo frente a los contenidos prescriptos a la conciencia como sustanciales, cuantas más cosas haya de las que puedan en cierto modo alimentarse las ideologías, tanto más abstractas se tornan estas. En los nazis, se trataba de la raza, en la que ahora, entretanto, ya no cree ni el más tonto. Tendería a pensar que, en el siguiente nivel de la ideología regresiva, será simplemente lo positivo aquello en lo que los seres humanos habrán de creer, por ejemplo, en el sentido en que, en los avisos matrimoniales, la formulación “actitud positiva ante la vida” es percibida como algo muy especialmente recomendable. Conozco también una institución que se denominó Asociación para una Configuración Positiva de la Vida. No la inventé, como podrían quizás pensar ustedes, sino que existe realmente. Y esta Asociación para una Configuración Positiva de la Vida propone en realidad un entrenamiento a través del cual los seres humanos, por ejemplo, han de perder sus inhibiciones para hablar y volverse agradables, en cuanto diestros vendedores, ante Dios y los hombres. Esto es aquello en lo que se ha convertido el concepto de positividad. Detrás de esto se halla la creencia de que lo positivo es en sí ya algo positivo, sin que se pregunte qué es lo que allí se acepta como positivo, y si no está allí simplemente presente la conclusión errónea de que lo que está ahí, y lo que es positivo en el sentido de lo establecido, de lo existente, es investido, en función de su inevitabilidad, de todos aquellos atributos de lo bueno, lo superior, lo digno de ser afirmado; de aquellos atributos que resuenan en la palabra “positivo”. Inclusive, si puedo por una vez cultivar un poco de metafísica del lenguaje por propia cuenta, es muy característico y muy interesante que, en el propio concepto de lo positivo, resida esa anfibología. En efecto, positivo es, por un lado, lo que está dado, lo postulado, lo que está allí; tal como se habla, por ejemplo, acerca del positivismo como de la filosofía que se atiene a los datos. Pero, al mismo tiempo, debe ser positivo lo digno de ser afirmado, lo bueno, en cierto sentido lo ideal. Y tendería a pensar que esta constelación semántica en la palabra expresa, con extraordinaria precisión, algo que se encuentra en la conciencia de numerosos hombres. Y, por lo demás, también en la praxis; por ejemplo, cuando a uno se le dice que es necesaria la “crítica positiva”; así como hace unos días me sucedió, cuando estaba en Renania en un hotel, que le dije al director del hotel que, a causa del terrible ruido que dominaba en ese hotel –por lo demás muy bueno–, debía hacer instalar dobles ventanas; y cuando él, una vez que me explicó que esto, obviamente, era totalmente imposible por razones superiores, me dijo: “Pero, obviamente, estoy siempre sumamente agradecido con la crítica positiva”. Cuando hablo de dialéctica negativa, no es el menor de los motivos para hacerlo el hecho de que querría distanciarme del modo más nítido de esta fetichización de lo positivo en general –de la que, por cierto, pienso que tiene un alcance ideológico que también se relaciona con el progreso de ciertas corrientes filosóficas que, en la mayoría de los casos, nadie imaginaría–.35 Justamente, hay que preguntar qué es lo que se afirma; qué hay que afirmar y qué no hay que afirmar, en lugar de elevar al “sí” como tal ya a la condición de valor, como se plantea, desgraciadamente, ya en Nietzsche con todo el pathos del decir sí; lo cual, seguramente, es algo tan abstracto como aquel decir no a la vida en Schopenhauer, contra el cual se dirigen los pasajes correspondientes en Nietzsche.36 Por esa razón, pues, podría decirse, para expresarlo dialécticamente, que justamente lo que aparece como positivo es esencialmente lo negativo, es decir, lo que está sometido a crítica. Y este es el motivo, el motivo esencial, para la concepción y la nomenclatura de una dialéctica negativa.
Lo que he expuesto ante ustedes de aquel modelo que es característico de la estructura hegeliana en su totalidad vale también para la totalidad de su filosofía y, por cierto, en un sentido muy estricto; es decir, es, como debería decirse, el misterio o el punto culminante de su filosofía el hecho de que la quintaesencia de todas las negaciones contenidas en ella –y, por cierto, no como su suma, sino como el proceso que conforman entre sí– deba convertirse en positividad, de acuerdo con aquella proposición dialéctica famosa y también conocida por todos ustedes de que todo lo real es racional.37 Precisamente este punto, es decir, esta positividad de la dialéctica como positividad del todo me parece que efectivamente se ha tornado insostenible: el hecho, pues, de que, como se reconoce al todo como racional, se pueda reconocer racionalidad aun en la no razón de sus momentos individuales; el hecho de que el todo, justamente a causa de ello, pueda ser afirmado como algo pleno de sentido. La banalización positivista de Hegel se ha resistido ya en el siglo XIX contra este punto. Y hay que decir que, en esta resistencia, por falible que fuera y por poco que haya comprendido que esta positividad del todo no consiste simplemente en que todo está magníficamente construido, sino que justamente este todo que es positivo se encuentra en sí infinitamente mediado; hay que admitir, sin embargo, que la crítica que las filosofías positivistas en el siglo XIX realizaron a esta tesis general de Hegel tiene algo de justificado.38 Pero hoy ya no es posible la presuposición positiva de que lo real es racional; es decir, de que lo que existe tiene un sentido. Se ha vuelto absolutamente imposible que, pues, la quintaesencia de lo existente se revele como plena de sentido en un sentido diferente de aquel según el cual todo ha de explicarse a partir de un principio determinado, en sí unitario, a saber: el principio de dominación de la naturaleza. No sé si puede sostenerse que no es posible escribir un poema después de Auschwitz.39 Pero la idea de que, después de Auschwitz, a propósito de un mundo en el que eso ha sido posible y en el que eso amenaza con ocurrir nuevamente cada día bajo una forma diferente –me acuerdo de Vietnam; probablemente eso sucede en este mismo segundo–, a propósito de una constitución global tal de la realidad, puede decirse seriamente que esta se encuentra plena de sentido, me parece un cinismo y una frivolidad que no puede defenderse simplemente de acuerdo con…, sí, déjenme decirlo, de acuerdo con la experiencia prefilosófica. Y una filosofía que permaneciera ciega frente a esto y que, con la arrogancia del espíritu que no ha incorporado a la realidad dentro de sí, afirmara que, a pesar de todo, hay un sentido, me parece realmente inadmisible en un ser humano que no haya sido aún totalmente idiotizado por la filosofía (pues la filosofía puede, entre otras muchas funciones, ejercer también exitosamente, sin ninguna duda, la de idiotizar). Recuerdo muy bien, en este contexto, que en un seminario de primer ciclo que dicté junto con Tillich relativamente poco antes del comienzo del Tercer Reich, una camarada se expresó, en una ocasión, muy drásticamente contra el concepto de un sentido de la existencia y que, cuando dijo: “La vida no me parece cargada de sentido, no sé si está cargada de sentido”, la entonces ya muy perceptible minoría nazi del seminario, sumamente acalorada, comenzó a raspar el piso con los pies en señal de descontento. Ahora bien, no quiero afirmar que el ruido de los nazis haya demostrado o refutado alguna cosa, pero es en todo caso muy significativo. Representa un punto neurálgico, tendería a decir, para la relación del pensar con la libertad, si es posible tolerar el reconocimiento de que una realidad dada carece de sentido; de que, pues, el propio espíritu no se puede orientar en ella; o si la conciencia se ha vuelto tan ineficaz que ya no puede arreglárselas de ningún modo sin convencerse continuamente de que todo está dispuesto del mejor modo. Tendería a pensar que, por esta razón, ya no es posible la construcción teórica de una positividad como quintaesencia de todas las negaciones, a menos que la filosofía le haga el honor realmente a aquella mala fama de extrañeza frente al mundo que merece siempre, en general, cuando se muestra especialmente familiar con el mundo y le atribuye a este justamente algo así como un sentido positivo.