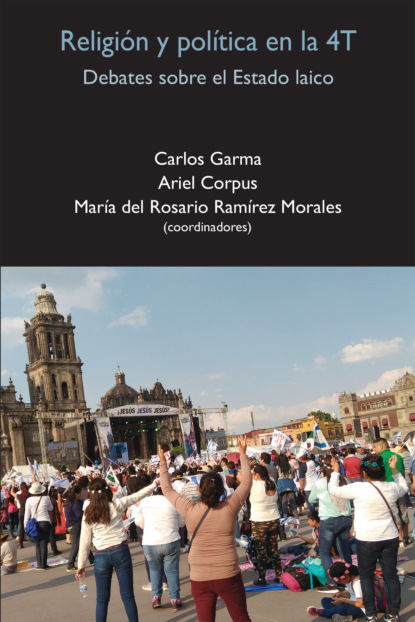- -
- 100%
- +
Campos, Luciano (2021), “El PES lanza al exfutbolista Javier ‘Abuelo’ Cruz como candidato a diputado por NL”, en Proceso, 12 de enero, disponible en
Casanova, José (2012), Genealogías de la secularización, México/Barcelona, Anthropos/Universidad Nacional Autónoma de México.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (2020), “La CNDH llama a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas a proteger los derechos de la niñez y las adolescencias frente a las iniciativas de incluir el denominado ‘pin parental’ en sus leyes estatales”, Dirección General de Comunicación, 11 de julio, disponible en
De la Torre, Renée (2018), “Neomexicanidad. Movimiento espiritual”, en Roberto Blancarte (coord.), Diccionario de religiones en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 407-412.
De la Torre, Renée y Cristina Gutiérrez (eds.) (2007), Atlas de la diversidad religiosa en México, México, El Colegio de Jalisco/El Colegio de la Frontera Norte/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Dobbelaere, Karel (1994), Secularización: un concepto multi-dimensional, México, Universidad Iberoamericana.
Durkheim, Emile (2012), Las formas elementales de la vida religiosa, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad Iberoamericana.
Excélsior (2019), “López Obrador se reunió con pastores de la comunidad evangélica”, en Excélsior, 21 de febrero, disponible en
Frigerio, Alejandro (2018), “¿Por qué no podemos ver la diversidad religiosa?: cuestionando el paradigma católico-céntrico en el estudio de la religión en Latinoamérica”, en Cultura Representaciones Sociales, vol. 12, núm. 24, disponible en
Garma, Carlos (2019), “Religión y política en las elecciones del 2018. Evangélicos mexicanos y el Partido Encuentro Social”, en Alteridades, núm. 57, pp. 35-46.
Garma, Carlos; María del Rosario Ramírez y Ariel Corpus (coords.) (2018), Familias, iglesias y Estado laico: enfoques antropológicos, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Ediciones del Lirio.
Geertz, Clifford (2003), La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa.
Gómez, Carolina (2021), “El PES se dice traicionado por cristianos evangélicos”, en La Jornada, 21 de junio, disponible en
González, José Luis (2012), “El catolicismo popular y la laicidad”, en Roberto Blancarte, Nelly Caro y Daniel Gutiérrez (coords.), Laicidad. Estudios introductorios, México, El Colegio Mexiquense, pp. 181-210.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2000), “Censo de población y vivienda”, México, INEGI.
Juárez, Vicente (2020), “Una vez más, Congreso de SLP rechaza despenalizar el aborto”, en La Jornada, 21 de mayo, disponible en
La Jornada (2020), “Bofo Bautista, candidato del PES para diputado federal en Jalisco”, en La Jornada, 26 de diciembre, disponible en
Legislatura de Querétaro (s.f.), “Comisión de la Familia presenta su Plan de Trabajo”, disponible en
López, Andrés Manuel (2018), “Presentación”, en Alfonso Reyes, Cartilla Moral, México, Secretaría de Educación Pública, disponible en
Montoya, Juan Ricardo (2021), “Aprueba Hidalgo aborto legal hasta las 12 semanas de gestación”, en La Jornada, 30 de junio, disponible en
Parker, Cristian (1996), Otra lógica en América Latina: religión popular y modernización capitalista, México, Fondo de Cultura Económica.
Pérez Guadalupe, José Luis (2020), “El hermano no vota al hermano: la inexistencia del voto confesional y la subrepresentación política de los evangélicos en América Latina”, en Ciencias Sociales y Religión, vol. 22.
Pérez, José Luis y Sebastian Grundberger (eds.) (2018), Evangélicos y poder en América Latina, Perú, Konrad Adenauer Stiftung.
Redacción (2020), “Son 9 entidades que buscan establecer Pin Parental”, en La Jornada, 21 de septiembre, disponible en
Redacción Animal Político (2020), “Congreso de Guanajuato ‘archiva’ dos iniciativas que buscaban legalizar la interrupción del embarazo”, en Animal Político, 26 de mayo, disponible en
Redacción Animal Político (2021), “Morena, PRI y PAN frenan la despenalización del aborto en Quintana Roo”, en Animal Político, 2 de marzo, disponible en
Reina, Elena (2020), “La Suprema Corte rechaza el proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz”, en El País, 29 de julio, disponible en
Rodríguez, Arturo (2018), “Con referencias bíblicas, AMLO asume candidatura del PES”, en Proceso, 20 de febrero, disponible en
Secretaría de Gobernación (Segob) (2020), A las iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas de México, México, Secretaría de Gobernación, disponible en
Scott, Joan (2020), Sexo y secularismo, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (2020), “Iniciativa que reforma el Artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo de la Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena”, en SIL Gobernación, 13 de octubre, disponible en
Stavenhagen, Rodolfo (2012), “Laicidad, diversidad cultural y derechos humanos”, en Roberto Blancarte, Nelly Caro y Daniel Gutiérrez (coords.), Laicidad. Estudios introductorios, México, El Colegio Mexiquense, pp. 213-226.
Xantomila, Jessica (2020), “Evangélicos no suspenderán reuniones”, en La Jornada, 24 de marzo, disponible en
Weber, Max (2008), Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica.
1 Para mayores referencias se puede consultar a De la Torre (2018).
2 Disponible en
3 Disponible en
4 En particular la secularización a razón de los debates sobre el islam y lo que implica el multiculturalismo para las sociedades contemporáneas occidentales (Scott, 2020).
5 Disponible en
6 Disponible en
7 Disponible en
8 Disponible en
9 Disponible en
10 Disponible en
11 Disponible en
12 Disponible en
13 Disponible en
14 Disponible en
15 Disponible en
* Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Departamento de Antropología.
** Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Facultad de Filosofía y Letras.
*** Universidad de Guadalajara, Departamento de Sociología.
Política y religión en la 4T. Cooperación iglesia(s)-Estado. Consecuencias en las políticas sociales
Mariana G. Molina Fuentes*
La llegada de la Cuarta Transformación generó profundas expectativas en buena parte de la población mexicana. También conocida con el apelativo de 4T, la actual administración gubernamental se ha dado a conocer con ese nombre porque se concibe a sí misma como un parteaguas en el desarrollo del sistema político nacional. Y es que la decisión de identificarse como la 4T no es ninguna casualidad; discursivamente, apunta a su comparación con tres procesos históricos que, en definitiva, cambiaron el curso de nuestro país: la Independencia, la Guerra de Reforma, y la Revolución mexicana (Milenio Digital, 2018).
A la cabeza de este proyecto se ubica Andrés Manuel López Obrador. Con una amplia trayectoria política, en la que se incluye su gestión como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005), el ahora presidente de la república participó como candidato a ese cargo en 2006 y 20121 (Bedoya y Colín, 2016). Más allá de los resultados en ambas contiendas, lo cierto es que López Obrador se erigió como un referente de la oposición a los partidos en el poder. Prueba de ello es el apoyo popular que le llevó a fundar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), un partido político que escindió a la izquierda y que, sin duda, se benefició de su carisma (Ruiz, 2019).
Las elecciones de 2018 significaron una victoria indiscutible y arrasadora para Morena.2 Además, en ellas se presentaron hechos sin precedentes: nunca se había visto una diferencia tan amplia entre los votos obtenidos por el presidente electo y el candidato que le sigue, y la participación en las elecciones fue la más extendida desde la fundación del Instituto Federal Electoral3 (García y Jiménez, 2018).
Pero al margen del liderazgo asumido por López Obrador, debe señalarse que “la esperanza de México”4 llegó al poder en condiciones políticas y sociales especialmente complejas. En un estudio realizado por El Colegio de México y BBVA Research se afirma que, de las 36 naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2018 nuestro país ocupaba el segundo lugar en materia de desigualdad (El Colegio de México y BBVA Research, 2018); la inseguridad cobró, cuando menos, 33 369 vidas (El País, 2019); y el número de personas desaparecidas ascendió a más de 37 mil5 (Wilkinson, 2019). Además, el Latinobarómetro reporta que 61% de la población consideraba que la corrupción había aumentado, 88% afirmaba que quienes gobiernan lo hacen sólo para su propio beneficio y 78% desaprobaba la gestión del presidente en turno (Latinobarómetro, 2017).
La 4T llegó al poder en medio de una evidente crisis del aparato estatal, manifiesta en la desconfianza frente a las instituciones y en la casi absoluta incapacidad para solucionar problemas que trastocan la vida cotidiana de quienes somos parte de esta nación. Por ese motivo, el movimiento encabezado por el actual presidente se percibió como una oportunidad para cambiar el país a partir de varias aristas, que van desde la desigualdad hasta la relación entre gobernantes y gobernados.
Todos los rubros que forman parte del proyecto de la 4T son por demás interesantes. Empero, en este texto nos centraremos exclusivamente en uno: el papel de la religión y de los grupos religiosos en el sistema político mexicano durante los primeros años de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello, el texto se divide en cuatro secciones: en la primera se explican brevemente los conceptos de secularización y de laicidad, enfatizando sus diferencias y sus puntos de encuentro; la segunda se refiere al modo en que se construyó el Estado laico en México y la necesidad de repensarlo a la luz de las condiciones políticas y sociales en los albores del siglo XXI; la tercera tiene como propósito sintetizar la posición de la 4T frente al principio de laicidad, y las prácticas que derivan de ella y, por último, se ofrecen algunas reflexiones finales.
SECULARIZACIÓN Y LAICIDAD NO SON SINÓNIMOS. NOTAS CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS
El papel que desempeña lo religioso en las sociedades es un tema que ha ocupado a las ciencias sociales desde sus orígenes. Puesto que la religión se erigió como la única base de organización legítima por varios siglos,6 el tránsito a la Modernidad en los territorios europeos despertó un profundo interés por comprender sus consecuencias para los sistemas sociales en su conjunto.
La llegada de la Modernidad significó una transformación de las dinámicas sociales. A decir de sociólogos clásicos, como Émile Durkheim o Max Weber, el proceso de modernización significó una diferenciación funcional que eventualmente derivó en nuevas formas de entender a la sociedad en su conjunto, y en las que la racionalidad ocupó un papel primordial.
En términos del tema que aquí nos ocupa, lo religioso fue desplazado como referente central de la organización social por medio del proceso que se conoce como “secularización”. Es importante advertir que, en contraste con algunos de los planteamientos primigenios al respecto (Luckmann, 1967; Berger, 1969; Martin, 1978), la religión no desapareció, y tampoco dejó de estar en contacto con otras esferas sociales. Empero, es indudable que perdió su capacidad para permear a la sociedad en su conjunto. Además, como se ha apuntado ya en otras reflexiones académicas (Hervieu-Léger y Champion, 1986; Tschannen, 1991; Casanova, 1994; Blancarte, 2008; Beaubérot y Milot, 2011), la secularización:
1. No es un proceso teleológico, lo que implica que no todas las sociedades transitan por éste. Por otro lado, parece imposible identificar un patrón o un camino único en las sociedades que lo experimentan.
2. No es un proceso progresivo y, por lo tanto, es susceptible de revertirse.
3. No es un proceso homogéneo ni totalizante; es decir, el hecho de que algunos sectores sociales operen con una lógica secular no se contrapone con la existencia de otros que mantienen una lógica integrista.7
4. No es un proceso calculado o deliberadamente planeado, lo que constituye su principal diferencia respecto de la laicidad.
En el lenguaje cotidiano es frecuente advertir un uso inadecuado de los términos “secularización” y “laicidad”, que suelen referirse como sinónimos. A pesar de ello, se trata de conceptos que apuntan a objetos de estudio distintos y que es necesario diferenciar analíticamente. Mientras que la secularidad indica un desplazamiento de lo religioso como articulador social único, la laicidad es un principio político que funge como rector del marco jurídico de un Estado. Así pues, la laicización es un proceso que deriva de un proyecto calculado, planeado e institucionalizado.
En México, por ejemplo, el proceso de laicización impulsado por el Partido Liberal inició en el siglo XIX. Esto significa que algunos grupos de la sociedad mexicana operaban ya con una lógica secular, pues de otro modo no habrían podido gestar el proyecto de separación entre Estado e Iglesia(s). No obstante, sería un error considerar que el sistema social en su conjunto funcionaba bajo esa misma lógica; de haber sido el caso, el proceso de laicización no habría sido objeto de oposición o resistencia alguna.
De hecho, y a pesar del peso histórico que ha adquirido la laicidad del Estado mexicano, parece evidente que en la actualidad no todos los grupos conciben el orden social a partir de una visión secular. Un ejemplo que ilustra esta condición es el de las comunidades educativas: si bien el currículum de estudios está definido por la Secretaría de Educación Pública y, por lo tanto, sus contenidos son laicos, en algunos de los colegios que pertenecen a órdenes religiosas éstos se aprenden a partir de una lógica integrista (Molina, 2018).
En ese orden de ideas, en este texto se sugiere que analizar la laicidad en sí misma es un despropósito: su construcción, su implementación, y las prácticas que de ella derivan pueden entenderse mucho mejor si se le estudia en relación con el proceso de secularización. Ante todo, debe reconocerse que existe un vínculo analítico insoslayable entre ambos objetos de estudio.
De manera similar a otros aspectos que configuran el marco jurídico y los códigos legales, en México existe un régimen de laicidad que no siempre se manifiesta en prácticas sociales concretas. Aquí se propone que esa brecha puede explicarse a partir de dos elementos: el desfase entre laicidad y secularización en algunos sectores de la sociedad mexicana; y la inconsistencia entre el proyecto de Estado laico del siglo XIX y las condiciones políticas y sociales de la actualidad. Esto último se discutirá en el siguiente acápite.
DE JUÁREZ A LÓPEZ OBRADOR: EL NECESARIO REPLANTEAMIENTO DE LA LAICIDAD EN MÉXICO
Uno de los hitos históricos recuperados por la 4T es la Guerra de Reforma. Ese enfrentamiento, acaecido entre 1857 y 1861, está directamente relacionado con las consideraciones vertidas en la sección anterior de este capítulo. La sociedad mexicana de inicios del siglo XIX estaba fuertemente influida por la religión católica, oficial desde que se instauró el virreinato de Nueva España.
Más allá de los vínculos entre la Iglesia y el Estado, que se asumía, entre otras cosas, como protector de la “religión verdadera”, lo cierto es que la autoridad eclesial permeaba todos los espacios sociales. Así, por ejemplo, la educación, los servicios sanitarios, y el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones estaban a cargo de la Iglesia católica (Rosas, 2012).
Ante la poderosa presencia eclesial en el espacio público, y en un clima de evidente tensión entre proyectos políticos disímiles, los partidarios del liberalismo consideraron que para consolidar un Estado fuerte era necesario que éste se condujera con autonomía respecto de otras instituciones, garantizando su supremacía por encima de ellas. Ese ideal se oficializó con la Constitución de 1857, en cuyo artículo 123 puede leerse que “Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes” (Cámara de Diputados, s/f).
El liberalismo decimonónico subrayó la supremacía del Estado en relación con otras autoridades. Para asegurarse de que no hubiera cuestionamiento alguno sobre esto último, se incautaron los bienes de la Iglesia, se prohibió la obligatoriedad del diezmo, y los registros, escuelas y hospitales religiosos fueron sustituidos por instituciones cuya administración pasó a manos del Estado (Rosas, 2012).
A diferencia de otros contextos, como el estadounidense, donde la diversidad religiosa fue desde siempre una realidad social, en México el régimen de laicidad estuvo pensado para hacer frente al peso político de la Iglesia católica. Esto no significa que los miembros del Partido Liberal estuvieran en contra de la religión o del derecho a profesarla; el propio Benito Juárez se educó en un seminario católico y fue creyente hasta el fin de sus días (García, 2010). Empero, para quienes mantenían una lógica integrista, la separación entre Estado e Iglesia significó una afrenta directa al catolicismo, sus valores, y el orden social que había imperado por tres siglos. La Guerra de Reforma da cuenta del desfase entre laicidad y secularización en ese momento histórico; en otras palabras, la autonomía jurídica del Estado no se traduce en un cambio automático en los marcos de sentido a partir de los cuales se interpreta la realidad, o cuando menos no en todos los grupos sociales.
Desde entonces la autonomía estatal se mantiene incólume en su acepción legal.8 No obstante, los cambios políticos y sociales transcurridos en más de 160 años hacen cada vez más evidente la necesidad de repensar la laicidad en función de las condiciones actuales. En opinión de quien escribe estas líneas, las transformaciones más relevantes para el tema que aquí nos ocupa son tres:
• La pluralización confesional. A diferencia del siglo XIX, hoy no puede hablarse de un sistema de creencias único ni de una iglesia hegemónica. Es cierto que el catolicismo continúa siendo la adscripción religiosa más extendida, pues 77.7% de la población mexicana se identifica en esa categoría (INEGI, 2020). Sin embargo, desde la década de 1950 se ha observado un incremento acelerado de otras denominaciones, especialmente de raíz cristiana (INEGI, 2020). Esta tendencia parece ir al alza; aunque la Iglesia católica prevalece como un actor religioso relevante, no es ya el único que se manifiesta tanto en el campo social como en el político.
• La imposibilidad de establecer límites entre lo público y lo privado. El pensamiento liberal decimonónico partió de la premisa de que existe una división entre el espacio público, cuya regulación corresponde al Estado, y el privado, en el que los individuos adoptan decisiones libres y autónomas respecto de su propia vida (Breña, 2006). Sin embargo, la realidad social muestra que las fronteras entre ambas esferas son difíciles de definir. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la educación que se discutía en un apartado previo. Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos e hijas a partir de los valores que consideren pertinentes, puesto que el hogar pertenece a la esfera privada. Empero, ningún menor está aislado de la sociedad, sino que construyen relaciones con otras personas. De este modo, lo que se ha aprendido en la esfera privada termina por tener repercusiones también en la pública.
• La religión no es un fenómeno de carácter individual y privado. Puesto que las libertades se entienden a partir de un criterio de individualidad, es lógico que corresponde a los individuos decidir sus creencias y actuar de conformidad con ellas. Así, en un régimen laico tanto las convicciones religiosas como las prácticas que se les asocian corresponden exclusivamente a la esfera privada. No obstante, debe señalarse que la religión no se corresponde del todo con esa descripción.