La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010)
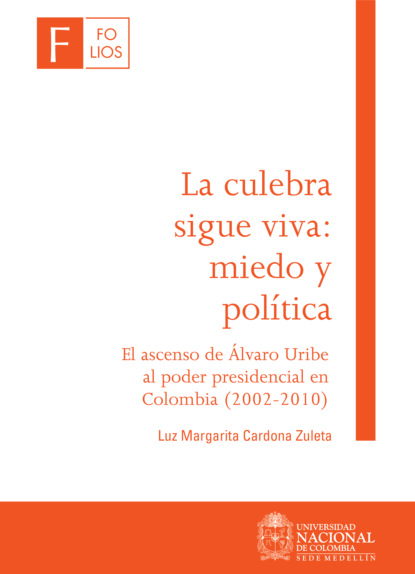
- -
- 100%
- +
Con un discurso de mano dura contra la guerrilla, el “candidato disidente liberal” resultó ganador en primera vuelta en las elecciones presidenciales del año 2002. Este suceso fue calificado de “excepcional” por distintos formadores de opinión, pues se trataba del polémico exgobernador de Antioquia (1995-1997), del promotor en esa región de las cuestionadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR),37 “un outsider durante la campaña electoral”,38 según la expresión de Daniel Pécaut, y un político más conocido en el ámbito regional que nacional.
Sin embargo, este acontecimiento pone de manifiesto una realidad nueva: con Álvaro Uribe se constata un cambio en las preferencias del electorado. Hasta ese momento, sostiene Daniel Pécaut,39 los electores habían optado por líderes que mostraban más inclinación por el diálogo y la negociación como estrategia para conseguir la paz. El triunfo del candidato que se opuso, a lo largo de los tres años y medio, al proceso de paz de Pastrana y a la “zona de despeje”; que mostró una posición de “firmeza” frente a los grupos armados, especialmente frente a las FARC, era, para el sociólogo francés, la evidencia de que otra política se “imponía”. El triunfo de Uribe evidenció también el fracaso del proceso de paz en curso y del modelo de negociación adoptado (negociación en medio de la guerra). Las acciones militares de las FARC, que aumentaron en los últimos meses de campaña, eran interpretadas por la opinión como un “engaño” de esa organización al Gobierno.
En la lectura de Pécaut, la totalidad de la culpa por ese fracaso la atribuyó la opinión pública a la guerrilla.40 Para el profesor francés, las FARC serían pronto las principales perjudicadas por el desenlace del proceso de paz. En su visión, la rigidez de esta organización daba muestras de su “inmovilismo”, de su escasa habilidad política. En la perspectiva de Pécaut, durante las negociaciones estas guerrillas no dieron ninguna demostración de querer ganar algún sector de la opinión; en su lugar, creció el secuestro y comenzó a proliferar la “indignación pública”.41
Hasta ese momento, y después de más de cuatro décadas de prolongación del conflicto armado, los colombianos empezaron a cambiar su representación del conflicto, vinculado a la insurrección armada contra el Estado, y a mostrar señales de tolerancia frente al fenómeno paramilitar, el mismo que se extendió durante el proceso de paz, incluso en las zonas de dominio de la guerrilla. Al respecto, es ilustrativa la afirmación de Pécaut: “Más que dificultades militares, el verdadero problema de las Farc es su descrédito político. Buena parte de la opinión cree haber sido engañada y, exasperada por los abusos de la guerrilla, llega incluso a aprobar la reacción paramilitar y a cerrar los ojos ante las atrocidades que la acompañan”.42
4. EL PROPÓSITO Y LAS PREGUNTAS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN
La situación descrita brevemente ayuda a comprender por qué un personaje como Álvaro Uribe Vélez llegó a construir, sobre la base de la apelación al orden, a la seguridad y al miedo que significaba “la amenaza terrorista” (representada sobre todo por las FARC), un poder que le permitió imponerse rápidamente sobre los otros candidatos y, una vez convertido en jefe de Estado, intentar “encumbrarse” sobre los otros poderes y eludir su control. Los discursos sobre el orden y la seguridad, y la utilización del miedo como instrumento de movilización política, le permitieron a Uribe Vélez permanecer ocho años en el poder, tiempo que se pudo haber prolongado otros cuatro años (su popularidad entre los colombianos lo hacía posible) si la Corte Constitucional no hubiera declarado inexequible el referendo que buscaba reformar por segunda vez la Constitución, con el propósito de permitir su segunda reelección. En sus dos gobiernos, Uribe Vélez buscó someter a los partidos políticos y al Congreso de la República, situación a la que quiso llevar también al poder judicial, a los organismos de control y a la oposición democrática, aprovechando los avances obtenidos en materia de seguridad, en especial en la lucha contra la guerrilla.
Este trabajo se propone contribuir a la comprensión del papel de los sistemas de representación social en la vida política, mediante el estudio de las modalidades de legitimación del poder presidencial en Colombia, durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se buscó entender la construcción de ese poder y las formas mediante las cuales logró aceptación entre los colombianos en este período de la historia política reciente.
En este proceso se plantearon los siguientes interrogantes: ¿cómo y mediante cuáles mecanismos se utilizó el miedo a las FARC como instrumento de movilización política y como dispositivo que permitió reorientar la acción del Estado y “legitimar” las acciones de gobierno? ¿Bajo qué formas y en qué medida la lucha por imponer determinadas representaciones sociales en torno al orden y a la seguridad contribuyeron a la polarización política (dialéctica amigo/enemigo) de una sociedad y sus fuerzas políticas organizadas? ¿Sobre qué bases —discursivas, argumentativas y propagandísticas— se configuró un poder presidencial encumbrado, con dificultades para su control, por parte de los otros poderes? ¿Cómo se impuso una imagen de la oposición política legal como similar o igual a la oposición de los grupos armados ilegales?
La novedad del trabajo realizado radica en la aplicación del enfoque de las representaciones colectivas al estudio del poder y de la legitimidad, en un gobierno que fue el primero hasta entonces en la historia de Colombia que logró permanecer en el máximo cargo de dirección del Estado durante dos períodos consecutivos, a pesar de la prohibición expresa al respecto consagrada en la Constitución de 1991. Para comprender el problema estudiado, en la investigación también se explora la idea de miedo que ya había sido utilizada hábilmente en la teoría política por Thomas Hobbes para explicar cómo y por qué razón un grupo de hombres decide abandonar el estado de guerra permanente y pactar la paz. Pero el uso del miedo en la política contemporánea, aun en las democracias más consolidadas (como en Estados Unidos, por ejemplo), no constituye un fenómeno aislado o circunscrito a situaciones o estados de guerra. Corey Robin habla de miedo político y define este tipo de miedo como el “temor de la gente a que su bienestar colectivo resulte perjudicado —miedo al terrorismo, pánico ante el crimen, ansiedad sobre la descomposición moral—, o bien la intimidación de hombres y mujeres por el gobierno o algunos grupos […]”.43 Estos miedos, a diferencia de los miedos personales y privados, nos dice el autor, se vuelven políticos en la medida en que surgen de “conflictos entre sociedades”,44 pero también pueden originarse por “fricciones en el mundo civil”.45
Pero Robin también identifica los mecanismos de funcionamiento del miedo. En una primera dirección, nos dice, “los líderes o los militantes definen cuál es, o debe ser, el objetivo público principal de dicho miedo, y de esta forma casi siempre aprovechan alguna amenaza real […]”.46 Uribe Vélez definió, como amenaza principal de la seguridad del Estado y de los ciudadanos, y como enemigo público principal, a las FARC, no obstante existir en el escenario público del momento otras amenazas y fuentes de incertidumbre, como los grupos paramilitares, los grupos de narcotraficantes y bandas organizadas de distinto tipo.
Uribe Vélez logró capitalizar a su favor el fracaso del proceso de paz del Gobierno anterior y el rechazo de los colombianos a la violencia guerrillera. Agitando el miedo a las FARC y a la amenaza que dicho grupo representaba, consiguió cambiar la representación que los colombianos tenían respecto al conflicto armado y profundizar, para su beneficio político, la polarización social existente.
Además, Uribe consiguió tornar en su provecho el descrédito de los partidos tradicionales (liberal y conservador) y presentarse como independiente. Supo combinar hábilmente la crítica a la politiquería, con los métodos de la vieja política,47 es decir, la negociación al “menudeo” (para decirlo en términos de Malcolm Deas) con los caciques en las provincias y con los dirigentes de los partidos tradicionales para conseguir su apoyo. Si, como sostiene Francisco Gutiérrez, desde el año 1958 hasta el año 2002 el país fue “típicamente centrista” en términos de las preferencias electorales, a partir del año 2002 estas preferencias se desplazan a la derecha. Para el politólogo, Uribe supo aprovechar este cambio debido a su astucia política, pero también a su habilidad para encarar con responsabilidad “problemas reales” que los demás habían despreciado.48
Las prioridades de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo también favorecieron el ascenso de Uribe. Fue importante la confluencia de distintos sectores en torno al tema de seguridad. Estos sectores se mostraban menos inquietos frente a la infiltración ilegal en política, en relación con la lucha contra el terrorismo guerrillero.49
Por último, para Gutiérrez, Uribe estaba en capacidad de gobernar sin el apoyo de ningún partido, sin asumir las consecuencias por las acciones de sus copartidarios en el terreno.50 Sin embargo, esta afirmación debe ser matizada. La investigación explora otras pistas, pues si bien Uribe, a pesar de su enorme popularidad, pretendió situarse por encima de unos partidos tradicionales desprestigiados y desconocer el Congreso (una de las instituciones colombianas más desacreditadas si nos atenemos a las encuestas de opinión),51 como espacio de intermediación política y de gestión de políticas, tuvo que construirse su propio “partido”, el Partido de la U, sobre la base de propiciar la división de los partidos tradicionales y negociar el apoyo del Congreso a sus políticas, es decir, tuvo que tomar poder de las fuentes generadoras de poder, pero a condición de pagar el precio de su apoyo.
El estudio de las representaciones colectivas en torno al poder y a la legitimidad en este período de la historia colombiana nos permitió entablar un diálogo con la región suramericana, acerca de la vigencia del modelo liberal democrático, por cuanto el “príncipe” pareciera encarnarse en líderes carismáticos que establecen una relación directa con el pueblo, menosprecian los partidos, las organizaciones sociales y demás formas de intermediación propias de la democracia liberal. Estos “líderes plebiscitarios”, para decirlo también en términos de Max Weber, logran unificar y movilizar a las masas en las democracias de nuestro tiempo, a costa del retroceso de las instituciones clásicas de la democracia representativa, como la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, que garantiza el equilibrio y la cooperación entre los distintos poderes, y el acatamiento del régimen jurídico, con miras a imponer el libre arbitrio del caudillo. A este nuevo tipo de democracias, que ha venido configurándose sobre todo en los países del cono sur tras el fin de las dictaduras (pero que no se circunscribe sólo a estos), lo denomina Guillermo O’Donnell democracia delegativa (DD). Los rasgos que O’Donnell atribuye a ésta y a los líderes del Ejecutivo guardan, sin duda, fuertes “parecidos de familia” con el caso y el período estudiado,52 como se verá más adelante en el capítulo 5.
Dos hipótesis orientaron la investigación que este libro resume: la primera sostiene que la circulación reiterada de unas ideas simples, fáciles de aprehender por el público, en un contexto social y político que se percibió como de caos e inseguridad, permitió crear la imagen de un presidente casi “heroico”, que se hacía representar como irremplazable, y la de una sociedad que había superado en el imaginario, gracias a él, sus mayores problemas de seguridad, y requería de la continuidad del mandatario para no retroceder a la situación anterior, de fortalecimiento de las guerrillas y debilidad del Estado. La segunda hipótesis afirma que la lucha por imponer determinadas representaciones sociales sobre el orden, la seguridad y el enemigo, condujo a polarizar la política, a fortalecer el poder presidencial, a desequilibrar la estructura de poderes (relación entre el poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial) y a deslegitimar a la oposición democrática.
5. LAS REPRESENTACIONES COLECTIVAS, EL PODER Y LA LEGITIMIDAD
Las representaciones colectivas son formas de clasificación, percepción y organización del mundo social, son modelos de acción que preceden al individuo y se le imponen.53 Son, por tanto, una obra colectiva y constituyen un conocimiento común del cual no puede prescindir el individuo, pues le permiten actuar en el mundo y entenderse con los otros.
Entonces, realidad social y sociedad ideal no pueden ser separadas: la una contiene a la otra, pues como el mismo Durkheim señala, “una sociedad no está simplemente constituida por la masa de individuos que la componen, por el suelo que ocupan, por las cosas de que se sirven, por los movimientos que efectúan, sino, ante todo, por la idea que se hace de sí misma […]”.54
La duda acerca del conflicto armado y sus actores se fue instalando en el corazón de la sociedad colombiana. Desde los años ochenta, de alguna manera, el colombiano del común, así como los distintos gobiernos, habían sido persuadidos acerca de la negociación como única vía para la terminación del conflicto. La teoría del “empate negativo”55 entre Gobierno e insurgencia, puesta a circular por investigadores y analistas del conflicto, había contribuido a consolidar esta representación. En un contexto signado por la agudización del conflicto armado (desde los años noventa), por el fracaso —una vez más— de los diálogos de paz, el discurso de Uribe, que llamaba a los colombianos a creer en la capacidad del Estado para recuperar el monopolio de la violencia, a unir sus esfuerzos para superar el estado de guerra y hacer frente al “enemigo público”, que representaba la guerrilla o el terrorismo como él prefería decir, encarnado en la figura de una culebra siempre activa y al acecho, caló profundo en el imaginario de los colombianos.
Así pues, el estudio del caso colombiano permitió mostrar la fecunda capacidad heurística y la vigencia del modelo teórico hobbesiano, y confirmó, de paso, lo que estudiosos de la obra del filósofo inglés —como Wolin56 y Robin—57 reconocieron, que fue Hobbes quien más lúcidamente logró articular la idea del miedo a la fundación del orden político. Para Robin, el miedo político tiene asimismo profundas consecuencias: “dicta políticas públicas, lleva nuevos grupos al poder y deja a otros, crea leyes y las deroga […]”.58 En el caso estudiado, la utilización del miedo sirvió para reorientar la acción del Estado mediante una política pública: la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), que Uribe pretendió encarnar.
Las nociones de representaciones colectivas, o mejor, sistemas de representación, de poder, de legitimidad, fueron asociadas en la investigación, por cuanto se concibe el poder en sentido relacional, como la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena e incluso a pesar de las resistencias.59 La legitimidad del poder radica en la capacidad de lograr el reconocimiento y la aceptación voluntaria de aquellos sobre los que se detenta. En consecuencia, como lo afirma Baczko, el poder requiere rodearse de representaciones, de símbolos que lo legitiman y engrandecen,60 y que le permiten la homogeneización y la unificación de la sociedad en el contexto de las modernas democracias de masas.
Si para Weber la dominación es un caso especial del poder, y en particular la dominación llamada carismática, que se basa en el carisma, entendido como una cualidad que pasa por extraordinaria, en virtud de una devoción afectiva a la persona del señor y a sus dotes sobrenaturales, entonces, la dominación carismática se constituye como una “relación social específicamente extraordinaria y puramente personal […]”, como una especie de “comunidad de emoción”.61
En esta perspectiva, estudiar las representaciones que durante el período elegido circularon en el discurso público sobre el presidente Uribe y su gobierno, el orden y la seguridad, el enemigo, nos permitió comprender una forma de dominación carismática practicada mediante un ejercicio del poder centrado en la persona del líder. Los conceptos weberianos de poder, legitimidad, dominación carismática, igual que el concepto de representaciones colectivas, fueron de gran utilidad para poner a prueba las hipótesis de trabajo y comprender el ejercicio del poder en ese período de la historia colombiana reciente.
En la investigación se tomó distancia metodológica y conceptual de los trabajos que se han realizado sobre el gobierno de Uribe desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, como lo comprende Teun van Dijk,62 en tanto no se pretendió mostrar cómo el discurso contribuyó a la reproducción de la desigualdad y la injusticia social, ni tampoco identificar qué actores tuvieron acceso privilegiado a estructuras discursivas y de comunicación legitimadas por la sociedad.
Aunque no se trató de un estudio de medios donde se narrara “la acción comunicativa” de un presidente, su capacidad “melodramática” e “histriónica”,63 de la construcción mediática de un personaje, o de la fabricación de un consenso en torno a un candidato,64 la investigación no ignoró el fenómeno de la “personalización del poder”, propio de las democracias de “audiencia”, como bien lo señala Bernard Manin.65
El análisis llevado a cabo evitó caer en la tentación de las grandes categorías de “adjetivación” o, si se quiere, evadió el recurso de “la gran teoría” para clasificar este régimen político: “populismo y neopopulismo”,66 “bonapartismo”, “cesarismo”,67 “autoritarismo”. Aunque sí se exploraron aspectos del estilo de gobierno que encajan en estas categorías, específicamente rasgos bonapartistas y cesaristas, o en otras palabras, se exploran los rasgos plebiscitarios de este nuevo tipo de liderazgo representado por Álvaro Uribe Vélez. No se pretendió, a partir de un gran concepto centrado en el personaje, dar cuenta de un fenómeno social complejo, pues en el trabajo el poder no se concibió completamente autónomo, independiente del contexto social y de las fuentes generadoras de aquél.68
La investigación evitó asumir el uso de expresiones corrientes que no ayudan a comprender la complejidad del fenómeno estudiado, como aquella de Uribe “paramilitar”. Si bien el tema de paramilitarismo está presente a lo largo de este trabajo, y los grupos paramilitares no ocultaron su “sesgo” a favor del candidato disidente, como afirmó en su momento Daniel Pécaut, no se puede desconocer tampoco el importante movimiento de opinión que llevó a Uribe a la presidencia, asunto que también advirtió en su momento el profesor francés. La investigación no pretendió, por tanto, efectuar un estudio de la infiltración paramilitar en la política (tema insuficientemente estudiado, pero sobre el cual existen importantes trabajos de investigación), como no se ocupó de las relaciones que pudieron sostener los políticos de los distintos partidos con grupos armados de diferente tipo, en regiones y localidades del país.
Para entender el fenómeno político que representó Uribe Vélez, más que centrarse en las cualidades del personaje (aspecto que tampoco se desdeña), la investigación se inclinó más bien por el enfoque analítico del sociólogo Norbert Elias, en su importante trabajo acerca de la sociedad cortesana,69 donde se estudian las condiciones que llevaron a Luis XIV a construir un poder tal que le permitió “encumbrarse” sobre la aristocracia de su tiempo. En consecuencia, la investigación realizada, siguiendo estos derroteros, no sólo eludió el recurso fácil de la “gran teoría”, sino que evitó caer en la ambición “totalizadora” de una teoría que pretende explicar y abarcar de principio a fin el problema estudiado. Tampoco tomó partido por un enfoque con pretensiones de exclusividad. Para entender el fenómeno estudiado, sin duda, se requiere de varios enfoques, de aspectos particulares de uno u otro. Quizás la metáfora que mejor sintetiza la postura metodológica asumida sea aquella concepción de la teoría como una “caja de herramientas”, que deben ser útiles hasta que tropecemos con un obstáculo, caso en el cual debemos buscar o inventar otra, y así sucesivamente, conforme a las reflexiones aportadas por el diálogo constructivo sostenido por Deleuze y Foucault para definir el alcance de una teoría.70
En la búsqueda por inscribir el problema en las coordenadas de la historia política reciente, y superar el análisis de coyuntura, fueron importantes los trabajos del sociólogo francés Daniel Pécaut, del historiador inglés Malcolm Deas, del historiador y filósofo colombiano Gonzalo Sánchez. Los aportes de estos investigadores permitieron introducir el período y el personaje en el marco de las rupturas y las continuidades que caracterizaron el acontecer político del siglo xx colombiano.
6. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS
En la presente investigación se privilegiaron los discursos de la prensa relacionados con el problema estudiado y se procedió a analizar el contenido político. Se eligió la prensa, por cuanto se considera una fuente importante de información para el hombre común. La prensa produce, circula y amplifica representaciones colectivas, y aunque otros medios como la televisión y la red de internet capturan cada vez más audiencia, el diario compite con otros medios de comunicación para atraer sus lectores.71
Se escogieron los diarios El Tiempo y El Espectador, y los semanarios Semana y Cambio, por tratarse de publicaciones de circulación nacional con amplia cobertura de los temas políticos y, sobre todo, debido a que la prensa, durante el período estudiado, mantuvo una posición que dio espacio a la expresión de diversas voces frente a las políticas de gobierno. En los cuatro medios elegidos se privilegió a los columnistas políticos, tanto los afines al Gobierno como a los opositores, y otros de diversos matices. Así mismo, fueron importantes los informes de la redacción política. Para el caso de los diarios fueron analizados también los editoriales de carácter político, relacionados con el problema investigado, como los discursos y comunicados de la presidencia efectuados en momento decisivos del gobierno. Se consultaron igualmente las publicaciones académicas y bibliográficas pertinentes al período y al problema estudiado.
La prensa como fuente se convirtió en un medio privilegiado para realizar un seguimiento minucioso al debate público y, más específicamente, a la coyuntura política. No obstante, cuando se toma la prensa como fuente primaria de investigación, se corre el riesgo de quedar en la inmediatez de los hechos. Para evitar esto, en el desarrollo del proceso investigativo se estuvo atento a interpretar los acontecimientos e inscribirlos en tendencias de más largo plazo del devenir histórico del país, así como en buscar apoyo de analistas académicos, de teorías o conceptos de las ciencias sociales (especialmente de la ciencia política) que fueran de utilidad para entender aspectos del proceso estudiado. En resumen, la investigación trató de ser cuidadosa con la advertencia de Renán Silva a los historiadores sobre la importancia de no confundir la consigna de “dejar hablar a las fuentes”, con la “ilusión positivista” de que los documentos “hablan por sí solos”.72
7. LA ESTRUCTURA DEL TEXTO
El texto consta de cinco capítulos. En el capítulo 1, “La elección de Álvaro Uribe Vélez: una nueva representación del conflicto”, se analiza la aparición de Uribe en el escenario político nacional en el marco de la campaña electoral del 2002. Se muestra el proceso mediante el cual el candidato logra posicionar el tema de la seguridad en el debate público y diferenciarse de los otros aspirantes a la presidencia, específicamente del contrincante principal y candidato de la paz, el liberal Horacio Serpa Uribe. Con el tema de la seguridad como bandera y un discurso de “firmeza” frente a los grupos armados, en especial respecto a las FARC, Uribe consiguió sintonizarse con el electorado e imponerse rápidamente a los demás candidatos.
En el capítulo 2, “La utilización del miedo como estrategia política”, se examinan las estrategias discursivas mediante las cuales el presidente Uribe identifica a las FARC como la mayor amenaza que enfrenta la sociedad colombiana. A partir de un miedo arraigado en un problema real, el crecimiento evidente de las zonas de influencia de las FARC, las manifestaciones de poder de este grupo expresadas en acciones de aniquilamiento a unidades militares, su amenaza de “llevar la guerra a las ciudades” y su intención de establecer un “impuesto” a los grandes patrimonios,73 el presidente logra mantener altos niveles de aceptación en la opinión. Las FARC, con sus acciones, aun en contra de sus propósitos, contribuyeron a la cristalización de esa representación, la de las “FARC como enemigo público” (si nos atenemos a la definición schmittiana de enemigo político) y amenaza principal para los colombianos.

