La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010)
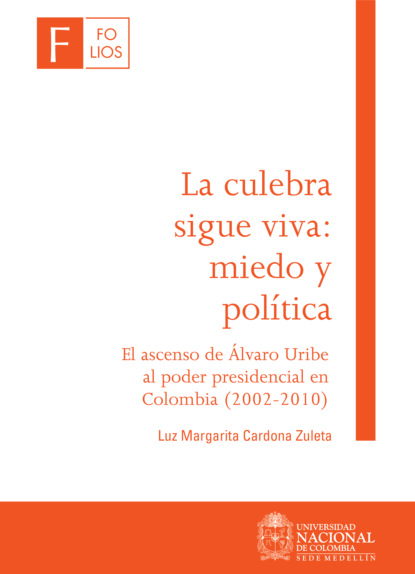
- -
- 100%
- +
En la discusión sobre cómo resolver el problema de seguridad se enfrentaron, además, dos discursos, dos visiones sobre el diagnóstico, la jerarquía y la manera de afrontar los problemas sociales del país mediante políticas públicas. Por un lado, estaban aquellas posturas que reconocían en el desempleo y las profundas desigualdades sociales, en la violencia estructural o institucional, la principal causa de los males que padecía Colombia, entre ellos la violencia y la inseguridad. Desde esta perspectiva, una negociación con los grupos insurgentes, conducente a reformas sociales, no sólo no debería ser descartada, sino que sería el camino hacia una paz duradera (paz positiva). Este discurso, según sus críticos, le estaría reconociendo algún grado de legitimidad a la guerrilla, que sería, en esta visión, expresión de inconformidad con el estado de cosas existente.
Por otro lado, estaban los enfoques que veían en la violencia y la inseguridad el mayor problema que enfrentaba la sociedad colombiana, sin cuya resolución era imposible la lucha contra el desempleo, la desigualdad y el acceso a las oportunidades. Desde estos enfoques, se reclamó para el Estado el monopolio de la violencia legítima, y se exigió de éste la salvaguarda del derecho fundamental a la seguridad, como base de las libertades individuales y de la convivencia pacífica. Sin un Estado garante del orden y la seguridad, la población civil quedaría al arbitrio de los grupos armados ilegales.
Estos dos discursos respecto a la prioridad de la seguridad, los resumió esquemáticamente el historiador Eduardo Posada Carbó, cuando se refirió a las distintas opciones que representaron los candidatos en términos de partidos, de género y propuestas de políticas y, en particular, sus visiones frente al tema de la seguridad: “A riesgo de generalizar, en estas elecciones se enfrentan dos tipos de discurso: uno que le asigna prioridad a la seguridad como valor fundamental, y otro que ve en la solución de los problemas sociales —ante todo el desempleo— las bases de la reconstrucción nacional”.53
El discurso que le asignó “prioridad a la seguridad como valor fundamental” lo ilustran con claridad el historiador inglés Malcolm Deas y el columnista Alfredo Rangel. Deas hizo referencia a la degradación de los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrillas, y sobre el problema que ellos representaban, afirmó:
El paramilitarismo, como la guerrilla, no se va a acabar sin un considerable aumento de la capacidad de las fuerzas del orden y del Estado de proveer un grado convincente y permanente de seguridad en las regiones afectadas. A falta de esto, las poblaciones están a merced de las presiones y venganzas de los grupos armados. En esta guerra contra la sociedad, como bien la define Pécaut, no sorprende que sectores de la población opten por los paras.54
En esta misma dirección interpretativa se inscribió el analista en temas de seguridad y defensa Alfredo Rangel:
La suerte de los candidatos se definió en función de su sintonía con la opinión, sus propuestas y su credibilidad en relación con el tema de la recuperación del orden público. Los otros temas, siendo importantes, quedaron relegados a un segundo plano frente a la urgencia de contener a los violentos y brindar seguridad a los ciudadanos.Y la opinión no se equivocó. Ha preferido a Uribe porque es el candidato con la propuesta más integral, articulada y convincente sobre el tema.Y la tiene porque ha partido de acertar en el diagnóstico: mientras no se recupere la seguridad van a ser muy precarias las posibilidades del país para potenciar su desarrollo y solucionar a fondo sus problemas sociales. Todos los demás candidatos piensan lo contrario y partieron de un planteamiento errado: mientras no se solucionen los problemas sociales no habrá paz, mientras no se solucione la inequidad, el desempleo y la injusticia, tampoco habrá paz.55
La segunda posición, la de quienes vieron en los problemas de desempleo y desigualdad social la causa de los demás problemas sociales, incluido el de la seguridad, se expresó en opiniones como las de Fernando Garavito (El señor de las moscas), que en esa dirección escribió: “En el discurso vacío de la paz, la única que parece tener razón es la guerra. Ahí están las cifras: 25 de los 40 millones de colombianos sumidos en extrema pobreza, dos millones de desplazados […]”.56 Continuó haciendo un balance en cifras sobre la situación de pobreza y violación de los derechos humanos en que se encontraba el país, y más adelante prosiguió: “El enemigo es el neoliberalismo. Si pudiéramos hablar en pasado (¡y aún no podemos hacerlo!), diría que soportamos los más duros embates de la apertura económica, que obedecimos los dictados opresivos y opresores del Fondo Monetario […]”.57 Para el columnista, la causa de todos los males que padecían los colombianos en ese momento era el modelo económico “impuesto”, “el neoliberalismo”, representado en su definición como “enemigo”.
1.6. MÁS ESFUERZOS POR EXPLICAR LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Para Alfredo Molano, Uribe “con la carta de la guerra puede resultar elegido” (en referencia al despunte en las encuestas del candidato sobre sus otros contendores), igual que en 1998 Andrés Pastrana fue elegido “con la carta de la paz”; y prosiguió: “A un sector de la opinión pública lo ha convencido [Uribe] de que todas las desgracias del país, y particularmente las de la clase media, se deben a la existencia del Caguán, como si del Caguán dependieran la miseria, la corrupción, la exclusión, que desde siempre padecemos […]”.58
El columnista describió los intentos de acabar con las FARC, en sus cuatro décadas de existencia, como una historia de fracasos que se ha repetido y que dejó como resultado el desplazamiento de la guerrilla hacia nuevos territorios y, por tanto, nuevos escenarios de confrontación. “Con la invasión que nos propone [Uribe] saldrán más Caguanes, todos regados con la sangre de la gente que nada puede ganar con esa guerra, que no defiende nada en esa guerra. Uribe Vélez quiere acabar con un dolor de cabeza a martillazos”.59
Alfredo Molano y otros analistas con posiciones similares (como Fernando Garavito) se inscriben en una tradición de desconfianza hacia el Estado y sus políticas. Se muestran críticos y recelosos respecto a sus acciones y omisiones en materia de seguridad, ven en cualquier iniciativa estatal en este terreno el comienzo de una “guerra total”, cuyo significado es difícil de precisar. Sin embargo, sus análisis carecen de una mirada crítica frente a tantos años de violencia guerrillera sin resultados políticos a la vista, y omiten reconocer las consecuencias adversas que el conflicto armado, su prolongación y degradación han producido en la población civil, en términos de muertes, desplazamiento forzado y pérdidas económicas. O más precisamente, atribuyen todos estos problemas al Estado y a un abstracto modelo “neoliberal” que se convierte en la clave de su reflexión. Este tipo de análisis no logra conectar el presente con el fracaso de una guerrilla, marxista en sus inicios, que fue perdiendo su norte político y su capacidad para interpretar las nuevas realidades geopolíticas y hacer inteligible para el público el significado político de sus acciones militares.
Mientras Alfredo Molano y analistas con opiniones afines, atribuyeron el ascenso de Uribe en las encuestas a su intención de llevar a cabo una guerra total, en otro polo opuesto (y con una visión profundamente optimista, incapaces de señalar los errores de las políticas estatales o de identificar cualquier responsabilidad del Estado en el conflicto armado y su duración) columnistas como Plinio Apuleyo Mendoza pensaron, por el contrario, que las FARC adelantaban de tiempo atrás esa guerra. En consecuencia, con su representación, Mendoza celebró el acenso de Uribe en las encuestas, como prueba de que por fin el país salía de tres años y medio de aturdimiento (el proceso de paz):
Es el fin de tres años y medio de boba palabrería: del Gobierno, de los diplomáticos, de los medios de comunicación, de dirigentes empresariales y de otros cuantos ilusos que les hicieron coro a las letanías de Pastrana sin atreverse a mirarle la cara a la realidad. A todos ellos la guerrilla les puso cuernos. Nunca buscó ella la paz. Nunca la quiso. Su guerra es total y está dirigida contra todo el país, pobres y ricos, campesinos y citadinos. ¿Quién quiere continuar con un Estado débil y cobarde? ¿No es preferible un Estado digno y fuerte?60
Pero otras voces se expresaron en el debate público. Los editorialistas hablaron en tono normativo sobre el riesgo de la polarización política en torno a los temas de la guerra y la paz, y llamaron a mantener la altura en el debate. Algunos analistas hablaron del carácter, la firmeza y el liderazgo de Uribe, de sus logros en materia de seguridad cuando fue gobernador de Antioquia. Otros, en cambio, recordaron que había sido el promotor de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR), cuestionadas por sus vínculos con los grupos paramilitares; vieron en el discurso de autoridad de Uribe la “apelación al miedo”, típica de la derecha: “Álvaro Uribe, por ejemplo, propone acabar la guerra que vivimos, y que todos rechazamos, profundizándola y haciéndola más sucia”.61 Resaltaron un supuesto lado oscuro de Uribe: “Candidato, cualquiera lo sabe, es una palabra que tiene su origen en la antigua Roma, donde los señalados para ocupar un cargo público debían cubrirse con una túnica blanca para significar que no tenían en su vida una sola mancha de qué avergonzarse. Ese debería ser el proceder de Uribe”.62
Horacio Serpa Uribe denunció que los paramilitares tenían candidato propio. Sobre el tono en la confrontación verbal entre los candidatos hablaron Edulfo Peña y Pablo Molano: “Horacio Serpa y Álvaro Uribe llegaron a los ataques. Uribe, quien había rehusado la confrontación personal, le recordó a Serpa sus vinculaciones con el proceso 8000, con las Farc y su amistad con los Mauss”.63 Serpa dice que Uribe es apoyado por “paras”.64 Jorge Humberto Botero (futuro ministro de Comercio Exterior de Uribe) hizo eco de este enfrentamiento: “Puede leerse en la prensa (El Tiempo, marzo 22, página 1-5) que el candidato Serpa afirma que sectores paramilitares tienen candidato presidencial”.65 Para Botero, las acusaciones de Serpa eran graves y le hacían daño al país, en la medida en que se empañaba la imagen del posible próximo presidente.
Desde distintos ángulos se advirtió sobre la connivencia de la sociedad colombiana con el fenómeno paramilitar. En algunos casos, se interpretó la simpatía de los paramilitares con Uribe como natural. En este sentido, Armando Benedetti afirmó: “Tal vez llegó el momento de preguntarse en público: ¿Es Uribe afecto a lo paramilitar? O al revés: ¿Es Uribe preferido por los paramilitares? Digámoslo claramente: Uribe no es paramilitar. Al menos yo no lo creo, como tampoco creo que tenga ninguna clase de vínculos con esas organizaciones […]”.66 En la visión del columnista citado, era explicable que los grupos al margen de la ley, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, fueran afectos a uno u otro candidato, y en esa dirección concluye: “De hecho, es comprensible que el discurso de autoridad de Uribe les resulte particularmente seductor a las organizaciones contrainsurgentes. Eso no descalifica a Uribe ni lo estigmatiza […]”.67
Desde otras posiciones, se abogó por el reconocimiento del carácter político de las Autodefensas (y se comenzaba a crear un ambiente favorable a futuras negociaciones con éstas). El columnista Ernesto Yamhure hizo eco de las palabras del vocero político de los grupos paramilitares:
[…] las Autodefensas, ablandando su lenguaje bélico, invitaron a las Farc a un cese de hostilidades. El jefe político de la organización, Carlos Castaño, ha manifestado su intención de dialogar con el próximo presidente de la república y esas son muestras suficientes de que las AUC [Autodefensas Unidas de Córdoba] estarían dispuestas a buscar un camino político para dejar las armas […] Es imperante que el próximo presidente, como ya lo he dicho en este periódico, le reconozca a las AUC su carácter político, como antesala de una negociación […].68
Las FARC también terciaron en el debate. Su vocero y negociador durante el proceso de paz, Raúl Reyes, al preguntársele sobre si esa organización creía en las encuestas, manifestó:
Nos tienen sin cuidado. Son encuestas armadas desde los medios de comunicación, son estrategias para acomodar con mayor ventaja a quien más les interesa. Y tienen otro mensaje: la amenaza contra el pueblo. Las encuestas son un chantaje, son una forma de decirle a la gente que lo que quieren es la guerra y no es cierto. La gente no quiere la guerra, la gente lo que quiere es resolver su desayuno, su almuerzo, el estudio de sus hijos y el empleo para poder sostener a su familia.69
El discurso del líder guerrillero ratifica lo que ha sido una constante en el comportamiento político de esa organización: la desconfianza en las instituciones de la democracia liberal y, por tanto, el desconocimiento del papel de la opinión pública en una democracia. La opinión pública está para ellos formada, o más bien manipulada, por los medios de comunicación. Lo dicho por Reyes corrobora lo que autores como Daniel Pécaut han sostenido, que durante el proceso de paz del Caguán las FARC no mostraron ningún interés por captar para su causa algún sector de la opinión pública, lo que puso al descubierto, una vez más, la incapacidad política de esa organización.70
El discurso de Reyes permite ver, así mismo, el juego de esa guerrilla: pretender representar al pueblo, aunque actuaba de espaldas a él; no reconocer ninguna responsabilidad en el conflicto armado que libra por más de cuatro décadas, mientras responsabilizaba al Estado por la guerra, al tiempo que enarbolaba la bandera de la paz y presentaba a Uribe como un candidato guerrerista, orquestado por los medios de comunicación.
1.7. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CAMPAÑA
Cuando los acontecimientos sociales no pueden ser comprendidos, o no van en la dirección deseada, es fácil caer en la simplificación. No faltaron analistas que coincidieron con la opinión de Raúl Reyes sobre la manipulación de las encuestas con apoyo de los medios de comunicación. La expresión “el que encuesta elige”, del columnista liberal Ramiro Bejarano, va en la misma línea interpretativa del comandante guerrillero.
Pero como lo han señalado distintos estudiosos de la relación entre medios de comunicación y opinión pública, los diarios seleccionan la información que presentan, le dan relevancia a unos temas frente a otros, y en el caso de los candidatos, algunos tienen un acceso privilegiado al medio y, por tanto, mayor visibilidad,71 situación que también se puede constatar en Colombia. Sin embargo, en el caso estudiado no se pueden desconocer dos realidades: que en Colombia existe una prensa pluralista, independiente del Estado y de los partidos políticos. La pluralidad de voces que se expresaron en esa campaña, incluida la del columnista liberal y el jefe guerrillero, daría testimonio de lo dicho.
Por otro lado, como lo señalaron dos voces tan distantes como la de la exdiputada liberal, biógrafa y profunda admiradora de Uribe, María Izquierdo, y la del exministro de Estado y prestigioso economista Rudolf Hommes, el candidato disidente liberal obtuvo audiencia en los medios cuando las encuestas de opinión registraron su ascenso a comienzos del 2002. “Uribe fue el puntero que se le coló a los medios”,72 dijo Hommes en esa ocasión. “En 1999 dio inicio [Uribe] a los llamados Talleres Democráticos, dedicándose durante dos años a visitar hasta los más recónditos municipios. Ignorado por los principales medios de comunicación […]”, afirmó Izquierdo en la biografía de Uribe.73
Otras de las hipótesis presentadas, si bien tienen algún grado de validez explicativa, merecen algunas observaciones. La crisis del proceso de paz y la polarización política en torno a este tema fueron otros de los argumentos esgrimidos para justificar el triunfo de Uribe. Como se mostró anteriormente, varios editoriales estudiados llamaron a los candidatos a no polarizar la opinión en torno al tema de la guerra y la paz. ¿Tuvo algún sentido este llamado cuando estaba en curso una campaña electoral, o, por el contrario, se trató más de un recurso retórico?
Es bien conocido que los asuntos políticos dividen, y si algún tema puede considerarse político es el de la guerra y la paz. Su discusión pública genera debate (no siempre racional) en cualquier lugar o momento histórico donde se aborde. Los colombianos han mantenido diferencias por más de cuatro décadas en torno a este punto. Ni las élites dirigentes, ni las organizaciones de la llama da sociedad civil, han logrado construir un consenso que permita encontrar una fórmula para superar el conflicto armado interno. Por otro lado, como sostiene Bernard Manin, es común que una campaña electoral contenga habitualmente un mecanismo de “división y diferenciación entre votantes”, que de cara a unas elecciones los seguidores de un candidato se distancien de aquellos que no lo son, y al observar las diferencias con los otros, se unan y se movilicen con mayor eficacia que cuando no tienen ningún rival. En tal sentido, el candidato “no tiene solo que definirse a sí mismo, ha de definir también al adversario. No solo se presenta a sí mismo, presenta una diferencia […]”.74
En la interpretación de Manin, el modelo representativo ha evolucionado; sin embargo, en sus distintas etapas (gobierno de notables, democracia de partidos y democracia de audiencia), la situación de los políticos ha sido la misma: explotar las diferencias que subyacen en el interior de la sociedad para movilizar con eficacia a los votantes. Estas diferencias, nos dice, deben ser previamente conocidas por el líder. Al profundizar alguna de esas fracturas, el político puede equivocarse, en cuyo caso será castigado con el voto adverso de los electores.
Serpa se definió en aquella campaña como el candidato de la paz, pretendió recoger el anhelo de paz de los colombianos y, en tal sentido, promocionó su experiencia como negociador de paz en procesos anteriores. Pretendió, así mismo, definir a Uribe como el candidato de la guerra, candidato, además, de los paramilitares. Pero esta estrategia resultó contraproducente. Los colombianos tenían en el espejo tres años y medio de negociaciones infructuosas, en los cuales la violencia se había profundizado. Presentar a Uribe como el candidato de los paramilitares era no sólo una gran simplificación, como lo mostraron los resultados electorales; era desconocer el creciente apoyo popular que su candidatura estaba movilizando y, a la vez, se vislumbraba, en la estrategia de ataque personal, una cierta dosis de derrotismo de parte del candidato liberal.
Uribe se autodefinió como el candidato del orden, como el candidato capaz de recuperar la autoridad del Estado. En esta medida, invirtió la fórmula utilizada por gobiernos anteriores y por otros candidatos en la campaña. Para llegar a un acuerdo de paz con los grupos armados ilegales no bastaba con la voluntad del Gobierno; se trataba, ante todo, de debilitar militarmente a estos grupos y obligarlos a negociar en serio.
En consecuencia, frente a las negociaciones de paz en la campaña para la presidencia, sostuvo el mismo discurso que en sus años de gobernador. En el año 1997, con motivo de un homenaje ofrecido en su honor en la ciudad de Bogotá, se refirió a los procesos de paz que habían tenido lugar en diferentes momentos de la historia colombiana. En estos procesos, afirmó, Colombia ha tenido “infinita generosidad” en materia de diálogo y reinserción; sin embargo, la guerrilla no quiere la paz. “En la actualidad, la totalidad de ciudadanos e instituciones queremos el diálogo, menos la guerrilla”.75 La guerrilla (las FARC y el ELN), “Expresa que no dialoga con el Presidente Samper porque lo consideran ilegítimo […]”; sin embargo, se cuestiona Uribe, tampoco negociaron con los presidentes Barco y Gaviria; sólo lo hicieron algunos grupos, cuya irrupción en la vida política legal “ha vigorizado el pluralismo”.76
Durante su larga campaña electoral,77 el candidato disidente repitió el mismo discurso. En el año 1999, con motivo de un homenaje que ofreció a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán (destituidos por el presidente Pastrana, acusados de tener nexos con grupos paramilitares), cuando todavía el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Pastrana no había alcanzado su mayor cuota de desprestigio, Uribe expresó sus reparos al diseño y la concepción del proceso: “Con ánimo constructivo y no de atizar polarizaciones, que tanto daño causan al país, permítanme hacer referencia ahora al actual esquema utilizado para avanzar en el camino de la paz. Muchos colombianos adversos al despeje, entre quienes me encuentro, pensamos que se debe reexaminar el concepto de ‘Hacer la paz en medio de la guerra’. Por la razón elemental de proteger a la población civil […]”.78
El desenlace de los acontecimientos pareció darle la razón a Uribe. La fórmula para buscar la paz mediante la negociación había fracasado. Los candidatos presentaron sus propuestas para superar el impasse, pero el argumento de autoridad de Uribe resultó creíble, como también parecieron verosímiles las cualidades del candidato para llevarlas a buen término. Tal vez los electores premiaron la coherencia del discurso de Uribe, como sostuvieron Cienfuegos y el exministro Hommes, o el “buen manejo de la campaña”, como aseguró Pedro Medellín, quien puso en duda que el ascenso de Uribe en la intención de voto se debiera a la fracaso del proceso de paz.
La crisis de los partidos políticos y el liderazgo de Uribe fueron otros de los argumentos esgrimidos por quienes pretendieron explicar su ascenso en las encuestas: “El liderazgo de Uribe —que hoy parece poco probable destronar— confirma que el proceso de rompimiento del esquema de partidos está en un punto de no retorno”.79
Como bien lo han señalado distintos autores desde diferentes enfoques de las ciencias sociales, asistimos a un proceso creciente de personalización de la política, también de la política electoral,80 y los medios de comunicación han contribuido a cristalizar esta tendencia. Por tanto, es ineludible que sea el candidato y sus cualidades personales, más que el partido y el programa de campaña, las que capten la mayor atención del electorado y que, por ello, los candidatos enfaticen sus cualidades personales para ganarse su confianza. En los regímenes políticos de corte presidencialista, la elección del presidente se convierte en la elección principal, y en la medida en que la labor de gobierno se vuelve más compleja, el gobernante se enfrenta a situaciones de incertidumbre que requieren cierto poder discrecional para enfrentarlas; por tanto, además de permitir la agregación de preferencias y cierta uniformidad de un público heterogéneo (que no se agrupa en torno al partido, ni a clases o sectores de clase), la construcción del liderazgo es inevitable, y el voto es, ante todo, un voto de confianza en el candidato.
En esta campaña es indudable que Uribe ofreció mayor liderazgo, y fue percibido como el más idóneo para enfrentar el problema de seguridad y llevar a buen término su propuesta de Seguridad Democrática.81
Pero los partidos no desaparecieron durante la campaña (ni en sus dos períodos de gobierno). La candidatura de Uribe atrajo votantes liberales y conservadores (en términos de partido) y parte de la dirigencia partidaria y su maquinaria electoral se fue plegando a su candidatura, en la medida en que se perfilaba como ganador. Apoyo nada despreciable, si se considera que pese a no ser ya el Partido Liberal mayoritario en términos electorales, conservó alrededor del 30% del electorado,82 y el Partido Conservador cerca del 10%,83 todo esto, sumado al voto de opinión que su candidatura logró movilizar, le aseguraron un cómodo triunfo en la primera vuelta.
En este panorama resulta pertinente la afirmación de Francisco Gutiérrez para el caso de los partidos tradicionales: “No ha habido prácticamente década en la historia colombiana en que no se ponga de moda pronosticar su desaparición. Pero a la postre fueron los partidos tradicionales, y no los pronósticos, los que sobrevivieron”.84

