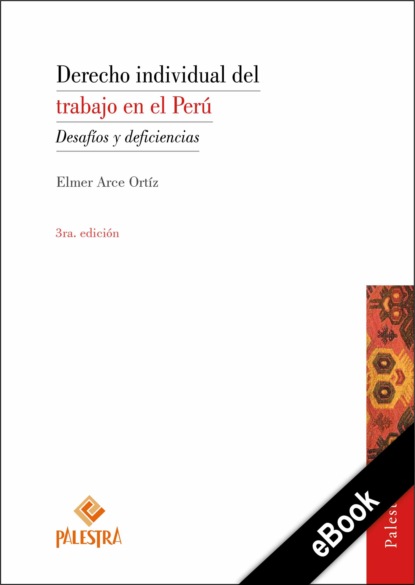- -
- 100%
- +
97 En Europa, el debate sobre la íntima relación del concepto de integración social al de derechos sociales, se ha reforzado a partir de las propuestas comunitarias por impulsar la llamada “ciudadanía social europea”. En este sentido, se ha puesto en evidencia que los trabajadores, en tanto que ciudadanos, deben gozar del acceso equitativo a servicios de interés general de calidad (básicamente, en torno a sanidad y la seguridad, la educación y la formación, etc.), así como de un nivel de vida digno, que promueva la solidaridad. Se entiende, en suma, el término de “ciudadanía social” como una igualdad de derechos en el plano socio económico, que permita a su vez exigir responsabilidades a todos los que conforman la sociedad (“ideal integracionista”). Para este tema, vid. Casas, M. E., De Munck, J., Hanau, P., Johansson, A. L., Meadows, P., Mingione, E., Salais, R., Supiot, A. y Van Der Heijden, P. (coordinados por Alain Supiot), Trabajo y Empleo: transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en europa, Valencia, 1999, pp. 235 y ss.
98 Esta idea, que implica un cambio de giro en el rol político estatal, la ha puesto de manifiesto Zagrebelsky, G., (Cfr. El derecho dúctil…, op. cit., p. 16): “Por los estudios que cultivan, los constitucionalistas saben que la lucha política se expresa también mediante una perenne pugna por la afirmación hegemónica de proyectos particulares, es decir, formulados como universales y exclusivos. También saben, sin embargo —mirando desde arriba como su ciencia permite y exige hacer—, que, si esto es lícito, además de inevitable, para cada parte en liza, no lo es ya para el derecho constitucional del Estado democrático y pluralista actual (…). Saben, en fin, que hoy existe contradicción entre derecho constitucional y adhesión unilateral a un proyecto político particular cerrado”.
99 No obstante, vale la pena anotar que la preocupación actual radica en el hecho de que las instituciones de negociación colectiva no han consolidado su desarrollo, como para asumir por sí mismas su papel corrector de los desequilibrios introducidos por el libre mercado, sin intervención del Estado. De manera que, los instrumentos estatales no pueden limitarse a realizar una política de estímulo de la acción colectiva, ya que no puede pedirse a los interlocutores sociales algo que por sí mismos no pueden conseguir y tampoco hacerles soportar la carga de la responsabilidad que supone tomar decisiones sobre estrategias de crecimiento, garantizar los derechos sociales de la ciudadanía e implantar por sí sola un nuevo modelo de sociedad. Para un análisis que niega la tesis del llamado “laiser faire colectivo”, vid. Monereo Pérez, Introducción al nuevo Derecho del Trabajo…, op. cit., pp. 37 y ss.
100 Al respecto, Anna Pollert se ha encargado de desvirtuar esta “mitificación” de las “empresas integradas” desde términos empíricos. Lo que le ha permitido señalar que “en los años cincuenta y sesenta se suponía que la existencia de trabajadores bien remunerados y la revolución en los sistemas de gestión constituirían el inicio de la desaparición de las clases en la sociedad industrial. Pero la tesis del “aburguesamiento” quedó empíricamente refutada en los años sesenta y setenta. El examen detallado de las condiciones y opiniones de los trabajadores básicos en la actualidad podría revelar igualmente la superficialidad de esta etiqueta. Pero mientras que el debate de la flexibilidad continúe prescindiendo de los detalles concretos y del factor hombre, seguirá enmascarando en la abstracción el papel de las relaciones de clase contradictorias con la dinámica del cambio” (Pollert, La ortodoxia de la flexibilidad…, op. cit., p. 74). Sobre los límites de la “creación del consenso en la fábrica”, vid. Edwards, P. K., El conflicto en el trabajo, un análisis materialista de las relaciones laborales en la empresa, Madrid, 1990, pp. 33 y ss.
101 Esto tiene que ver, a nuestro juicio, sobre todo con las condiciones que se derivan de los derechos fundamentales del trabajador. Por ejemplo, los márgenes de actuación de la libertad de expresión frente a la libertad de empresa o la preservación del derecho a la intimidad en el marco de la era internet, son situaciones en que los límites son difusos y, por definición, conflictivos.
102 Vid. Pinto, La función del Derecho del Trabajo…, op. cit., pp. 6 y ss. Monereo Pérez, El derecho social en el umbral del siglo XXI…, op. cit., p. 262.
103 Cfr. Sempere Navarro, Sobre el concepto del Derecho del Trabajo…, op. cit., pp. 200-201.
104 Esta postura es la que defiende en la literatura sociológica Edwards, El conflicto en el trabajo…, op. cit., pp. 3-9. En la doctrina jurídico-laboral, vid., por todos, Durán López, El futuro del Derecho del Trabajo…, op. cit., p. 611.
105 Hay que tener en cuenta, no obstante, que aun cuando las fronteras entre conflicto y participación son móviles en un ambiente libre y democrático, pueden existir ciertos condicionamientos exógenos que lleguen a suprimir la libre voluntad de los sujetos negociales instaurando de este modo una interrelación desequilibrada entre ambos elementos. Un ejemplo de ello es la concepción que surge en la versión de los Estados dictatoriales o autoritarios, según la cual el conflicto de intereses entre trabajadores y sus respectivos empleadores tiene una naturaleza secundaria, respecto a un supuesto interés productivo común (se impone eventualmente un comportamiento colaboracionista que niegue el conflicto inherente a la prestación de trabajo subordinada). De esta manera, se pretende prohibir o al menos menguar, tanto desde un plano jurídico como desde otro material, los conflictos laborales que surgen. En el primer caso, a menudo se prohibe el derecho de huelga o la negociación colectiva es excluida o limitada, pero siempre controlada. En el segundo, la situación de incertidumbre y de desprotección de la mano de obra, puede disuadir a la masa de trabajadora de quebrar el principio de disciplina respecto al ejercicio de poderes directivos, volviéndose más reacia a comprometerse en acciones reivindicativas.
106 Vid. Zanelli, Impresa, lavoro e innovazione tecnologica…, op. cit., p. 13. Para una visión más amplia del proceso de incrustación de los valores democráticos en la empresa, vid. Poole, M., Hacia una nueva democracia industrial: la participación de los trabajadores en la industria, Madrid, 1995.
Segunda parte
Los sujetos de la relación
de Trabajo
Capítulo II
El trabajador autónomo
Objetivos:
En el presente capítulo, el alumno deberá conseguir principalmente los siguientes objetivos:
1) Diferenciar los conceptos de trabajador subordinado y trabajador autónomo.
2) Tomar conciencia de que en nuestra sociedad el número de trabajadores autónomos ha crecido sustancialmente.
3) Comprender que el concepto de trabajador autónomo no es un concepto homogéneo.
4) Captar la lógica de los distintos tipos de políticas legislativas aplicables a los distintos grupos de trabajadores autónomos.
1. EL OBJETO TRADICIONAL DEL DERECHO LABORAL: EL TRABAJO DEPENDIENTE Y POR CUENTA AJENA
Según se ha dicho, la función histórica del Derecho del Trabajo ha sido la de superar el conflicto de intereses existente entre trabajadores y empresarios dentro de la empresa. Como es lógico, esta función histórica solo se entiende necesaria cuando el trabajador pone a disposición del empresario su actividad de modo permanente y continuado, ya que cuando el trabajador vende a otro (cliente) un resultado o un bien concreto, por lo demás, fruto de su trabajo, los puntos de conflicto de intereses disminuyen ostensiblemente. Obsérvese, mientras en el primer caso pueden surgir conflictos personales de todo tipo (problemas en la contratación, durante la ejecución y la extinción del contrato, accidentes y riesgos a la salud, límites al poder de dirección empresarial, límite a la jornada, etc.) además de conflictos económicos (protección y garantía de la remuneración), en el segundo caso surgen solo conflictos económicos (básicamente, determinación del precio del bien a vender).
Ejemplos paradigmáticos de lo que se dice son los siguientes. En el primer caso, es obligada la referencia a un obrero quien somete su actividad al poder de dirección de otro (empresario). La actividad al ser permanente crea múltiples conflictos personales y económicos que han de ser superados por el Derecho del Trabajo (vg., determinación de la prestación, límites al ius variandi, derecho al descanso, representación colectiva, pago de la remuneración, etc.). En el segundo caso, tendríamos a un campesino que siembra y cosecha durante todos los días del año, para luego vender sus productos a un tercero que no conoce, llamado cliente. Aquí, obviamente, no hay puesta a disposición de una actividad permanente al cliente, sino de la venta de un producto final de su trabajo. El conflicto de intereses puede ser pecuniario, pero nunca podrá extenderse a reivindicaciones de tipo personal. Es por eso, que estos conflictos económicos están regulados por leyes civiles o mercantiles.
Ahora bien, estos ejemplos extremos solo nos sirven para graficar una idea: que el fin del Derecho del Trabajo se relaciona con los conflictos de intereses nacidos en el marco de una cesión de actividad por parte del trabajador de modo permanente. Solo en este ámbito puede cumplir su funcionalidad histórica.
Sin embargo, también se ha dicho que junto a esta función histórica del Derecho del Trabajo (superación del conflicto dentro de la empresa), éste tiene una función de contenido político. La inclusión social que apunta a dotar a todos de mecanismos socieconómicos eficientes para el libre desarrollo personal dentro de la sociedad. El Derecho del Trabajo busca también dotar de instrumentos adecuados a todos los trabajadores para alcanzar la ansiada igualdad sustancial o igualdad de oportunidades (objetivo primordial de todo Estado social de derecho, cuyas bases se asientan en el artículo 44 Constitución). Ello, no solo implica acceso a recursos económicos suficientes para el trabajador, sino también, y sobre todo, alcanzar un status pleno de ciudadano (derechos de información, derechos de participación política dentro y fuera de la empresa, protecciones sociales, etc.). De esta forma, el Derecho Laboral tiene un importante rol social en nuestro Estado de derecho a efectos de construir la figura del nuevo hombre: trabajador y ciudadano.
Así, el obrero de nuestro ejemplo anterior accederá al programa de inclusión social del Derecho del Trabajo, pero, sin embargo, nuestro campesino se quedará fuera. Y esto es lógico, en la medida que el Derecho del Trabajo atiende a una relación conflictiva de mayor entidad y de desarrollo plural. No obstante, lo que no es lógico es que se abandone a su suerte al campesino. El objetivo de inclusión social cuenta para todos los peruanos, porque es un fin del derecho social y no solo del Derecho del Trabajo. En esta línea de pensamiento, me parece que el objetivo de igualdad sustancial o de oportunidades debe penetrar también en el derecho civil y mercantil. Las cláusulas abusivas o los desequilibrios de poder contractual cuando perjudiquen al campesino del ejemplo o al contratante débil, deben ser aspectos que tomar en cuenta por el Código Civil o el Código de Comercio.
En fin, no es este el momento para reflexionar acerca de la actuación del derecho social en el derecho privado, sino que pasamos a ocuparnos de un tema más limitado: ¿hasta qué punto el ámbito de operatividad del Derecho del Trabajo le permite solucionar todos los conflictos sociales surgidos entre prestadores de servicios y empresarios? En otras palabras, fuera de las fronteras del Derecho Laboral, ¿los trabajadores autónomos no tienen intereses que entren en conflicto con intereses empresariales?
1.1. Los elementos esenciales del contrato de trabajo
La protección que brinda el Derecho del Trabajo va a operar en el marco del contrato de trabajo. Según nuestro artículo 4 LPCL, “en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”. De este modo, el trabajador comprometerá sus servicios personales de manera voluntaria y dentro del ámbito de dirección de un empresario, a cambio de una remuneración.
Con estas pautas, analicemos cada uno de los requisitos que integran el concepto de la relación jurídico laboral amparada por la LPCL.
A) Prestación personal de servicios
El servicio prestado en el marco de un contrato de trabajo debe ser brindado por una persona física. Ello debe leerse en el sentido de que la labor debe ser desempeñada de modo personal y directo por el trabajador, es decir, debe ser éste quien preste el servicio sin intermediarios.
Se entienden excluidos por este requisito, aquellas personas que no comprometen sus servicios. Esto es, aquellos que comprometen resultados por ejemplo a través de un contrato de obra de naturaleza civil.
B) Prestación voluntaria
Los servicios prestados por el trabajador son ofrecidos al empresario en libertad plena. No cabe coaccionar a un trabajador a ofrecer sus servicios, a riesgo de que el contrato celebrado en estas circunstancias se convierta en nulo de pleno derecho. Como todo trabajador, tendrá derecho de decidir si trabaja o no, con quién trabaja y en qué actividad lo hace107.
C) Dentro del ámbito de organización de un empresario
El trabajador ha de prestar el servicio a otro, a un empresario, y es este último el que debe asumir el riesgo de la actividad empresarial. El éxito o fracaso económico de la empresa, no enerva al empresario de sus obligaciones laborales. Así, cumplida la prestación del trabajador, el salario se encuentra garantizado, sea cual fuere el resultado de la actividad dirigida por el empresario108. Además, el trabajador ha de estar sometido al poder de dirección del empresario, lo que quiere decir que éste organizará y fiscalizará la prestación del primero e incluso podrá sancionarlo cuando detecte un incumplimiento de sus disposiciones. Hay que tener en cuenta que la dependencia relevante para el Derecho Laboral es la jurídica (poder organizar, fiscalizar y sancionar), mas no la dependencia técnica o de recursos económicos. De este modo, el empresario ejerce su poder directivo cuando programa las fechas y horarios en que se cumplirá la labor, el lugar de ejecución del servicio, dispone las funciones concretas a realizar por el trabajador, supervisa el cumplimiento de sus órdenes, impone una suspensión o despide a un trabajador, etc., muy al margen de la autonomía técnica o de acción, con que cuenta el trabajador en el desarrollo de sus labores, o muy al margen de que el trabajador necesite económicamente trabajar o no.
En consecuencia, quedan excluidas las prestaciones de servicios que se realizan en forma independiente o autónoma. Por ejemplo, mediante el contrato de locación de servicios, un transportista con su vehículo propio puede ayudar a distribuir sus mercancías a distintas empresas.
D) A cambio de una remuneración
La actividad laboral, además de otros fines espirituales y culturales que también puede revestir, debe perseguir claramente un fin económico o productivo109. Desde el momento que se emprende la labor, el trabajador deja de realizar su servicio desde una lógica lúdica, recreativa o de mero ocio, y lo hace con el fin de obtener una ventaja patrimonial. El pago en dinero o en especie que el empresario le hace, se lo hace en retribución a su prestación de servicios. Por ello, una persona no encaja dentro del ámbito de aplicación de la LPCL, si el servicio tiene solo fines no productivos (benéficos, por ejemplo) o si el empresario solo compensa ciertos gastos (como ocurre, por ejemplo, en la entrega de vestimenta apropiada para el cumplimiento de la labor, pago de movilidad y en general todo monto que no constituya beneficio ni ventaja patrimonial para el trabajador).
1.2. Los autónomos y su exclusión del ámbito de protección del Derecho Laboral
Por contraste al tipo legal del contrato de trabajo, que hace girar su protección alrededor del elemento subordinación o dependencia, en la otra orilla del río están los trabajadores autónomos. A estos últimos, precisamente, se les aplica la normativa civil o mercantil, en cuanto se presume que hay un equilibrio material o económico entre los contratantes. Sin embargo, no solo eso, la normativa civil o mercantil regula solo aspectos referidos al nacimiento del contrato (sobretodo, en cuanto a la determinación del precio y del bien) y a las responsabilidades por eventuales incumplimientos de las partes, sin reparar en otros intereses que pueda tener quien presta una labor110.
En consecuencia, si un trabajador está dentro del ámbito de protección del Derecho Laboral su estatus jurídico estará garantizado por una legislación que parte de presuponer el desequilibrio de poder de las partes y que busca superar todos los conflictos sociales que nazcan; mientras, si un trabajador es autónomo se regirá por una normativa común que ni asume el mencionado desequilibrio ni detecta los conflictos sociales existentes.
Ahora bien, el marco regulador del derecho civil puede ser funcional para regular ciertas categorías de trabajadores autónomos, no obstante el error está en creer que el concepto de trabajador autónomo es un concepto unitario. Por el contrario, dado que existen muchas personas que cumplen labores productivas, esto es con el fin de obtener una utilidad económica, fuera del ámbito organizativo y de dirección de un empresario, debemos concluir de entrada que el concepto de “autónomo” emana de un dato negativo. Repárese, serán autónomos todas aquellas personas que trabajan sin estar sometidas a poder de dirección alguno.
Desde este punto de partida, será trabajador autónomo el hijo que trabaja en el negocio de su padre (exclusión prevista en la segunda disposición transitoria y final de la LPCL), la esposa que trabaja en el negocio de su esposo (segunda disposición transitoria y final de la LPCL), el pintor de óleo que pinta un cuadro para ofrecerlo al público una vez terminado, el campesino que cosecha sus productos agrícolas y los lleva él mismo al mercado para venderlos, el técnico en computación que es llamado semanalmente por una empresa usuaria para que realice el mantenimiento permanente a sus computadoras, el dueño de una pequeño taller automotriz que realiza las mismas labores que sus trabajadores, el abogado de un estudio o el médico que atiende a sus pacientes en su consultorio, el campesino que se compromete con un gran supermercado a proveerle cada 15 días un lote de 1000 manzanas de una determinada calidad, el taxista con su propio auto, el ambulante, el limpia carros, etc.
Todos estos ejemplos están al margen de la protección del Derecho del Trabajo y, por desgracia, gozan de un marco regulador unitario basado en principios civiles o mercantiles. Digo “por desgracia”, porque el legislador ha sido insensible a las diferencias. Obsérvese, puede que normas relativas a la determinación del precio y del bien importan al pintor que, mediante un contrato de compraventa, vende su cuadro a un eventual cliente en un mercado. O, puede que estas normas civiles o mercantiles sirvan a un pintor que se obliga frente a un cliente a entregarle un cuadro en el plazo de tres meses, con sus propios materiales y realizado en su propio estudio. Sin embargo, lejos de la regulación de relaciones jurídicas esporádicas, estas normas no sirven para abordar conflictos sociales que emergen en relaciones jurídicas permanentes o continuadas111. Los conflictos que se manifiestan en estas últimas configuran trabajadores autónomos más cercanos a la realidad que regula el Derecho Laboral que a la realidad que regula el derecho común.
Vamos a poner un ejemplo para graficar lo que se ha dicho. Tomemos el caso del técnico en computación que es llamado semanalmente por una empresa usuaria para que realice el mantenimiento permanente a sus computadoras. Para ello, el técnico en computación se acercará todos los lunes, miércoles y viernes al centro de trabajo de la mencionada empresa. No quedan dudas que este técnico en computación será un trabajador autónomo, por cuanto él mismo organiza su prestación y dispone de material de trabajo propio, sin embargo, la relación permanente que mantiene con la empresa cliente hace que afloren otros intereses distintos a los que regulan las normas civiles o mercantiles (determinación del precio y bien). Por ejemplo, si sufre un accidente mediante una descarga eléctrica por incumplimientos legales de seguridad imputables a la empresa usuaria, es lógico que esta última deba asumir la responsabilidad social correspondiente como si se tratara de un trabajador más. Otro ejemplo. Si el mantenimiento de computadoras es la actividad profesional principal de este técnico y, además, depende económicamente casi de modo exclusivo de la empresa usuaria a la que acude tres veces a la semana, ¿no sería lógico pensar que este trabajador autónomo necesita de mecanismos rápidos y eficaces para reclamar el pago de la retribución por sus servicios? Esta dependencia económica al empresario/cliente, ¿no lo coloca en una relación similar a la de cualquier trabajador subordinado?
En fin, lo que debe quedar claro es que la regulación del derecho civil o mercantil no cuenta con los elementos adecuados para actuar en la solución de conflictos existentes al interior de las distintas categorías de trabajadores autónomos. Como ya se puso de manifiesto, uno de esos ejemplos es precisamente el caso de alguien que realiza un servicio personal, que constituye su medio económico de subsistencia y que se extiende continuadamente en el tiempo.
Por último, a pesar de las diferencias notables que existen entre los trabajadores autónomos, no se puede olvidar que todos los trabajadores autónomos al depender económicamente de sus labores revisten cierta debilidad en el panorama social. Es por eso, que habrá de involucrarlos por fuerza en el programa de inclusión social de nuestro Estado social de derecho. Al igual que los trabajadores dependientes tienen derecho a gozar de una igualdad de oportunidades en todo sentido, los trabajadores autónomos también tienen ese derecho.
2. LA IMPORTANCIA CRECIENTE DE LOS AUTÓNOMOS EN EL MERCADO DE TRABAJO PERUANO
No vamos a negar que esta opción del ordenamiento, que deja a la legislación civil o mercantil la regulación del trabajo autónomo como un todo, tuvo su sentido quizá en un tiempo bastante remoto. A lo mejor, hace unas décadas atrás los principales trabajadores autónomos fueron los profesionales liberales (abogados, médicos, dentistas, etc.). Los pocos abogados o médicos que instalaban sus oficinas o consultorios atendían a sus clientes de modo autónomo. Muchos de ellos, incluso, no dependían económicamente del ejercicio de la profesión porque tenían otros ingresos.
El problema es que hoy en día las profesiones liberarles se han “proletarizado”112, generando un fenómeno inverso al anterior. Los actuales profesionales liberales dependen económicamente de sus labores. Tanto es así que no son pocos los abogados que trabajan de manera dependiente o los que trabajan desde sus estudios casi exclusivamente para una empresa.
Pero el ensanchamiento de la población de trabajadores autónomos en el Perú no se puede explicar solo desde este ejemplo. Según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) el 41,8% de la población económicamente activa (PEA) son trabajadores independientes113. Es decir, poco más de una de cada tres personas que trabajan en el Perú lo hacen en situación de autonomía. No obstante, el problema de este dato es que no se categoriza a los trabajadores autónomos y nuevamente se les encierra en una misma bolsa.
A pesar de este límite de información, creo que las explicaciones a este fenómeno han de encontrarse fundamentalmente en dos causas.
La primera, por la aplicación de medidas de externalización o de descentralización productiva en las empresas peruanas. Las nuevas tecnologías y la revolución comunicativa, como ya se dijo, han acelerado el proceso de desmembración de las grandes empresas114. Y no solo se han formado pequeñas empresas, sino que en muchos casos se ha subcontratado a personas físicas independientes para que cumplan ciertas labores. El motivo más importante que se esconde tras estas decisiones es el ahorro en el gasto. Por ejemplo, a una gran empresa le será más rentable económicamente hablando contratar por medio de una consultoría a un contador público, que atiende las consultas desde su oficina, que por medio de un contrato de trabajo. Si lo contrata como un trabajador dependiente tendrá que asumir los costos de su formación y el pago de sus beneficios sociales, en cambio, si lo contrata como un trabajador autónomo no tendrá estas cargas sociales.