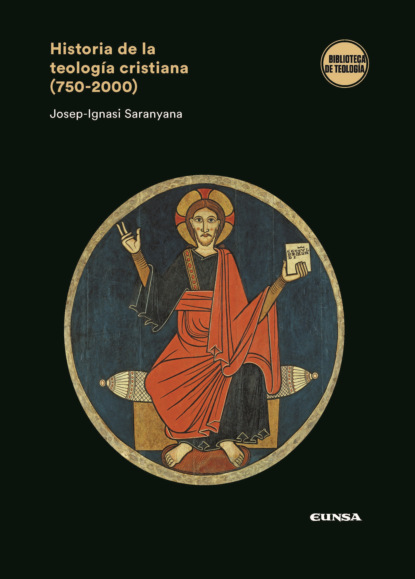- -
- 100%
- +
Es obvio que sus palabras no se deben interpretar como si la humanidad santísima de Cristo fuese un obstáculo para la unión mística. La contemplación de Cristo es la puerta para entrar en la unión; no constituye, en absoluto, un estorbo, sino más bien un camino necesario según la providencia ordinaria de Dios.
7. LA ESCUELA DE SAN VÍCTOR
En 1109, Guillermo de Champeaux, desilusionado después de las dos fatigosas polémicas que había mantenido con Pedro Abelardo sobre la condición de los universales, abandonó su cátedra catedralicia y se retiró a una ermita, entonces fuera de París, pero muy próxima a la muralla denominada de Felipe-Augusto, al pie y al este de la colina de Santa Genoveva. Allí fundó la Abadía de San Víctor, de canónigos regulares, que al poco tiempo sería un centro intelectual de primer orden40. En esa escuela, que se nutrió de las mejores esencias de la teología monástica, brillaron dos teólogos: Hugo de San Víctor y Ricardo de San Víctor.
A) HUGO DE SAN VÍCTOR
Las dotes pedagógicas de Hugo de San Víctor (ca. 1110-1141), de origen sajón y de noble familia, fueron extraordinarias. Lo muestran las primeras líneas del diálogo entre el maestro (M) y el discípulo (D), en una de sus más célebres obras catequéticas:
D: ¿Qué hubo antes de que el mundo fuese hecho? M: Sólo Dios. D. ¿Cuánto tiempo antes? M: Desde siempre. D: ¿Y dónde estaba si sólo era Él? M: Donde está ahora, allí estaba también entonces. D: ¿Y dónde está ahora? M: En Sí mismo, y todas las cosas están en Él, y Él mismo está en todas las cosas. D: ¿Y cuándo hizo Dios el mundo? M. Al principio. D: ¿Y dónde fue hecho el mundo? M: En Dios. D: ¿Y de qué fue hecho el mundo? M: De la nada41.
Este diálogo catequético quizá tuvo a la vista las palabras de san Pablo en el Areópago de Atenas, inspiradas en el poeta Arato, un estoico del siglo III antes de Cristo: «Ya que en él [en Dios] vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros poetas: ‘Porque somos también de su linaje’» (Act. 17:28). En todo caso, es una espléndida exposición teológica del misterio de la creación, entendida como «productio rerum ex nihilo sui et subiecti», que abre la posibilidad, al menos teórica, debatida con gran pasión un siglo más tarde, acerca de la hipotética «creatio ab æterno».
La obra magna de Hugo de San Víctor fue De sacramentis christianæ fidei, escrita al final de su vida42. Es una exposición «more historico» de todos los misterios cristianos, según la sucesión de los hechos. Está dividida en dos libros: opus conditionis et opus restaurationis (la obra de la creación y la obra de la restauración). El primero trata todos los misterios anteriores a la venida de Cristo; el segundo libro desarrolla los misterios de la nueva ley. En el primero se estudia la creación (el hexamerón bíblico o relato de los seis días); Dios como causa de la creación y el conocimiento de los atributos divinos; la esencia de Dios (Dios uno y Trino); la voluntad divina y todo cuanto Dios ha dispuesto (el orden de la creación y la ley); la creación de los ángeles y su caída; el hombre, su estado original y su caída; la reparación del pecado dispuesta por Dios; la institución de los sacramentos; la fe; la ley natural; y finalmente la ley escrita. El segundo libro está dedicado a Cristo y a su Iglesia; y, al estudiar la Iglesia, analiza detenidamente cada uno de los siete sacramentos, junto con las principales disposiciones litúrgicas. Finalmente, el tema de los novísimos.
Esta obra es una magnífica summa, quizá la más perfecta de las primeras. Todos los misterios han sido integrados orgánicamente en una síntesis superadora, que da razón de todos ellos en el conjunto de la historia de la salvación. Al comienzo, la historia de la creación; seguidamente la historia del hombre, creado en gracia y después pecador; en medio de la historia, la encarnación del Verbo; en la etapa de la Iglesia in terris, los sacramentos y la gracia merecida por Cristo. A pesar de algunas repeticiones, es preciso reconocer la magnificencia de la síntesis. Hugo demostró con este tratado que tenía una madurez teológica extraordinaria, sorprendente para la época. Con razón Tomás de Cantimpré (1201-1272) lo llamó «segundo Agustín». También Tomás de Aquino le tuvo en mucho aprecio, citando la síntesis hugoniana como autoridad en varias ocasiones.
Hugo expone correctamente la doctrina cristológica, rebatiendo la cuestión del nihilismo cristológico abelardiano. «Él mismo es hombre y Dios. ¿Qué es el hombre? Si preguntas por la naturaleza: cuerpo y alma. […] Si buscas la persona, es Dios»43. El cuerpo y el alma están unidos, de modo que cuando Cristo muere en la cruz, el alma se separa del cuerpo: «recessit anima, et mortua est caro» (se separó el alma y murió la carne)44. Se separan, aunque cada uno por su cuenta (cuerpo y alma) mantienen la unión hipostática. La resurrección será, por consiguiente, el «regreso» del alma de Cristo a su cuerpo de Cristo, para volverlo a informar.
También resulta interesante su eclesiología. «La Iglesia santa es el cuerpo de Cristo, vivificada, unida en una fe y santificada por el Espíritu, que es uno»45. Esta Iglesia, que es la multitud de los fieles, o sea, la universalidad de los cristianos, está constituida por dos órdenes, los laicos y los clérigos, que suponen como los dos lados del cuerpo. A los fieles laicos cristianos les ha sido concedido poseer las cosas terrenas; a los clérigos, ocuparse de las cosas espirituales46. En términos modernos, podríamos decir, sin incurrir en un anacronismo excesivo, que Hugo intuyó la unidad orgánica de sacerdocio y laicado en la unidad de la Iglesia, cada uno con funciones propias y específicas.
El De sacramentis tuvo, además, una gran influencia en la elaboración teológica posterior, porque sentó las bases para una sacramentología correcta que sería desarrollada por Pedro Lombardo y por los teólogos académicos del siglo XIII. Es preciso reconocer que, después de las intuiciones de san Agustín, que había definido el sacramento como un «signo constituido por cosas y palabras», ese concepto se embarulló a partir de las Etimologías de san Isidoro de Sevilla, para quien sacramento derivaría etimológicamente de «cosa sagrada». Así entendido, sería sacramento cualquier realidad que de una forma u otra significase misterios sagrados. Por eso el alto medievo llegó a establecer listas de sacramentos que en algunos casos llegaron a la veintena, incluyendo en tales relaciones, además de los siete sacramentos instituidos por Cristo, otros muchos ritos sagrados, como la unción de los príncipes (particularmente del emperador), la consagración de los abades, la profesión de las monjas, la dedicación de las iglesias, la ceremonia de la imposición de las cenizas en la Cuaresma, etc.
Hugo de San Víctor recuperó la noción agustiniana de sacramento como signo: «sacramentum est sacræ rei signum» (sacramento es signo de una realidad sagrada); y añadió que, como signo, el sacramento es un elemento corporal, perceptible por los sentidos, que representa por semejanza, significa por institución y, por la santificación recibida, contiene la gracia espiritual e invisible47. Es preciso destacar que al hablar del signo sacramental como continente de la gracia, estableció una noción quizá excesivamente material del sacramento, como si el signo sacramental fuese un recipiente. A pesar de ello, abrió las puertas de la teología al tema de la causalidad sacramental, que sería posteriormente desarrollado en el siglo XIII, al entender que, por institución divina, el signo sacramental causa él mismo la gracia, y que no se limita a disponer o preparar a recibir la gracia. También distinguió entre sacramentos mayores y sacramentos menores, y de esta forma separó los siete sacramentos en sentido estricto, instituidos por Cristo, de aquellos signos instituidos por la Iglesia y que no son sacramentos en sentido propio, sino sólo sacramentales.
En De sacramentis, Hugo de San Víctor ofrece asimismo un amplio tratado acerca de la Sagrada Escritura: qué es la Escritura y en qué se diferencia de los escritos de los Padres; qué es la inspiración, quiénes son los hagiógrafos y cuáles los libros inspirados o canónicos. Distinguió los tres géneros literarios de la Biblia (histórico, alegórico y tropológico); destacó las propiedades de la Escritura, especialmente la inerrancia; señaló las reglas de una sana exégesis escriturística; etc. Sobre este tema volvió repetidamente, por ejemplo, en el libro cuarto de su Eruditionis didascalicæ libri septem y en su De scripturis et scriptoribus sacris.
B) LA «SUMMA SENTENTIARUM»
Poco después de la muerte de Hugo, un autor anónimo (que algunos han identificado con Odón de Lucca, obispo de esta ciudad italiana entre 1138-1146) escribió una extraordinaria síntesis teológica, que se conoce como Summa Sententiarum48. Es preciso reconocer que la influencia de Hugo es patente. Por ello ha sido adscrita con toda seguridad al círculo victorino. Pero, como Joseph de Ghellinck destacó en su día, el estilo breve e incisivo la emparentan también con el círculo aberlardiano y laoniano. En todo caso, la sistemática de la Summa Sententiarum difiere del De sacramentis christianæ fidei de Hugo. Está además inconclusa, faltándole los tratados acerca del matrimonio, el orden sacerdotal y los novísimos, que fueron añadidos después a muchos manuscritos, por otros autores medievales. Los medievalistas suelen fecharla con anterioridad a la gran síntesis de Pedro Lombardo, de la que hablaremos seguidamente.
La Summa Sententiarum abandona la sistematización more histórico. Está dividida en siete tratados, según la edición de Jean-Paul Migne, que la incluye entre las obras de Hugo: el primero, dedicado a la Santísima Trinidad y a la Encarnación; el segundo, a la creación considerada en general y a los ángeles; el tercero, a la creación en particular (el hexamerón) y a la creación del hombre y su caída; el cuarto, a los sacramentos y al decálogo mosaico; el quinto, al bautismo; el sexto, a la confirmación, penitencia, Eucaristía y extrema unción o unción de enfermos; el séptimo al matrimonio (de otra mano, como se ha dicho).
C) RICARDO DE SAN VÍCTOR
Otro gran teólogo de San Víctor fue el escocés Ricardo de San Víctor (†1173). Ha pasado a la historia por tres tratados. El primero sobre la Santísima Trinidad, titulado De Trinitate49, dividido en seis libros, que constituye como el paso intermedio entre el armonioso De Trinitate de san Agustín, y la síntesis que elaborará posteriormente santo Tomás de Aquino en la segunda mitad del siglo XIII. Así, pues, para conocer la evolución técnica de la trinitología conviene tomar en cuenta estos tres eslabones de una cadena que va de comienzos del siglo V a mediados del siglo XIII. Sin olvidar, obviamente, el tratado un poco anterior de san Hilario de Poitiers (†367).
La estructura del De Trinitate de Ricardo es muy curiosa. Se abre con un prólogo y un capítulo primero que sientan las bases gnoseológicas y metodológicas. Ante todo, se compara el ascenso de la mente hasta el conocimiento de los misterios sublimes de la divinidad con la Ascensión de Jesucristo a los cielos, después de la Resurrección. Pero con una diferencia: Cristo ascendió corporalmente y nosotros ascendemos intencionalmente. Tal ascenso intelectual tiene tres momentos: partiendo de la concepción simbólica del cosmos, el intelecto se convence de que todos y cada uno de los elementos del universo son símbolos o representaciones de la divinidad; después medita intuitivamente sobre la naturaleza, descubriendo lo divino oculto en ella y, de este modo, sube por una escala, peldaño a peldaño, elevándose hacia lo alto; finalmente termina en la cúspide, que es la contemplación intelectual de los misterios divinos. Por ello, no hay oposición entre razón y fe. Cuando parezca que los misterios son contrarios a la razón, profundicemos en los argumentos racionales y comprobaremos que la razón nunca se opone a la fe.
En este punto Ricardo formula una máxima que conviene retener:
No nos conformemos con la noticia de las cosas eternas que tenemos por la fe; aprehendamos también la noticia que tenemos por la inteligencia, si acaso todavía no hemos alcanzado la noticia experiencial [es decir, el conocimiento místico].
Considera, en definitiva, que la fe se alimenta con el conocimiento intelectual o de la razón raciocinante, para alcanzar al final el conocimiento experiencial o místico. Dicho en otros términos: Ricardo consideró que la ciencia teológica (y de algún modo también la filosofía) constituye un momento interior del desarrollo de la fe.
En el prólogo del De Trinitate, formula la máxima que preside todo su quehacer teológico: «Ex fide vita interna, ex cognitione vita æterna» (por la fe, la vida interior; por el conocimiento, la vida eterna).
Este método recuerda al «argumento ontológico» de san Anselmo de Canterbury, que, como ya se dijo es una argumentación por «razones necesarias». En efecto:
Es nuestra intención en esta obra ofrecer no razones probables, sino necesarias, de las cosas que creemos, y explanar y aclarar la verdad de los artículos de nuestra fe. Pues estoy convencido de que en la aclaración de aquellas cosas que son necesarias hay argumentos no sólo probables, sino necesarios, aunque alguna vez suceda que tales argumentos estén ocultos a nuestra diligencia. […] Es absolutamente imposible que las cosas eternas no sean; por ello son siempre lo que son y no pueden ser nada distinto ni de otra manera. Parece, pues, que es absolutamente imposible que todo lo necesario no sea y que carezca de razón necesaria […]50.
Ricardo da por supuesto que Dios ha hecho al hombre capaz de alcanzar esas razones necesarias, pues en ello le va el conocimiento del camino de su salvación. Desarrolla en el resto del libro primero y a lo largo del segundo los misterios divinos relativos a la esencia divina. Los cuatro libros restantes son una exposición del misterio trinitario.
Así mismo es muy notable su teología espiritual, que tiene la misma impronta intelectualista que se detecta en el De trinitate. Escribió dos obras místicas destacables (Benjamin minor y Benjamin major51), donde desarrolla expresamente y con mayor detalle el proceso de la escala intelectual. Ha dejado también un comentario al Cantar de los Cantares52.
El proceso de ascenso contemplativo hacia Dios se divide en seis fases. Las tres primeras consisten en descubrir a Dios a partir de las criaturas inferiores, leyendo en el libro de la creación, y viendo allí la mano divina. La cuarta etapa de la contemplación pretende descubrir a Dios en el alma, viendo que ésta es imagen de Dios. Las dos etapas finales buscan encontrar la verdad en sí misma, es decir, ver a Dios directamente. Para caracterizar la contemplación no basta con tomar en cuenta qué es lo que se contempla, es preciso además considerar la naturaleza misma del conocimiento que tiene lugar, es decir, cómo se produce tal conocimiento. Para ello Ricardo distingue tres tipos de contemplación. Una primera es la contemplación humana, en la cual la mente, por sus propias fuerzas, concentra su atención sobre el objeto que estudia. Una segunda forma es divino-humana, por la cual Dios ayuda al hombre por medio de su gracia, de modo que éste puede profundizar más en las cosas que contempla. Y finalmente, el tercer grado, estrictamente divino, consiste en una gracia poderosa que embarga la actividad del espíritu humano y lo eleva al exceso de la mente. Este excesus mentis es la contemplación en sentido propio.
Los victorinos distinguieron, pues, entre la contemplación estrictamente intelectual y la contemplación sobrenatural, que es el núcleo de la oración mística. Sin embargo, su planteamiento, tan intelectualista en ocasiones, reivindicativo de las posibilidades de la razón en la aclaración de los misterios divinos, pudo incurrir en algunos excesos racionalistas, al menos en la expresión.
Esta mística intelectualista influyó en la corriente neoplatónica alemana del siglo XIV y fue objeto de crítica y discusión en el siglo XVI, cuando algunos místicos, como Landulfo de Sajonia, Francisco de Osuna o Teresa de Jesús, reivindicaron la contemplación de la vida de Cristo como camino necesario para alcanzar la contemplación mística.
8. LAS «SUMAS» DE DERECHO CANÓNICO
La ciencia canónica, que había sido cultivada como una parte de la teología, adquirió autonomía científica a comienzos del siglo XII, cuando los canonistas comenzaron a utilizar el derecho civil de Justiniano, es decir, el Corpus iuris civilis y, sobre todo, el Digesto, redescubierto por Irnerio de Bolonia (†1130) a finales del siglo XI o comienzos del XII, en una biblioteca de Pisa. En la tarea de independizar epistemológicamente el Derecho de la Teología tuvo asimismo un papel relevante Graciano, natural de Chiusi o de Orvieto. Se ha dicho que fue monje camaldulense, aunque esta adscripción esté ahora muy discutida. Se ignora la fecha de su nacimiento, probablemente a finales del siglo XI, y parece que en 1159 ya había fallecido.
Graciano comenzó su trabajo hacia 1130 y lo concluyó hacia 1140. Enseñó artes liberales (el trivium) en Bolonia durante muchos años. Su compilación de las normas del derecho eclesiástico, titulada Concordia discordantium canonum, posteriormente conocida como Decretum53, asumió el método de la conciliación o armonización de sentencias o autoridades, popularizado por Anselmo de Laón y después por Abelardo. El Decreto tiene además importancia para la historia de la teología, porque ha dado origen a muchas tradiciones teológicas y ha conservado, asimismo, innumerables sentencias patrísticas. Se divide en tres partes. La primera consta de cien distinciones (las treinta primeras recopilan la teoría de las normas canónicas). La segunda parte, de treinta y seis causas (procesos judiciales y asuntos matrimoniales y penitenciales), algunas muy extensas, divididas a su vez en cuestiones. La tercera parte consta de un total de cinco largas distinciones sobre temas sacramentales.
9. PEDRO LOMBARDO
Contemporáneo de Graciano, y mientras en San Víctor se preparaban las primeras grandes «sumas», el italiano Pedro Lombardo (ca. 1095-1160) impartía sus lecciones en París. Había nacido en Novara y era clérigo secular. Al final de su vida recibió la consagración episcopal.
Lombardo aunó la tradición metodológica boloñesa con la sistemática victorina, e inauguró una nueva forma de ordenar los conocimientos teológicos. La influencia de Laón es también apreciable en su obra. Su texto más conocido es Sententiarum quatuor libri54.
Los Cuatro libros de las sentencias surgieron de sus enseñanzas parisinas. Como todo buen profesor, mejoró continuamente su libro añadiéndole nuevas consideraciones. Se conocen fundamentalmente dos redacciones. En todo caso esta obra fue empezada en la década de 1140, que es cuando comenzó su docencia, con un último retoque de 1157. En la redacción definitiva se cita el De fide orthodoxa de Juan Damasceno, traducido al latín después de 1146 por Burgundio de Pisa, y conocido por Lombardo durante su viaje a Roma, hacia 1151-1152.
El método de Lombardo se inspiró en el De doctrina christiana de San Agustín. El Hiponense había dividido todo cuanto existe en dos grandes clases. Por una parte, las cosas (res) y por otra, los signos (signa), o sea, «de rebus et de signis». Las cosas se dividen a su vez en dos bloques: las cosas que son para disfrutar o para gustar (de rebus quibus fruendum est), y las cosas que son para usar (de rebus quibus utendum est). Lo que sólo es para gozar, usando el término res en sentido muy amplio, es Dios en su unidad y trinidad. Sólo para usar es la obra de la creación. Y hay seres que son para usar, puesto que pueden tener carácter instrumental, y también para gozar de ellos (de his quæ fruuntur et utuntur) pues son fin en sí mismos: este sería el hombre-Dios, es decir Cristo, el Verbo Encarnado. Pedro Lombardo estimó que también hay que prestar atención a los signos. Los signos serían los sacramentos, en un sentido amplio.
De esta forma pudo ordenar todos los conocimientos teológicos en cuatro libros. El primer libro, aquello que debe ser sólo gozado, es decir, Dios. El segundo libro, aquello de lo cual se debe usar, o sea, la obra de la creación y, dentro de la obra de la creación, la antropología, con el tratado sobre la gracia, el pecado original y el pecado actual. El libro tercero recoge la cristología y soteriología, es decir, lo que debe ser usado y gozado. Por último, el libro cuarto, sobre los signos, que es la sacramentología, con un apéndice final sobre los novísimos o postrimerías del hombre.
La obra de Pedro Lombardo tuvo un éxito espectacular. Aunque ya se conocen algunas glosas de su obra, datadas en la segunda mitad del siglo XII, la gran proliferación de comentarios a las Sentencias del Lombardo comenzó en el siglo siguiente, cuando fue introducida como libro de texto por las Órdenes mendicantes en la Universidad de París. El plan de estudios parisino, que sirvió de modelo a las Facultades de Teología de todo el orbe, se dividía en cuatro cursos. En cada uno de los cursos el bachiller sentenciario «leía» cursoriamente —es decir, explicaba someramente, con rápidas glosas— uno de los libros de las Sentencias de Pedro Lombardo. En algunos casos las glosas no fueron tan someras, sino muy profundas y extensas, dando lugar a excelentes desarrollos especulativos, como los comentarios de san Buenaventura, santo Tomás de Aquino, el beato Juan Duns Escoto y, ya más tardíos, los comentarios de Guillermo de Ockham, Gabriel Biel o Domingo de Soto, por citar sólo los que han tenido un influjo posterior mayor.
Con todo, las Sentencias constituyen una «summa» un tanto abigarrada y compleja, en la que Lombardo ha recogido con bastante habilidad, pero con repeticiones, la mayoría de los pareceres teológicos de la época, con muy pocos pronunciamientos personales sobre las opiniones sistematizadas. Por ello resulta complicado advertir cuándo habla por sí mismo y cuándo es portavoz de otras opiniones. Pueden, no obstante, detectarse algunas opiniones propias y a ellas voy a referirme55.
El Lombardo prestó gran atención a las misiones del Espíritu Santo, que son de dos tipos: visible, como en Pentecostés y otras, e invisible, la que se da cotidianamente cuando se derrama en las mentes de los fieles56. En este contexto, es importante señalar que la misión invisible del Espíritu Santo se distingue de la virtud de la caridad, otorgada por Dios y en la cual amamos a Dios y al prójimo, aunque a primera vista podría parecer que el Espíritu Santo es la misma caridad57. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede ser la caridad con que amamos a Dios, porque la caridad puede aumentar o disminuir e incluso desaparecer por el pecado; el Espíritu Santo, en cambio, que es Dios, es inmutable e increado58. Además, aunque es evidente que Dios nos ama y que Él nos concede poder amarle, es preciso distinguir entre el amor eterno que Dios nos tiene, que es irrevocable, y el efecto creado en nosotros, que es revocable por nuestra parte, en virtud de nuestra libertad. Por consiguiente, la caridad es una afección del ánimo y un movimiento de la mente, y no es la misión visible del Espíritu, como se confirma por autoridades59.
Las precisiones del Lombardo supusieron un notable progreso teológico. Con todo, la doctrina sobre la gracia santificante no alcanzó su madurez hasta mediados del siglo XIII. Desarrollando las intuiciones de Felipe el Canciller, fue Alejandro de Hales el primer autor que, con la colaboración de san Buenaventura y de Juan de Rupella, concedió a este tema un tratado propio.
En el cuarto libro de las Sentencias, basándose en la definición de Hugo de San Víctor, según la cual el sacramento es «signo sensible de una cosa sagrada instituido por Cristo que contiene la gracia», introdujo la noción de causalidad sacramental. Esta novedad resultó capital para el desarrollo de la teología sacramentaria posterior. Y así, en lugar de recordar que los sacramentos de la Nueva Ley contienen la gracia, como una especie de vaso lleno de gracia que se derrama en nuestra alma, afirmó —siguiendo a san Agustín— que dan la gracia causándola, aunque no entró en el análisis sobre qué tipo de causalidad es la propia de los sacramentos60.