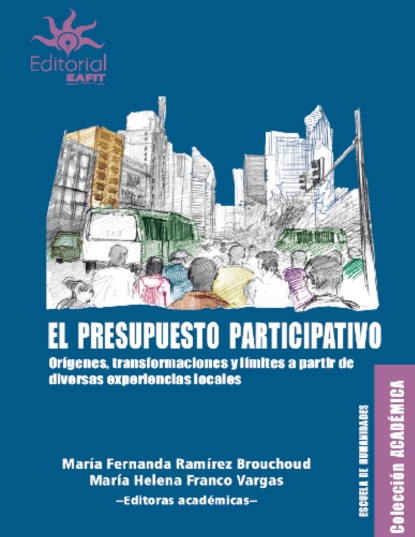- -
- 100%
- +
Los textos concernientes a la participación ciudadana son los artículos “Programa de Planeación y Presupuesto Participativo en Medellín. Un ejercicio democrático de construcción de ciudad y formación de ciudadanía” de Posada (2007); “El presupuesto participativo y la transformación de Medellín” de Restrepo (2007); y “Capital social, desarrollo y políticas públicas en Medellín, 2004-2007” de Valencia, Aguirre y Flórez (2008). El capítulo del libro sobre presupuesto participativo en Colombia: “Aciertos y desafíos en la implementación de la política de Presupuestos Participativos” de Celis (2008). Las tesis de maestría: “Participación ciudadana en la gestión pública local. El caso del presupuesto participativo de Medellín, 2004-2008” de Aguirre (2010); y “Participación ciudadana y gestión del desarrollo local en territorios submunicipales. Estudio de caso: Comuna 6-Doce de octubre de Medellín 2012-2015” de Cano (2016). Y el informe de investigación: “La planeación participativa, el Sistema Nacional de Planeación y los presupuestos participativos en Colombia” de Velásquez y González (2012).
1.1 Participación ciudadana, gestión pública y desarrollo local
En ese escenario, uno de los elementos que se ha analizado es el papel que los procesos de participación en el PP pueden tener en el mejoramiento de la gestión pública. Es el caso del artículo de Posada (2007) en el cual se describe la intervención de las organizaciones sociales en el PP y los criterios de focalización de recursos, indicando ciertos aspectos positivos y algunos a mejorar en cuanto a la implementación, como por ejemplo la necesidad de convertir el PP “en una política pública permanente que no depende de las voluntades de las administraciones de turno” (p. 45), y que de esta manera se consolide como un programa transversal en la gestión pública del municipio.
En el mismo sentido de reflexionar sobre la administración pública, Restrepo (2007) plantea que para lograr una verdadera transformación de la gestión pública en Medellín es necesario promover y fortalecer la corresponsabilidad y participación ciudadana. En su exposición, el autor resalta los diferentes mecanismos de participación que incluye el PP, como las asambleas barriales y veredales, los consejos consultivos comunales y corregimentales, las comisiones temáticas y el comité municipal del PP.
Por su parte, Aguirre (2010) aborda el tema de la participación ciudadana en la gestión pública local desde el PP en el periodo 2004-2008. De este modo, plantea que se deben establecer acciones, mecanismos y condiciones que posibiliten la incidencia y relación entre la ciudadanía y el Estado. Para ello, describe el diseño institucional (instancias de participación, deliberación, toma de decisiones, actores y condiciones de participación ciudadana); analiza el tipo de participación ciudadana que promueve el mismo en las diferentes fases del proceso e identifica las características que contribuyen a la democratización de la gestión pública local.
En la misma línea, Velásquez y González (2012) indagan por el papel de los consejos de planeación, el Sistema Nacional de Planeación y los PP. Particularmente, los autores examinan si estos han contribuido a la profundización de la democracia local, a la promoción de la participación ciudadana, al fortalecimiento de las redes y organizaciones sociales, al robustecimiento de las relaciones entre la ciudadanía y los gobiernos locales y a la generación de condiciones propicias para el mejoramiento de la vida de la población. Además sugieren que se deben fortalecer los procesos de formación ciudadana, sensibilizar a la ciudadanía frente a la planeación y afianzar la relación entre planeación y PP.
En lo que respecta al fortalecimiento de la ciudadanía, Celis (2008) señala que en la experiencia del PP en Medellín se puede destacar la construcción participativa de la gobernabilidad, pues permite que las personas se reconozcan como individuos y como parte de un colectivo. Adicionalmente, expone que uno de los logros de este mecanismo ha sido en materia de formación ciudadana, en el aumento de los niveles de confianza en la ciudadanía y de la participación con calidad en los diferentes escenarios de deliberación, concertación y decisión.
También se ha examinado la relación entre la participación ciudadana y el desarrollo local, y en ese sentido, el artículo de Valencia, Aguirre y Flórez (2008) tiene como objetivo analizar la relación entre capital social, desarrollo y políticas públicas. Los autores argumentan que el PP constituye un espacio de participación donde los ciudadanos generan acuerdos sobre proyectos de desarrollo local (p. 70). En este punto, resaltan que la transparencia y la democratización de las decisiones en el PP contribuyen a generar capital social y desarrollo tanto económico como social. Adicionalmente, argumentan que dichos elementos permiten incrementar la confianza en la administración municipal.
Por último, Cano (2016) indaga si la participación ciudadana y la organización comunitaria han impactado el desarrollo local. El autor toma como caso de estudio la Comuna 6 (Doce de Octubre) y concluye que el incremento de recursos sociales, técnicos y económicos sí ha propiciado efectos organizacionales positivos. Además, menciona que la gestión del desarrollo local es el principal incentivo de la participación ciudadana en dicha comuna, lo cual ha fortalecido la identidad territorial y la capacidad de coalición y movilización. Contrario a esto, como falencia, indica que dichas cualidades se activan solo en la negociación y diseño de programas y proyectos para la localidad, y su efecto disminuye en la implementación y evaluación de lo ejecutado.
Según lo anterior, respecto al papel de la participación ciudadana en la gestión pública en el marco del PP se ha insistido en la importancia de que sea transversal en la gestión pública (Posada, 2007); en que se articule con otros mecanismos de planeación como el Sistema Nacional de Planeación y los consejos municipales de planeación (Velásquez y González, 2012); en la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad ciudadana (Restrepo, 2007), mejorar las relaciones ciudadanía-Estado para democratizar la gestión pública local (Aguirre, 2010) y en que la incidencia de la participación ciudadana en la gobernabilidad permite el fortalecimiento ciudadano (Celis, 2008). Además, se reconoce que el PP ha ayudado a mejorar el desarrollo económico y social a nivel local (Valencia, Aguirre y Flórez, 2008) y ha fortalecido los procesos identitarios y organizativos de las comunidades locales (Cano, 2016).
1.2 Planeación participativa
Por su parte, los documentos referentes a planeación participativa son los artículos “El presupuesto participativo entre democracia, pobreza y desarrollo” de Gómez (2007); “Hacia la renovación de concepciones y prácticas de la planeación y el desarrollo” de Giraldo, Hincapié, Zapata y Sánchez (2010); “La planeación participativa: una revisión de los enfoques sobre la planeación participativa producidos en la ciudad de Medellín en el marco del Sistema Municipal de Planeación (SMP-1996)” de Ayala (2014); “Construyendo ciudadanía: la experiencia del presupuesto participativo en las comunas de Medellín” de Molina (2013); y “Programa de planeación local y presupuesto participativo en Medellín, Colombia: estrategia participativa para planear el desarrollo y democratizar la gestión pública” de Gutiérrez (2014). El capítulo del libro Construyendo democracias y metodologías participativas desde el Sur: “Metodologías participativas para gestar democracia. Potencialidades del programa de planeación local y Presupuesto Participativo en Medellín-Colombia” de Gutiérrez y Sánchez (2012). Y los libros: Planeación para el desarrollo: utopía realizable. Estudio de caso Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 2004-2007, Comuna 1 Popular, municipio de Medellín de Sánchez (2011); y Planeación participativa. Realidades y retos de Gómez et al. (2012).
El texto de Gómez (2007) se ocupa de los alcances del PP en materia de aportes a la gobernabilidad democrática en la ciudad y los procesos locales de planeación, indagando por transformaciones en el poder local, el tejido social y la superación de la pobreza en Medellín. La autora hizo un balance de la gobernabilidad democrática y la participación, la planeación y el desarrollo local, y la gestión pública, resaltando problemas como el difícil acceso a la información por parte de las comunidades debido a su lenguaje técnico y la falta de indicadores para hacerle seguimiento al PP, entre otros.
Giraldo, Hincapié, Zapata y Sánchez (2010) reflexionan sobre el PP en el periodo 2004-2007, en la Comuna 1 (Popular) e identifican tensiones y fortalezas del proceso. Para ello, entienden el desarrollo como construcción sociocultural múltiple, histórica y territorialmente determinada y la planeación como un proceso social, político, territorial y estratégico. Los autores concluyen que el PP contribuyó a dinamizar el desarrollo en la Comuna 1 y al empoderamiento de la ciudadanía en la gestión de lo público al crear escenarios de encuentro, concertación y deliberación.
Por otro lado, el libro de Sánchez (2011) articula en su análisis tres elementos: la experiencia propia del PP, la investigación formativa y científica, y los fundamentos teóricos del desarrollo y la planeación. En ese sentido, plantea que la proyección metodológica de la teoría, aplicada al estudio del PP, implica que la investigación sobre la planeación para el desarrollo sea también un proceso de intervención social.
Gutiérrez (2014) indaga por las posibilidades que ofrecen los PP para el cambio o mantenimiento de un régimen político democrático sustentado en derechos, y que coexiste con un modelo económico que atenta, a su vez, contra los mismos derechos. El autor sostiene que la experiencia del PP puede contrarrestar el modelo económico debido a que es un escenario propicio para la construcción de democracia participativa por tratarse de un proceso político incluyente, pluralista y justo, el cual es protagonizado por diversos actores en escenarios de encuentro y debate permanente, lo cual incide en el desarrollo local y potencia las capacidades de movilización e incidencia social y política de estos sujetos.
Por su parte, Gutiérrez y Sánchez (2012) consideran que para construir, consolidar y fortalecer la democracia también se requieren diferentes metodologías participativas dirigidas a robustecerla. Por ello, comparan las metodologías en la implementación del PP con la “metodología integral de planeación participativa” (MIP). Los autores plantean que el PP tiene nexos con la MIP debido a que ambas comparten finalidades orientadas a promover y consolidar procesos democráticos desde la planeación participativa dirigida hacia el desarrollo; vinculan diversos actores que interactúan y constituyen redes de aprendizaje; y potencian la participación desde la planeación, el control, seguimiento y evaluación de los acuerdos efectuados y las decisiones tomadas (pp. 65-66).
Respecto a experiencias previas de participación ciudadana en la planeación, el libro de Gómez et al. (2012) señala que, aunque la planeación participativa se presentaba en la ciudad desde décadas anteriores, se fortaleció debido a la implementación del PP, lo cual permitió el robustecimiento de las capacidades de las comunidades para la formulación y gestión de los planes de desarrollo en las comunas y los corregimientos de la ciudad (p. 9). Los distintos capítulos del libro conciben la planeación como un proceso participativo que involucra elementos técnicos, la comprensión del contexto social y la viabilidad política y pedagógica. Asimismo, el texto resalta que el PP ha sido una experiencia importante en la consolidación de la democracia, en los cambios en la institucionalidad estatal y en la construcción de lo público y de la gestión del Estado.
En la línea de ubicar el PP en la trayectoria de procesos de planeación participativa en Medellín, Ayala (2014) indica que la participación ciudadana en la planeación de la ciudad ha sido uno de los mecanismos que más ha transformado las relaciones sociopolíticas entre la ciudadanía y la institucionalidad en la esfera local. Particularmente, con el transcurso de los años y con el proceso de modernización del Sistema Municipal de Planeación (SMP), la participación ciudadana se ha convertido en un mecanismo para mejorar la gobernabilidad, la gestión del desarrollo en el territorio y la gestión del bienestar de los ciudadanos.
Finalmente, Molina (2013) explora las experiencias y escenarios a través de los cuales el PP, en el rubro deportes, determina o agencia condiciones que posibilitan el mejoramiento de la vida en la Comuna 5 (Castilla) de la ciudad de Medellín. El autor concluye que la vinculación de la comunidad a la solución de sus propios problemas es muy importante para resolver situaciones que el Estado no ha podido atender.
En suma, respecto a la discusión sobre la incidencia del PP en la planeación local son varios los temas que se han tenido en consideración. Por un lado, se ha resaltado cómo contribuye a dinamizar el desarrollo local y el empoderamiento de la ciudadanía en la gestión de lo público al crear escenarios de encuentro, concertación y deliberación (Giraldo et al. 2010) y cómo ha ayudado a resolver problemas locales específicos, por ejemplo, en materia deportiva (Molina, 2013). A su vez, el PP ha contribuido a mejorar la democracia pues la planeación participativa es incluyente y pluralista (Gutiérrez, 2014) y con el transcurso de los años se ha convertido en un mecanismo para mejorar la gobernabilidad (Ayala, 2014), ayudando en la consolidación de la democracia y la institucionalidad estatal (Gómez et al., 2012). Por otro lado, se han identificado algunos límites en la implementación de la planeación participativa, por ejemplo, el lenguaje técnico y la falta de indicadores para hacer seguimiento al PP dificultan el involucramiento de la ciudadanía en la planeación local (Gómez, 2007). Igualmente, se ha señalado cómo el PP puede analizarse a la luz de metodologías participativas como la MIP (Sánchez, 2011) y la aplicación teórica de la participación (Gutiérrez y Sánchez, 2012).
2. Desafíos en la implementación
La implementación del PP en Medellín ha evidenciado desafíos en cuanto a la consecución de los fines descritos por el Acuerdo 28/2017. Algunos de estos desafíos corresponden a factores externos al mismo y propios del sistema político colombiano, tales como la baja participación de la ciudadanía, la desconfianza en la institucionalidad, el clientelismo, la corrupción, la presencia de actores armados, entre otros. Por otro lado, también se presentan retos asociados a las dinámicas particulares del PP, como son el desconocimiento de este mecanismo, la poca apropiación ciudadana del mismo, la inexistencia de un sistema de seguimiento y evaluación, el bajo control social, entre otros.
2.1 Desafíos externos
Los textos donde prevalecen los desafíos asociados a factores propios del sistema político colombiano son los artículos: “Participación ciudadana y transformación democrática del conflicto urbano. Notas a propósito del Programa de Presupuesto Participativo en la Ciudad de Medellín, Colombia” de Urán (2009); “La planeación participativa para el desarrollo en el marco de la desafección política. Estudio de caso, Medellín 2004-2010” de Londoño (2012); y “Potencial social y político de la planeación local y el presupuesto participativo en Medellín (Colombia) para fortalecer la democracia latinoamericana” de Gutiérrez, Hincapié y Villa (2016). Además, la tesis de pregrado “Aproximación a las prácticas de la cultura política en el programa de planeación local y presupuesto participativo. El caso del corregimiento San Antonio de Prado del año 2005 al 2014” de Arango (2015).
El tema de la relación entre actores armados y PP es abordado por Urán (2009) quien argumenta que, si bien la participación ciudadana no ha funcionado como un desactivador y transformador de violencias, sí ha actuado como un disipador de estas en la medida en que las reglas y procedimientos básicos de la democracia activan la imaginación y la creatividad social. En ese sentido, el texto plantea que en aquellos lugares donde se han presentado históricamente actores armados, los cuales se involucran en el PP, deben adaptarse a las dinámicas de discusión, a los procesos deliberativos y electorales y a la toma de decisiones públicas. Esto les permite interactuar con otros, ser reconocidos como ciudadanos y buscar respaldo político para sus iniciativas, lo cual implica un abandono paulatino de la dinámica militar y autoritaria (p. 185).
Desde una visión más amplia, Gutiérrez, Hincapié y Villa (2016) manifiestan que los procesos de PP en América Latina se dieron bajo el marco de transformaciones económicas, sociales y políticas, lo cual generó tensiones entre el discurso de profundizar la democracia y el neoliberalismo; no obstante, los autores plantean que los mecanismos de participación ciudadana asociados al PP pueden revertir los efectos negativos del neoliberalismo. También resaltan que, en el caso de Medellín, si bien se ha registrado la presencia de actores al margen de la ley que inciden en los escenarios de deliberación y decisión del PP, la institucionalidad ha definido criterios para salvaguardar la legitimidad del proceso; de la misma manera, las organizaciones sociales de las comunas han ideado sus propias estrategias, no violentas, para atenuar la incidencia de estos actores.
Por otro lado, la tesis de Arango (2015) analiza las prácticas de cultura política de los delegados que participaron en los procesos de planeación local y PP en San Antonio de Prado entre 2005-2014. El autor plantea como hipótesis que este ha generado relaciones neoclientelistas, don-de los actores partícipes han destinado los recursos del PP para beneficio de terceros a cambio de favores electorales, erosionando los fines del programa de planeación local y participativa y, en consecuencia, de la democracia. El desarrollo de la investigación confirma la anterior proposición, señalando que los delegados del PP poseen comportamientos políticos opuestos a la cultura política democrática como son el individualismo, el clientelismo, la corrupción y la exclusión.
En la misma línea de señalar los desafíos relacionados con prácticas de la política en Colombia, el artículo de Londoño (2012) presenta un análisis de los procesos de planeación participativa en Medellín entre 2004 y 2010 en el marco de la desafección política. Como respuesta a dicha desafección el autor propone, entre otras cosas, la inclusión de instrumentos y espacios participativos y de control social. En este sentido, destaca la creación del PP como un escenario para promover la participación ciudadana en la gestión municipal, y si bien que ha aportado a la democratización de la gestión pública y al incremento de la participación ciudadana, también menciona que se ha visto permeado por prácticas tradicionales de la política colombiana.
Es decir, respecto a los desafíos externos a la implementación del PP se destacan las tensiones entre la democracia y el neoliberalismo (Gutiérrez, Hincapié y Villa, 2016), el impacto de los actores armados (Urán, 2009) y el clientelismo, la corrupción y la exclusión (Arango, 2015; Londoño, 2012).
2.2 Desafíos internos
Por otro lado, los documentos donde predominan desafíos relativos a las dinámicas particulares del PP son los artículos: “Los controles a la administración pública en Colombia. Una aproximación al control social al presupuesto participativo en Medellín” de Franco, Ramírez y Chinkousky (2019); “El Presupuesto Participativo en el contexto de los jóvenes de la Comuna 13 de Medellín” de Fierst (2012). Y las tesis de maestría: “El presupuesto participativo, la participación comunitaria y el capital social en Medellín” de Mejía (2015); “Abriendo mundos cerrados. Procesos de participación ciudadana en la Comuna 14, El Poblado, de Medellín” de Zea (2015); y “Confianza e informalidad, una mirada juvenil a los procesos de planeación y desarrollo local en la Comuna 5 –Castilla– de Medellín” de Rodríguez, Marín y Flórez (2017).
El texto de Franco, Ramírez y Chinkousky (2019) manifiesta que en la estructura del poder público en Colombia se encuentran previstos una serie de controles a la administración pública: administrativo, fiscal, político, disciplinario y social. Específicamente, las autoras analizan el control social al PP, el cual es presentado como un derecho y un deber de la ciudadanía para vigilar y fiscalizar la gestión pública y la prestación de servicios ofrecidos por el Estado o por particulares que cumplan función pública. El artículo concluye que hay un bajo control social al PP en Medellín, debido en gran medida al poco conocimiento por parte de la ciudadanía acerca de este. Además, se menciona que las prácticas clientelares que persisten en las comunidades y el proceso de elitización de la participación, pueden profundizar el escaso interés ciudadano en participar en estos procesos y, por ende, en sus controles (p. 20).
Por su parte, Mejía (2015) afirma que la participación comunitaria en el PP ha disminuido. En este sentido, la tesis pretende indagar cuáles son las causas sociales que han afectado esta participación. Según el texto, las principales causas que impiden el incremento de la participación comunitaria y el capital social en la ciudad son: el limitado conocimiento y apropiación del PP por parte de los ciudadanos; las tensiones entre la administración municipal y el sector comunitario; los conflictos entre la administración municipal y los posibles contratistas; la consolidación de coaliciones que tienen como fin excluir a ciertos sectores; la primacía de intereses personales y grupales; la no renovación de liderazgos; entre otros. Finalmente, Mejía indica que causas de tipo normativo, administrativo, fiscal y tecnológico también podrían explicar la pérdida de dinamismo del PP.
Zea (2015) también indaga por la baja participación, particularmente se pregunta por los sectores de estratos socioeconómicos altos como la Comuna 14 (El Poblado). Los hallazgos del estudio evidencian que la mayoría de las personas de este sector no están dispuestas a una participación constante en el PP porque consideran que hay poca receptividad de sus propuestas, debido a que los sectores que poseen mayor representatividad en este espacio son los estratos más bajos. En segunda instancia, la autora indica que para las personas de estratos altos este modelo de participación es poco eficiente por las largas jornadas de planeación y los conflictos que se generan entre diferentes actores. Finalmente, la tesis señala que las condiciones urbanísticas de este territorio, donde predominan las unidades cerradas y edificios, dificultan la consolidación de una estructura organizativa para la participación social que exige la realización de asambleas barriales.
Específicamente, respecto a los desafíos de la participación juvenil en el PP, Fierst (2012) analiza la participación de los jóvenes en uno de los sectores más conflictivos de Medellín: la Comuna 13 (San Javier). Inicialmente, el texto plantea que hay poco interés de los jóvenes por participar pues lo ven como un espacio donde se debaten aspectos que no los motivan y consideran que sus ideas no son tenidas en cuenta. Sin embargo, Fierst señala que dicha participación se desarrolla por fuera de los parámetros políticos tradicionales, por ejemplo, las reclamaciones que hacen por medio de expresiones artísticas y culturales, lo cual ha sido de aprendizaje mutuo para los gobernantes y los jóvenes.
En la misma línea de retos en la participación juvenil, Rodríguez, Marín y Flórez (2017) indagan por qué los jóvenes de la Comuna 5 (Castilla) no se unieron masivamente en los procesos de Planeación Local (PL) y PP durante 2015 y 2016. Los hallazgos de este estudio evidencian que la baja participación obedece a que estos sienten desconfianza hacia las instituciones por la corrupción, la exclusión y los incumplimientos a las comunidades. Además, no se ven representados en estas instancias ya que no son tomados en cuenta, pues consideran que este mecanismo de participación privilegia los intereses económicos personales y las alianzas electorales.