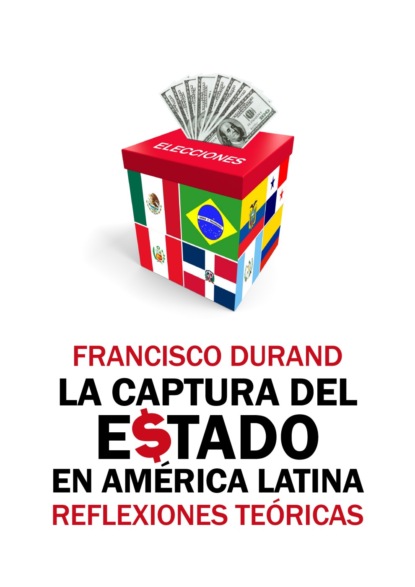- -
- 100%
- +
Esta opción analítica que, por ser realista pretende ver la política «tal cual es», está en sintonía con los cambios en la correlación de fuerzas que la teoría pluralista ignora, y más cerca de las corrientes de la opinión pública latinoamericana que, como hemos visto, piensa mayoritariamente que se gobierna para unos pocos. Esos todopoderosos, «los dueños de América Latina», son los que poseen y dirigen los grandes grupos de poder económico y manejan los recursos del país asociados a las empresas transnacionales (ETN), teniendo un estatus especial y conformando una clase aparte. El juego político está marcado por el renacimiento de una oligarquía (Cameron, 2018), que es otra manera de enfocar este problema para entender qué clase de democracia y democracia de qué clase tenemos.
A los analistas políticos les atrae hoy en día el enfoque de captura del Estado por ser un intento por explicar las influencias detrás de los procesos y el modus operandi de los sistemas políticos donde el gran poder económico obtiene ventajas. A partir de ahí se pueden entender los problemas que generan las desigualdades de acceso e influencia política en democracias formales. Por lo mismo, los problemas de América Latina no se limitan a la consabida lista de pobreza, subdesarrollo, corrupción, debilidad institucional, discriminación e inseguridad ciudadana, que son los grandes temas en la agenda de los gobiernos y los organismos internacionales. No sorprende en ese sentido que se hable siempre de cambio y que permanentemente se anuncien reformas. En realidad, lo que indica este pedido continuo es que no hay tal cambio, en buena parte porque hay fuerzas económicamente poderosas y políticamente influyentes que lo traban, porque prefieren mantener el statu quo y tienen la ventaja de aparecer como solución más que como problema4.
Afirmamos entonces que existe «otro problema» que tiene que ver con las élites del poder, y que no se visualiza oficialmente en parte porque las élites económicas tienden a colocarse fuera de la agenda nacional e internacional. Este actor corporativo, apoyado por los principales gobiernos y organismos internacionales, así como por los grandes medios de comunicación global, protegidos por los partidos políticos de centro y derecha, y la derechización de la izquierda, solo le exigen aprobar voluntariamente códigos de conducta, y logran ocultar su poder. Para las instituciones globales, la corporación global o globalizada es una fuerza civilizatoria que todo lo cambia para mejor; son la punta de lanza de las innovaciones tecnológicas y la génesis de una incesante renovación de los productos de consumo que beneficia al «consumidor soberano», que escogerá lo mejor al mejor precio, satisfaciendo sus necesidades y deseos. En suma, la corporación es un actor clave para el bienestar. En realidad, las corporaciones son parte del statu quo, un jugador cada vez más poderoso e influyente, con gran capacidad de propuestas y de veto, interesado en pagar bajos salarios, evitar las negociaciones con los sindicatos y beneficiarse de una declinante contribución tributaria. Por lo tanto, en materia de recursos para reformas, su baja tributación no contribuye a realizarlas. Tampoco permite mejoras sustantivas del sistema regulatorio, menos una activación de los sindicatos; muestra siempre su rechazo a las protestas sociales como «ruido político», exigiendo orden y afirmando que la prioridad siempre es «incentivar las grandes inversiones, base del bienestar». Aunque existen otras trabas culturales e institucionales para el cambio, la poca disposición a grandes reformas si estas tocan los intereses económicos es un factor clave. No puede ni debe ser ignorado en tanto hablamos del actor más poderoso, aquel que tiene mayor influencia mediática y política.
Este discurso liberal o neoliberal, como a veces se le denomina para distinguirlo de periodos históricos anteriores al surgimiento del nacionalismo y el populismo, es más importante hoy que ayer, porque antes las corporaciones no necesitaban construir su legitimidad en América Latina. Operaban cómodamente con dictaduras, como el caso del general Pinochet en Chile. No tenían un discurso innovador. Pero en democracias, y al desatarse la globalización, tienen que ver la manera de influir directa e indirectamente en las mayorías, justificar el trato especial que reciben del Estado, camuflar su cada vez más reducida contribución fiscal, y también el creciente poder que van adquiriendo a medida que se fortalecen en el mercado.
El libro busca dar sentido a este actor, abriendo en lugar de cerrando los ojos, viéndolo como es, pero entendiendo su discurso. Para avanzar en esta discusión, evaluamos las principales teorías del poder como actores capaces de proponer, vetar y convencer; explicamos las capacidades de influencia que desarrolla crecientemente el poder corporativo y las relacionamos al fenómeno de captura. De esa manera, ponemos énfasis en factores explicativos claves como la concentración de poderes corporativos tridimensionales —materiales, instrumentales, discursivos— que la globalización neoliberal amplifica, lo que facilita la captura económica del Estado; analizamos los elementos históricos e institucionales que en el contexto latinoamericano abren la posibilidad de cooptarlo; identificamos las redes y los modos de influencia excesiva e indebida que les sirven para dictar o comprar decisiones de política pública y neutralizar las resistencias que pudieran venir del Estado y la sociedad civil.
Antes de empezar a realizar este necesario balance, conviene precisar que la captura corporativa del Estado no es un fenómeno homogéneo, en tanto, visto como un proceso, experimenta variaciones temporales y espaciales, dependiendo de los cambios en las correlaciones de fuerza, las alteraciones de ciclo político y económico y los sistemas económicos, políticos y culturales de cada continente y país. Una breve mirada al panorama presente y el pasado reciente de América Latina muestra estas diferencias.
La variabilidad se puede observar en los Andes centrales en las primeras décadas del siglo XXI. En esta subregión se pueden detectar casos acentuados de captura corporativa, donde las corporaciones, y sus intermediarios nacionales y soportes globales, tienen altos niveles de influencia. Tenemos a Perú y Colombia, países de la Cuenca del Pacífico, firmantes de tratados de libre comercio con EUA y alineados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde las corporaciones operan con notable comodidad por su cercanía con el Estado. Este par de casos contrastan con otros dos, la Bolivia de Evo Morales y el Ecuador de Rafael Correa, donde se formaron gobiernos radicales que intentan o intentaron reducir o superar la captura corporativa —no por ello exentos de escándalos de corrupción y casos de mal gobierno—, frenando su influencia política e ideológica, aunque sin limitar su poder estructural. En Ecuador han recuperado el poder y en Bolivia queda por ver si recapturan el Estado. Estas variaciones, que se observan en todo el continente en un escenario mayor donde predominan las situaciones de captura corporativa, abren interesantes posibilidades de análisis.
Nos concentramos en lo que es común o general, tomando en cuenta las situaciones de captura que se inician cuando se introduce el neoliberalismo a comienzos de la década de 1990, momento de cambio de paradigma al adoptarse, por necesidad o convicción, las recomendaciones del Consenso de Washington y, más adelante, a partir de 2016, cuando luego de un giro a la izquierda, una buena parte del continente, incluyendo los países más importantes, hacen un giro conservador, regresando a la misma senda, al mismo tiempo que las corporaciones privadas y sus soportes recuperan sus niveles de influencia. En Brasil, para citar un caso prominente, el gobierno de Jair Bolsonaro elegido en 2018 muestra ser un caso de recuperación política de las élites del poder, donde el Estado vuelve a considerar la promoción de la inversión privada como la gran prioridad del Estado. El de Mauricio Macri, un presidente empresario elegido en Argentina en 2016 es parecido, y destaca por el uso de la «puerta giratoria», que ha permitido extremar la influencia corporativa. A estos se suma el giro conservador de Lenin Moreno en Ecuador en 2017 y el segundo gobierno de Sebastián Piñera en Chile en 2018. Este giro conservador, sin embargo, no solo no se disemina en todo el continente, sino que los gobiernos de derecha de marcada influencia elitista tienden a generar fuerte rechazo social una vez que están en el gobierno e imponen medidas de austeridad mientras mantienen los privilegios de los ricos. Tal ha sido el caso de Macri en Argentina, Moreno en Ecuador y Piñera en Chile, países en los cuales han aparecido movimientos de rechazo y fuertes estallidos sociales en 2019.
La experiencia latinoamericana tiene estos vaivenes, pero el panorama general, incluso durante el periodo de auge del giro a la izquierda (1998-2016), con gobiernos intervencionistas y redistributivos que experimentan problemas distintos a los discutidos aquí, seguía siendo de predominio de situaciones de captura corporativa del Estado. Durante este periodo ocurrió un superciclo de commodities que mejoró los indicadores de crecimiento, empleo y pobreza, razón de más para discutir enfoques que dan cuenta de este persistente fenómeno conservador, en lugar de distraernos con el más precario, aunque más atractivo, caso de gobiernos radicales (Levitsky & Roberts, 2011).
Estos vaivenes y variaciones pueden ser tomados en cuenta sobre todo para un análisis comparativo. Para nuestros propósitos, sin desconocer la importancia de tales estudios, vemos el fenómeno de captura como algo general, que afecta, si no a todos, al menos a muchos de los países del continente, casi en su totalidad democracias y donde las fuerzas del mercado están encabezadas por grandes corporaciones privadas. Nos enfocamos en las principales tendencias con una visión de mediano más que de corto plazo, poniendo el énfasis en los elementos habituales de la captura. El panorama que se dibuja es un tipo ideal de dominación o influencia extrema de las élites del poder sobre el Estado para obtener beneficios que afectan el interés común. Este fenómeno es reconocido como problema —algo que no tiene solución inmediata— por expertos y ciudadanos, excepto para quienes evitan verlo como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, creyendo en una idealizada democracia de mercado, o debido a que se benefician de la captura y, por lo mismo, no identifican el problema para no cambiar arreglos y prácticas que les convienen. Sea por convicción o interés, diversas fuerzas económicas y políticas que idealizan a las corporaciones —y afirman que estamos frente a una verdadera democracia de terreno nivelado— coinciden en la defensa del statu quo, lo que beneficia a los actores captores.
El enfoque metodológico que analiza regímenes político-económicos ha sido objeto de importantes aportes. Un modelo de reflexiones abstractas sobre las democracias basado en atributos en regiones ha sido utilizado por Dahl, el teórico de la democracia liberal ideal que llama poliarquía. Lo mismo ha hecho O’Donnell con su teoría de la democracia delegativa de América Latina. Aquí caminamos por la misma senda con una visión más crítica de la democracia contemporánea, delineando un tipo ideal de captura corporativa en América Latina, tomando en cuenta una variable que los otros minimizan: el poder corporativo en mercados crecientemente oligopolizados. Hasta que los pueblos se levanten.
Tanto la ideología reinante como los intereses particulares, que gracias al poder discursivo de las corporaciones y los neoliberales pueden presentarse como beneficiosos para todos y como la única alternativa para salir adelante, intervienen no solo para bloquear las ideas divergentes sino para impedir el pensamiento crítico que pudiera generarlas. En este libro asumimos esta perspectiva crítica, basándonos en los distintos estudios de varios continentes sobre la captura del Estado y sus variantes. También nos apoyamos en la experiencia del presente y el pasado reciente del continente latinoamericano y en el caso peruano, donde la captura corporativa es extrema y antigua, y ha sido estudiada en detalle y por largo tiempo por diversos investigadores y analistas, incluyéndonos5.
El libro está organizado de la siguiente manera. La definición de captura, y la identificación más precisa del tipo principal, la captura corporativa del Estado, se discute en el primer capítulo. La captura se asocia con cambios en el contexto: el neoliberalismo globalizador, la tercera ola de la democracia, y las consecuencias de las propuestas de cambio de políticas impulsadas por Thatcher y Reagan para países que salían de la órbita comunista y populista radical y luego continuados por Blair y Clinton.
En este contexto se inicia la discusión de las formas y niveles de influencia corporativa sobre el Estado, y en el segundo capítulo se distingue la «influencia indebida», basada en el soborno, de la «influencia desmedida», que se apoya en múltiples mecanismos, algunos legales, otros grises e ilegales. Se relaciona la discusión de captura con el análisis del poder corporativo y se discute sus poderes tridimensionales —estructural, instrumental y discursivo—.
En el tercer capítulo se discuten los factores estructurales e institucionales que facilitan la captura corporativa del Estado en América Latina, región con una historia propia que condiciona el proceso de toma de decisiones, con énfasis en las particularidades de la concentración de poder económico y político, la porosidad y discrecionalidad del sistema político y la acentuada ausencia de la sociedad civil.
Los principales instrumentos del poder corporativo para penetrar el Estado son materia del cuarto capítulo, en el que se analiza por separado el lobby, la puerta giratoria, la financiación electoral y los sobornos, y se considera la posibilidad de que las corporaciones —actores inteligentes, ricos y organizados— pueden usarlas de manera secuencial, siguiendo la lógica del ciclo político y sobre la base de una estrategia de influencias.
El último capítulo presenta las conclusiones del trabajo y resume las ideas centrales sobre poder empresarial y captura corporativa del Estado en América Latina, estimando las consecuencias que esta situación genera en términos económicos, políticos y sociales.
2 Uno de los temas más populares y que, con variantes, se repite en América Latina, es la crítica a los «dueños del país». Esta noción está generalmente referida a las familias propietarias, tanto la vieja oligarquía del siglo XIX y XX como a la nueva del siglo XXI, que por extensión incluyen a las empresas transnacionales, sobre todo en el siglo XXI, donde la globalización y la apertura de mercados ha atraído gigantes corporativos de todos los continentes. Sobre esa «dueñidad» propietaria, véase el libro pionero de Malpica Los dueños del Perú, que tuvo varias ediciones (3ª ed. 1963). Luego salió una larga lista con el mismo título en otros países; en Panamá con Hughes y Quintero (1989), en Argentina con Majul (1992), en Chile y Venezuela con Carmona (2002 y 2004 respectivamente), en República Dominicana con Rosario (1988), en Uruguay con Traibel (2008) y en América Latina con Reyes (2003). Estos trabajos, escritos por periodistas de investigación y activistas sociales, dan cuenta de qué riqueza está en manos de qué familias, pero no explican (aunque lo suponen) cómo ello influye en los juegos de poder, tarea que realizamos en este libro. Un intento por demostrarlo en el caso de la familia Romero y en los principales grupos de poder peruanos, inspirado por Malpica, se encuentra en Durand 2013 y 2017, respectivamente.
3 Este supuesto es cuestionado por Lindblom (1977), quien afirma que debemos abandonar el hábito de considerar que los distintos grupos de interés juegan en un terreno nivelado, pues las grandes empresas tienen más recursos y una relación privilegiada con el Estado por su poder estructural: generan empleo y desarrollo tecnológico (pp. 193-198). Schattschneider (1960), por su parte, considera que la teoría pluralista de los grupos de interés exagera su rol representativo y transparente, incidiendo en que la política no es siempre pública y que existen formas de acceso individual e informal al Estado (p. 40). Sobre el sistema de rendición de cuentas vertical, ver los comentarios de Foweraker, 2018, pp. 15-16.
4 Hay, ciertamente, países más desarrollados que otros, pero los «casos de éxito» (generalmente Costa Rica, Uruguay, quizás Chile, país muy desigual) son, en realidad, excepciones.
5 Ver Távara (2004, 2006), Dammert (2010), López (2010, 2012) y Alarco (2012). El primer trabajo en el que analizo la captura —de modo preliminar— es de 2005, La mano invisible en el Estado: efectos del neoliberalismo en el empresariado y la política. El tema fue luego retrabajado, y en 2010 publiqué La mano invisible en el Estado: crítica a los neoliberales criollos. Luego he profundizado el tema en varios artículos, capítulos y libros que se irán mencionando a lo largo del libro, manteniéndose la hipótesis de que la introducción y profundización de políticas llamadas neoliberales contribuye de modo importante a generar situaciones de captura del Estado al concentrar poderes económicos y políticos, y al debilitarse la sociedad civil y, en particular, los sindicatos. Se han realizado varios estudios sobre casos concretos y con base empírica para cerrar «la brecha de evidencias» que aqueja a esta temática, como son los sistemas de impuestos, la normativa ambiental y la propia empresa constructora Odebrecht, que funcionan como cuestiones decisionales que determinan el «decretismo».
Capítulo 1. Captura y cambios de contexto
Diversas escuelas y autores han desarrollado la teoría de captura del Estado, que ha sido objeto de variadas contribuciones empíricas, algunas más profundas y mejor documentadas que otras. No falta un debate sobre su carácter conspirativo, que ciertamente existe como fenómeno en la arena política, y que a veces se filtra en las contribuciones académicas (Romero, 2008). Todo ello obliga a ordenar y matizar la discusión, particularmente la variante conocida como captura corporativa —tanto en América Latina como en otras regiones—, en tanto es un tipo más universal que ocurre en contextos donde las fuerzas privadas predominan en el mercado y se proyectan a la política gracias a Estados porosos que les permiten operar con relativa comodidad en democracias6.
Los estudios de captura corporativa se centran en procesos o situaciones donde una élite influyente, la económica moderna, representada por altos ejecutivos y grandes propietarios, va desarrollando una relación colusiva con las élites políticas a medida que acumula riquezas, representada por políticos elegidos y funcionarios, a varios niveles —local, regional, nacional— y en diversas instancias del Estado, como los organismos regulatorios, los ministerios de línea, las principales instancias burocráticas económicas, y la propia presidencia, el Congreso y el Poder Judicial. En este libro usamos un enfoque dinámico-relacional para entender este acuerdo, identificando los factores estructurales e institucionales que generan o facilitan situaciones más marcadas de captura, y las redes y los mecanismos que utilizan las élites corporativas para proyectarse con ventaja al Estado. Este balance permite comprender mejor los alcances de la teoría, definir los conceptos con más precisión, entender las variantes o tipos de captura y elaborar hipótesis más útiles para entender también los procesos de «recaptura» cuando las élites económicas recuperan sus niveles de influencia política.
Si bien la discusión de captura está referida a América Latina, toma en consideración los avances teóricos de otros continentes, sobre todo aquellos que pueden catalogarse como democracias de mercado, caracterizados por la oligarquización de la política y la aparición de una «corporatocracia». Esta amplia y diversa discusión planetaria es un reconocimiento de la vigencia de teorías críticas en lugares con distintos niveles de desarrollo económico y político que, coincidentemente, tienen en común el acentuado poder de las corporaciones privadas que la globalización fomenta, y su eficaz manejo político en democracias formales. La discusión de captura está entonces asociada al llamado neoliberalismo, los intereses que promueven la globalización económica y, como lo dicen con dureza varios analistas, a las democracias «dirigidas» (Wolin, 2008) o «secuestradas» por las élites (Oxfam Internacional, 2018), términos que se aplican a países con distintos niveles de desarrollo.
La captura corporativa —en el pasado inmediato y en el presente— predomina cuando ocurre una recuperación política y un acelerado fortalecimiento económico de las fuerzas privadas del mercado sobre un Estado con funciones y voluntades reducidas. De este modo, gracias a esta acentuada asimetría de poder, la situación laboral de las clases mayoritarias, antes beneficiadas con políticas redistributivas de un Estado fuerte y con la capacidad negociadora de los sindicatos, se precariza. Una vez cooptado el poder —a veces literalmente ocupado—, las élites económicas se benefician con la implementación y profundización del modelo de globalización neoliberal, generando un nuevo statu quo que defienden con vigor, empezando por la política económica, siguiendo por «los derechos adquiridos» en materia tributaria y laboral y las condiciones político-jurídicas que les permiten operar con ventaja.
La adopción de este modelo es resultado de la manera como fue manejada la globalización neoliberal al ser impulsada desde los países del norte por los gobiernos aliados de Ronald Reagan en EUA y Margaret Thatcher en el Reino Unido a partir de 1980, cuando ocurrió un gran cambio político. Esas políticas fueron luego impulsadas por Bill Clinton y Tony Blair, y por los socialdemócratas europeos en la última década del siglo XX. Estos líderes fueron «seducidos» por el neoliberalismo, a pesar de representar o decir representar a las mayorías trabajadoras.
En palabras de Wolin, en estos países desarrollados —y luego en sus zonas de influencia—, surgió un sistema de poder asimétrico que «representa fundamentalmente la madurez política de las corporaciones y la desmovilización política de la ciudadanía» (2008, p. 12). Gracias a las influencias de los aliados anglosajones, estas políticas y sus principios ideológicos fueron diseminados en gran parte del planeta con la ayuda de los organismos financieros internacionales, influenciados por las superpotencias al controlar los votos de sus directorios y a medida que pasaban por crisis que eran resueltas o manejadas por estos poderes.
El modelo fue crecientemente cuestionado a partir de la crisis financiera mundial 2008-2009, al revelarse que los financistas, y sus privilegiados ejecutivos, fueron responsables de una crisis con dramáticas consecuencias, pero terminaron siendo rescatados con millonarios recursos fiscales a la vez que poco investigados y sancionados. La crisis global, la más seria desde la Gran Depresión de 1929-1930, revelaba los juegos del poder a favor de las élites globales, al mismo tiempo que al acentuarse las desigualdades (Picketty, 2014; Therborn, 2015), polarizaba las sociedades y socava las democracias (Kupferschmidt, 2009, p. 14). A partir de este momento se comenzó a hablar del 1% que concentra la riqueza.
Al respecto, para sopesar la importancia de este megaevento, que a diferencia de la Gran Depresión del siglo XX no generó cambios en políticas ni modificaciones en la correlación de fuerzas, pero sí preocupaciones, tensiones y discusiones. Se hablaba incluso de una crisis del capitalismo global moderno. Cabe señalar el siguiente balance. Ricardo Dudda (2019) identifica con claridad las preocupaciones al interior de las élites globales, y añade que a pesar de las crisis y las propuestas se mantuvo la defensa del statu quo, acentuándose los cuestionamientos:
De pronto, más de diez años después de las famosas palabras de Sarkozy («hay que refundar el capitalismo»), todos hablamos de la crisis del capitalismo. Y no solo en la izquierda, sino también en el establishment financiero. Martin Wolf del Financial Times recorre los grandes foros económicos globales para hablar de una crisis sistémica, Adrian Wooldridge intenta convencer a sus lectores en The Economist de que hay que leer a Marx para comprender lo que nos pasa, el gurú financiero Ray Dalio avisa de una revolución si el capitalismo no se reforma y el presidente billonario de Starbucks se ofrece como candidato presidencial con una propuesta de subir los impuestos a las grandes fortunas (Dudda, 2019, p. 10).