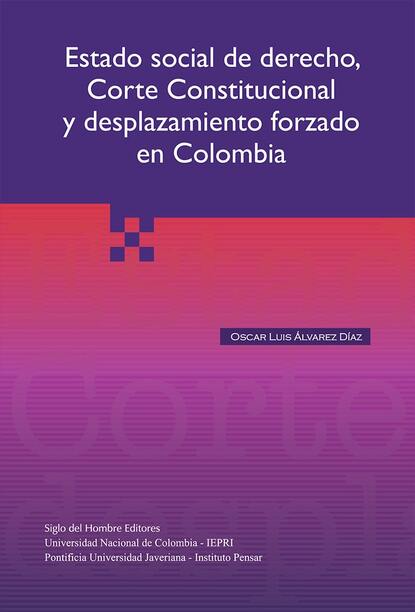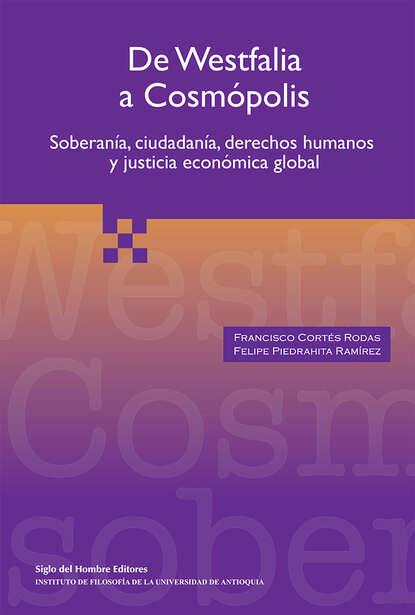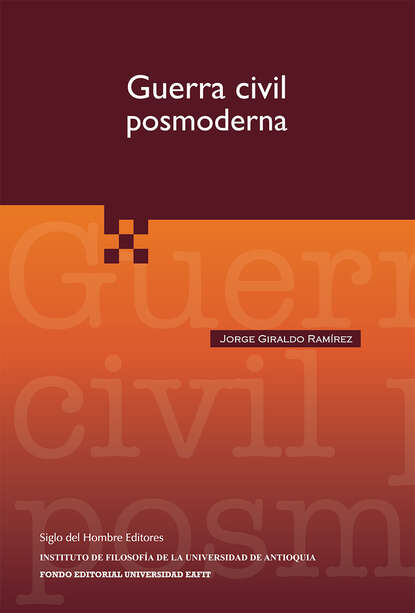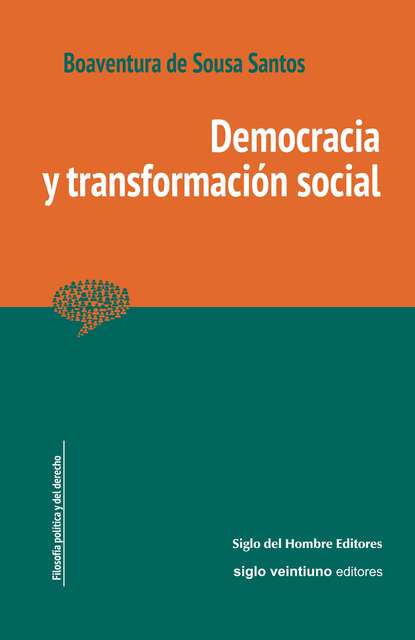Los bárbaros jurídicos
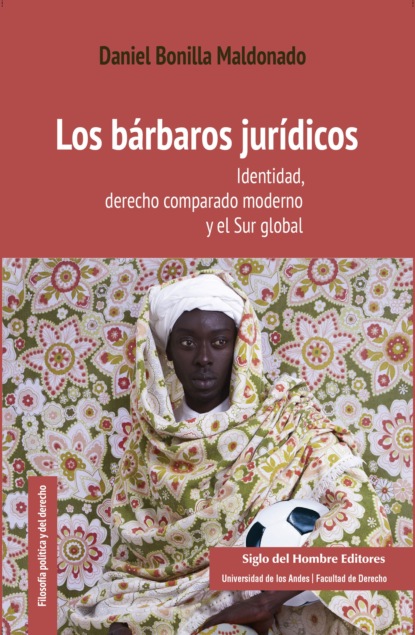
- -
- 100%
- +
5Kahn, El análisis cultural del derecho, 165-170.
6Kahn, El análisis cultural del derecho, 58-91 (espacio y tiempo) y 106-117 (sujeto).
7Así, por ejemplo, en la cultura moderna e ilustrada el individuo se imagina como un agente autónomo y racional que es titular de una serie de derechos. Este sujeto jurídico, además, se localiza en una comunidad política que usualmente toma la forma de un Estado-nación. Este espacio y el sujeto que lo ocupa conciben generalmente la historia de una forma lineal: el pasado, el presente y el futuro están estrecha y causalmente ligados. No hay discontinuidades entre aquellos y este. La historia de los sujetos individuales que la concretan es una de progreso, de avance continuo hacia un final en donde se materializan los ideales que los guían, entre otros, igualdad y libertad. Véanse, por ejemplo: Ronald Dworkin, “Liberalism”, en Public and Prívate Morality, editado por Stuart Hampshire (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), 113-143; y Ronald Dworkin, “Liberal Community”. California Law Review 77, n.° 3 (1989): https://doi.org/10.15779/Z38J721 (la traducción en español de esta obra se encuentra como: Ronald Dworkin, La comunidad liberal [Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes, 1996], 479-509). También pueden consultarse los capítulos tercero y cuarto de este libro sobre Maine y sobre David y Zweigert y Kötz.
8Kahn, El análisis cultural del derecho, 9, 15, 124-125; Paul W. Kahn, “Comparative Constitutionalism in a New Key”. Michigan Law Review 101, n.° 8 (2003): 2677; y Pierre Sclang, “The De-Differentiation Problem”. Cont. Phil Review 41 (2009).
9Charles Taylor, La ética de la autenticidad, traducido al español por Pablo Carbajosa Pérez (Barcelona: Paidós Ibérica Ediciones e Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1994), 67-76. Véase también: Kahn, “Comparative Constitutionalism”, 2679 , sobre el derecho comparado, el “yo” y el “otro”.
10Kahn, The Reign of Law, 152-154.
11Jaime Caicedo Turriago, “Los nukak: transformaciones socioculturales y articulación étnica en una situación regional”, en Encrucijadas de Colombia amerindia (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología y Colcultura, 1993), 154-157; y François Correa, “Makú”, en Introducción a la Colombia amerindia, coordinado por François Correa y Ximena Pachón (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, 1987).
12Ibídem. Véanse también: Gustavo G. Politis, Nukak (Bogotá: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, 1996), 357-369; y Daniel Bonilla Maldonado, La constitución multicultural (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2006), 21-22 y 147-156.
13Véanse por ejemplo: Austin Sarat y Bryant G. Garth, “Studying How Law Matters: An Introduction”, en How Does Law Matter? (Evanston: Northwestern University Press, 1998); Austin Sarat, “Studying American Legal Culture: An Assessment of Survey Evidence”. Law & Society Review 11, n.° 3 (1977): 427-488; Austin Sarat, . The Law is All Over’: Power, Resistance and the Legal Consciousness of the Welfare Poor”. Yale Journal of Law and the Humanities 2, n.° 2 (1990): 343.
14Estas comunidades, por ejemplo, pueden imaginar de manera distinta la relación entre naturaleza y razón que está en la base del principio de separación de poderes. Así, el sujeto individual o colectivo se puede entender como un ser que tiende a abusar del poder continuamente o como uno que lo hace ocasional aunque inevitablemente. La interpretación que se defienda sobre este punto tiene consecuencias sobre la manera como se imaginan los productos jurídicos que la razón debe crear para evitar o neutralizar los abusos que los sujetos puedan cometer. El principio de separación de poderes podrá, por ejemplo, entenderse desde una perspectiva funcionalista o desde un punto de vista que permita la colaboración armónica de los poderes públicos. Para el primero, la distinción tajante entre las órbitas que competen a cada una de las ramas del poder público permitirá controlar tanto a los sujetos encarnados, que actúan en nombre de cada una de ellas, como al Estado, que se imagina como un sujeto autónomo antropomorfizado. Para el segundo, la distinción de funciones es compatible con el trabajo conjunto de las ramas del poder público; solo de esta forma se podrían cumplir al mismo tiempo los objetivos del Estado y contener la tendencia moderada hacia el abuso del poder que caracteriza a los sujetos individuales y al sujeto colectivo. Véanse: Kahn, “Comparative Constitutionalism”; José Fernández-Albertos, “Dividir lo indivisible: separación de poderes y soberanía popular en James Madison”. Revista de estudios políticos, n.° 128 (2005): 293-316, http://digital.csic.es/bitstream/10261/20727/1/REP128.011.pdf; y Carlos Santiago Nino, “Transition to Democracy, Corporatism, and Presidentialism with Special Reference to Latin America”, en Constitutionalism and Democracy: Transitions in the Contemporary World, editado por Douglas Greenberg, Stanley N. Katz, Melanie Beth Oliviero y Steven Wheatley (Oxford: Oxford University Press, 1993), 46-64.
15Véanse: Pierre Legrand, “The Impossibility of ‘Legal Transplants’”. Maastricht Journal of European and Comparative Law 4, n.° 2 (1997): https://doi.org/10.1177/1023263X9700400202; y Kahn, El análisis cultural del derecho, 143-150.
16James Tully, Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 62-70.
17En el derecho penal moderno, por ejemplo, el sujeto se considera responsable si causó un daño y actuó dolosa o negligentemente. En el derecho de la responsabilidad civil extracontractual, en ocasiones, se entiende que el sujeto es responsable si causó un daño, no importa si este no tuvo intención de causarlo o si no se desvió del estándar de conducta aceptado en su comunidad. La idea de responsabilidad objetiva, en consecuencia, entra en tensión con la idea de responsabilidad subjetiva y cuestiona la idea de obligación que va de la mano de la idea de sujeto autónomo y racional que constituye uno de los pilares del derecho moderno. El sujeto-agente, central en el derecho moderno, entra en tensión con lo que podríamos llamar el sujeto-acción de la responsabilidad civil extracontractual objetiva que también hace parte de esta forma de imaginar el mundo jurídico. Véase, por ejemplo: Jorge Santos Ballesteros, Responsabilidad civil. Tomo I: Parte general (Bogotá: Temis y Pontificia Universidad Javeriana, 2006), 25-26, 215-216, sobre la culpa en la responsabilidad civil. Véase también: Santiago Mir Puig, “Significado y alcance de la imputación objetiva en derecho penal”. Revista de ciencia penal y criminología, n.° 5 (2003): 1-19, sobre la evolución de la imputación en el derecho penal (objetiva, subjetiva y personal).
18Juan Jacobo Rousseau, El contrato social (Buenos Aires: Losada, 2003) 105-115; Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (París: Librairie de Charles Gosselin, 1835), Ernst Kantorowicz, Los dos cuerpos del Rey (Madrid: Alianza, 1985), 294 en adelante. Véase también: Philipp Jeandrée, “A Perfect Model of the Great King. On the Relationship between the Image of Sovereignty and the Legitimacy of Social Order in Modern Political Thought”. Zeitschrift für Bildkritik 11, n.° 2 (2011): 68-84, 69-70, 82, https://rheinsprung11.unibas.ch/fileadmin/documents/Edition_PDF/Ausgabe02/thema_jeandree.pdf.
19Véanse, por ejemplo: Jean Roels, La Notion de representation chez les revolutionnaires francais (París: Nauwelaerts, 1965), 153 en adelante; y Guillaume Bacot, Carré de malberg et Vorigine de la distinction (París: CNRS Editions, 2001). Véase también: Ramón Maíz Suárez, “Los dos cuerpos del soberano: El problema de la soberanía nacional y la soberanía popular en la Revolución francesa”. Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional, n.° 1 (1998): 167-202.
20Véanse, por ejemplo: Herbert L. A. Hart, El concepto del Derecho (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1961); Herbert L. A. Hart, Obligación jurídica y obligación moral (Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1977); Hans Kelsen, Teoría general del derecho y del estado (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1945); y Georg von Wright, Norms and action (Londres: Routledge y Keegan Paul, 1963).
21Quisiera enfatizar en que en el libro utilizo las palabras “derecho comparado” para nombrar no solo el discurso y las prácticas de un área particular del derecho. Entiendo por “derecho comparado” una aproximación particular al estudio de los fenómenos jurídicos, una forma particular de pensar en el derecho en donde se privilegia el contraste, las diferencias y las similitudes para comprender, justificar, explicar o solucionar los problemas jurídicos y políticos. Esta aproximación al estudio del derecho fue utilizada, como se verá en los capítulos que componen a este libro, por autores con intereses académicos y políticos tan disímiles como Montesquieu, Maine y David. Los dos primeros autores hicieron uso de esta forma de examinar los fenómenos jurídicos sin entender que hacían parte de una subdisciplina jurídica. Solo en el siglo XX, con autores como David y Zweigert y Kötz, esta aproximación al estudio del discurso y las prácticas jurídicas llegó a interpretarse como un área específica dentro del derecho. La relevancia que tienen los estudios comparados del derecho en la construcción de los sujetos de derecho modernos contrasta con la poca importancia histórica que han tenido el método y la disciplina en la academia jurídica. Las clases de derecho comparado no han estado nunca en el centro de los currículos de las facultades de Derecho, el número de profesores que lo tienen como objeto de estudio no es alto, su posición política en la academia es menor y las discusiones sobre el método y la teoría del derecho comparado, escasas. El sentimiento de marginalidad de los comparativistas es bien conocido y ampliamente compartido por sus representantes. No obstante, paradójicamente, algunas de las ideas centrales de este campo de estudio han cumplido un papel clave en la construcción de nuestras identidades (jurídicas) individuales y colectivas (sobre este tema, véase el capítulo segundo de este libro). En consecuencia, si queremos entender quiénes somos como sujetos de derecho modernos debemos comprender aspectos centrales de los estudios comparados del derecho y del derecho comparado. Véanse: Günter Frankenberg, “Critical Comparisons. Re-thinking Comparative Law”. Harvard International Law Journal 26, (1985): 416-425, sección sobre el complejo de Cenicienta; Pier Giuseppe Monateri, “‘Everybody’s Talking’: The Future of Comparative Law”. Hastings International and Comparative Law Review 21, n.° 4 (1998): 826-827; Daniel Bonilla Maldonado, Introducción a Constitucionalism of the Global South (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 24-25; y Kahn, “Comparative Constitutionalism”, 2677.
22Bonilla Maldonado, Introducción a Constitucionalism; también Monateri, “‘Everybody’s Talking’”; y Kahn, El análisis cultural del derecho, 160-165.
23Véase: Teemu Ruskola, “Where is Asia? When is Asia? Theorizing Comparative Law and International Law”. University of California Davis Law Review 44, (2011): 881-885.
24Monateri, “‘Everybody’s Talking’”, 835-839.
25Daniel Bonilla Maldonado, Introducción a Geopolítica del conocimiento jurídico (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2015), 27.
26Véase: Bonilla Maldonado, Introducción a Constitucionalism.
27Rodolfo Sacco, “Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law”. American Journal of Comparative Law 39, n.° 1 (1991): 5.
28John Stuart Mill, Principles of Political Economy, Book III (Londres: John W. Parker, West Strand, 1848), Chap. XVII. Véanse también: Taylor, La ética de la autenticidad, 67-76; Charles Taylor, Multiculturalismo y política del reconocimiento (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1993), 45-57; Axel Honneth, La lucha por el reconocimiento (Barcelona: Crítica, 1997), 160-175.
29Edward E. Evans-Prichard, History of Anthropological Thought (Nueva York: Basic Books, 1981), 11; Henry Sumner Maine, Ancient Law (Londres: John Murray, 1866); y Joan-Paul Rubiés, “Hugo Grotius’s Dissertation on the Origin of the American Peoples and the Use of Comparative Methods”. Journal of the History of Ideas 32, (1991).
30Robert Launay, “Montesquieu: The Specter of Despotism and the Origins of Comparative Law”, en Rethinking the Masters of Comparative Law, editado por Annelise Riles (Nueva York: Hart Publishing, 2001), 22-23, 30; Rubiés, “Hugo Grotius’s Dissertation”, 228-230; Daniel Bonilla Maldonado, “La economía política del conocimiento jurídico”. Brazilian Journal of Empirical Legal Studies 2, n.° 1 (2015): 28-31, 48; Brian Z. Tamanaha, “The Primacy of Society and the Failure of Law and Development”. Cornell International Law Journal, (2009).
31Anne Peters y Heiner Schwenke, “Comparative Law beyond Post-Modernism”. The International and Comparative Law Quarterly 49, n.° 4 (2000): 805; Maine, Ancient Law; René David y John E. C. Brierley, Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law, editado por René David y John E. C. Brierley (Londres: Stevens and Sons, 1985), 4-6.
32Rubiés, “Hugo Grotius’s Dissertation”; Launay, “Montesquieu: The Specter”; Peters y Schwenke, “Comparative Law beyond Post-Modernism”, 823-824.
33David y Brierley, Major Legal Systems; Jorge L. Esquirol, “The Fictions of Latin American Law (Part I)”. Utah Law Review 425, (1997): 436-438; Nora V. Demleitner, “Combating Legal Ethnocentrism: Comparative Law Sets Boundaries”. Arizona State Law Journal 31, (1999): 743-744; Bonilla Maldonado, “La economía política”; Sacco, “Legal Formants”, 8; Rubiés, “Hugo Grotius’s Dissertation”; Launay, “Montesquieu: The Specter”, 38.
34Los académicos del derecho, por ejemplo, han investigado poco la forma en que algunos de los grandes filósofos y juristas de la Ilustración usaron los estudios comparados del derecho para justificar o ilustrar sus argumentos. Tampoco han analizado la manera como estos usos contribuyeron a crear nociones particulares del “yo” y el “otro” (jurídicos) que todavía permean el pensamiento y las prácticas del derecho contemporáneos. Menos aún han explorado la manera como los estudios legislativos comparados, característicos del siglo XIX, contribuyeron en estos procesos de creación de la subjetividad jurídica moderna. No han examinado, igualmente, todas las dimensiones de la manera como los objetivos y los medios de la disciplina autónoma que conocemos como “derecho comparado” han contribuido en la construcción de esas subjetividades. Por ende, los académicos del derecho no han estudiado a cabalidad la conexión entre estos procesos y la idea de que el derecho comparado debería contribuir a la unificación y la armonización jurídica, así como a la creación de conocimiento neutral mediante la articulación de taxonomías que permitan ordenar y describir el mundo jurídico. Los académicos del derecho tampoco han examinado plenamente los movimientos intelectuales que, como los estudios jurídicos poscoloniales y el derecho comparado crítico, han intentado cuestionar las mencionadas dinámicas. No están suficientemente analizados los procesos de resistencia y emancipación que han generado estas narrativas críticas del derecho moderno. Véanse: Frankenberg, “Critical Comparisons”, 418, Konrad Zweigert y Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law (Oxford: Oxford University Press, 1987), 3; y Pierre Lepaulle, “The Function of Comparative Law”. Harvard Law Review 35, n.° 7 (1922): 838.
35El saber jurídico en la modernidad se concibe como una mercancía que no se genera, comercia y aplica en el vacío o caóticamente. La modernidad ha creado un conjunto de reglas y principios que determinan cuáles son los contextos ricos para la producción de conocimiento jurídico original, cuál es el tipo de individuos con las capacidades para crear conocimiento jurídico, cuál es la dirección que debe tomar el comercio del saber legal y quiénes están capacitados para hacer un uso efectivo y ético del conocimiento jurídico. Esta economía política del saber legal está estrechamente ligada al sujeto de conocimiento jurídico que crea la cultura moderna. Precisa la potencialidad que tienen los sujetos de crear productos jurídicos originales, de intercambiarlos y de hacer uso de ellos para alcanzar los fines que se consideran apropiados. Daniel Bonilla Maldonado y Colin Crawford, “Academic Collaborations in the Americas: Some Reflections on the Political Economy of Legal Knowledge”. Revista electronica do curso de dereito da UFSM 12, n.° 2 (2017): 1, 5.
36Véanse en general: Bonilla Maldonado, Introducción a Constitucionalism; Boaventura de Sousa Santos, “Three Metaphors for a New Conception of Law: The Frontier, the Baroque and the South”. Law & Society Review 29, n.° 4 (1995): 579-582; Mark van Hoecke y Mark Warrington, “Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Comparative Law”. The International and Comparative Law Quarterly 47, n.° 3 (1998): 498-499.
37Bonilla Maldonado, Introducción a Constitucionalism, 13; véanse también: John Henry Merryman y Rogelio Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America (Redwood City: Stanford University Press, 2007), 57, 60; R. Daniel Kelemen y Eric C. Sibbitt, “The Globalization of American Law”. International Organization Foundation 58, n.° 1 (2004): 103-136; John Henry Merryman, “Comparative Law and Social Change: On the Origins, Style, Decline, and Revival of the Law and Development Movement”. American Journal Comparative Law 25, n.° 3 (1977): 484-489; Kerry Rittich, “The Future of Law and Development: Second-Generation Reforms and the Incorporation of the Social”, en The New Law and Economic Development, editado por D. Trubek y A. Santos (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 203-252.
38Véase: Bonilla Maldonado, Introducción a Geopolítica, 27-30.
39Bonilla Maldonado, Introducción a Constitucionalism, 18-20; véase también: Ugo Mattei, “An Opportunity not to Be Missed: The Future of Comparative Law in The United States”. American Journal of Comparative Law 46, (1998): 712.
40Demleitner, “Combating Legal Ethnocentrism”, 743; véanse también: Tamanaha, “The Primacy of Society”; Jorge L. Esquirol, “Writing the Law of Latin America”, 6. The George Washington International Law Review 40, (2009): 706, 731.
41Véase: Legrand, “The Impossibility of ‘Legal Transplants’”, 111.
42Véase: Bonilla Maldonado, Introducción a Constitucionalism, 19.
43Véanse: Ugo Mattei, “A Theory of Imperial Law: A Study on U.S. Hegemony and the Latin Resistance”. Indianapolis Journal of Global Legal Studies 10, n.° 1 (2003): 447; Ugo Mattei, “Why the Wind Changed: Intellectual Leadership in Western Law”. American Journal of Comparative Law 42, (1994): 195; Wolfgang Wiegand, “Americanization of Law: Reception or Convergence?”, en Legal Culture and the Legal Profession, editado por Lawrence M. Friedman y Harry N. Scheiber (Boulder: Westview Press, 1996), 137.
44Evans-Prichard, History of Anthropological Thought; Rubiés, “Hugo Grotius’s Dissertation”; Peters y Schwenke, “Comparative Law beyond Post-Modernism”; David y Brierley, Major Legal Systems.
45David y Brierley, Major Legal Systems; Esquirol, “The Fictions of Latin American Law”; Demleitner, “Combating Legal Ethnocentrism”; Bonilla Maldonado, “La economía política”; Sacco, “Legal Formants”, 8; Rubiés, “Hugo Grotius’s Dissertation”.
46Frankenberg, “Critical Comparisons”, 412-413; Zweigert y Kötz, An Introduction to Comparative Law, 52-62.
47Véanse por ejemplo: Hugo Grotius, On the Origin of the Native Races of America, traducido por Edmund Goldsmid (Londres: Bibliotheca Curiosa, 1884); y Hugo Grotius, Commentary on the Law of Prize and Booty (Indianapolis: Liberty Fund, 2006).
48Barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes, traducido al español por Siro García del Mazo (Madrid: Librería general de Victoriano Suárez, 1906).
49Frederick Pollock, “The History of Comparative Jurisprudence”. Journal of the Society of Comparative Legislation 5, n.° 1 (1903): 74, 83: “[Montesquieu] es el gran precursor de la investigación histórica y comparada moderna. Si dudamos en llamarlo el fundador, es solo porque ni sus materiales ni sus métodos de ejecución fueron los adecuados para hacer justicia a sus ideas”. [...] Frederick Pollock, “The History of Comparative Jurisprudence”. Journal of the Society of Comparative Legislation 5, n.° 1 (1903): 74, 83: “[Montesquieu] es el gran precursor de la investigación histórica y comparada moderna. Si dudamos en llamarlo el fundador, es solo porque ni sus materiales ni sus métodos de ejecución fueron los adecuados para hacer justicia a sus ideas”. Otto Kahn Freund, “On Uses and Misuses of Comparative Law”. The Modern Law Review 37, n.° 1 (1974): 6: “[Montesquieu es] el primero de todos los abogados comparatistas”. Harold C. Gutteridge, Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research (Cambridge: Cambridge University Press, 1949), 12; Annelise Riles, Introducción a Rethinking the Masters of Comparative Law (Oxford: Hart Publishing, 2001), 2: “Cada uno de los ensayos en este volumen enfrenta estas preguntas haciendo referencia a la vida y obra de una figura ejemplar de un momento particular en la disciplina [el derecho comparado]. Estos incluyen su prehistoria (Bodin, Montesquieu) [...]”. William W Park y Thomas W Walsh, “The Uses of Comparative Arbitration Law”. Arbitration International 24, n.° 4 (2008): 615: “El padre del derecho comparado moderno, Charles-Louis de Secondat (más conocido como Montesquieu, autor de De l’esprit des lois) alguna vez sugirió [...]”. Heike Hung, “Should We Compare Laws or Cultures?”. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 5, n.° 1 (2017): 3: “Aunque Montesquieu, uno de los padres fundadores del derecho comparado, había allanado el camino para tales consideraciones [...]”. Lorenzo Zucca, “Montesquieu, Methodological Pluralism and Comparative Constitutional Law”. European Constitutional Law Review (2009): 481-500, 481: “El derecho constitucional comparado moderno comienza en Esfahan, la antigua capital de Irán [.] [donde tiene lugar parte de Las cartas persas]”. Shrabana Chattopadhyay, “Scope of Comparative Constitutional Law in Legal Studies”. Commonwealth Law Review Journal 5, (2019): 428: “Actualmente, Montesquieu es considerado como el ‘padre’ del derecho comparado”. Michel Rosenfeld y András Sajó, Introducción a The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Oxford: Oxford University Press, 2012), 3: “El empirismo de Montesquieu en el Espíritu de las leyes es quizás el ejemplo más notorio de comparación histórica; continua la tradición de usar materiales comparados para generar conclusiones normativas, en este caso, culminando con el establecimiento de los fundamentos del constitucionalismo moderno”. Roberto Scarciglia, “A Brief History of Legal Comparison: A Lesson from the Ancient to Post-Modern Times”. Beijing Law Review 6, n.° 4 (2015): 302: “Sin embargo, Charles de Secondat, barón de Montesquieu (1689-1755) fue el primero en hacer girar el punto de vista comparado hacia una perspectiva externa. L’Esprit des Lois, editado en Ginebra en 1748, y luego traducido y reeditado en varias ocasiones, ejerció una influencia considerable en Europa y los Estados Unidos. Este libro fue ‘indiscutiblemente, un momento decisivo, si no el momento decisivo, en la historia del derecho comparado’”. La conexión entre los hechos sociales y la geografía, así como el uso del método comparativo por parte de Montesquieu, se ha entendido como un hecho fundamental para el surgimiento de la sociología y el derecho comparado. Ran Hirschl, “Montesquieu and the Renaissance of Comparative Public Law”, en Montesquieu and his Legacy, editado por Rebecca Kingston (Nueva York: SUNY Press, 2009): “La publicación del monumental El espíritu de las leyes de Montesquieu (1748) es, sin lugar a dudas, un momento decisivo, si no el momento decisivo, en la historia del derecho comparado. El enfoque fundacional de Montesquieu de desentrañar los vínculos entre el derecho y la sociedad en todas las culturas ha inspirado una impresionante tradición de investigación comparativa. También ha generado una genealogía curiosamente diferente en las ciencias sociales y en la investigación jurídica”. Launay, “Montesquieu: The Specter”, 22-23: “Emile Durkheim, en su disertación en latín de 1893 sobre la contribución de Montesquieu al surgimiento de las ciencias sociales, afirmó que ‘fue él quien, en El espíritu de las leyes, estableció los principios de la nueva ciencia [la sociología]’. Este punto de vista, que Montesquieu no fue simplemente un precursor, sino literalmente el fundador de la sociología moderna, ha sido repetido una y otra vez, especialmente por Louis Althusser, Raymond Aron y E. E. Evans-Pritchard. Los aspectos sociológicos del libro son enumerados sistemáticamente por Evans-Pritchard: ‘[...] la insistencia en el estudio científico y comparativo de la sociedad, el uso de datos de tantas sociedades como sea posible; la inclusión de sociedades primitivas como ejemplos de ciertos tipos de sistemas sociales; la necesidad de comenzar con una clasificación o taxonomía de las sociedades que esté basada en criterios significativos [.] la idea de interconsistencia entre hechos sociales (sistemas sociales), [la idea de] que cualquier hecho social solo puede entenderse por referencia a otros hechos sociales y otras condiciones ambientales, como parte de un todo complejo; y la idea de que esta interconsistencia es de tipo funcional’”. David y Brierley, Major Legal Systems, 4: “Siguiendo a Montesquieu (1689-1755), a quien se ha llamado (no sin exagerar) el padre del derecho comparado, se puso de moda en el siglo XIX, a la luz de la teoría darwiniana y las ideas del progreso comunes en esa época, trazar vastos cuadros históricofilosóficos de la evolución del derecho”. David S. Clark, “History of Comparative Law and Society”, en Comparative Law and Society, editado por David S. Clark (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012), 12: “Además de la contribución de Montesquieu al derecho comparado, los académicos sociolegales también lo ven a menudo como el padre de su disciplina”. Suzanne Corcoran, “Comparative Corporate Law Research Methodology”. Canberra Law Review 3, (1996): 54: “Montesquieu es generalmente considerado como el padre del derecho comparado”. William Twinning, “Globalisation and Legal Scholarship”, (documento utilizado en la Montesquieu Lecture, 2009), 59: “Montesquieu, precursor de la sociología del derecho y del relativismo cultural [...]”. Brian C. J. Singer, Montesquieu and the Discovery of the Social (Londres: Palgrave Macmillan, 2013), XV: “En el intento por comprender el descubrimiento de lo social, este trabajo se centra en De l’Espnt des lois de Montesquieu. No soy el primero en afirmar que Montesquieu es el primer sociólogo, científico social o teórico social. Hay una larga lista de autores, en su mayoría franceses, que han hecho esta afirmación, incluidas figuras tan dispares como Émile Durkheim, Louis Althusser y Raymond Aron”. Balázs Fekete, “The Unknown Montesquieu. An Essay on Montesquieu’s Intellectual Background”. Iustum Aequum Salutare 1, (2009): 151-159, 152: “Por último, debe mencionarse que el derecho comparado también reconoce a Montesquieu como uno de sus predecesores más importantes. Aunque Montesquieu no creó una teoría comparativa coherente, hizo un uso revolucionario del método comparativo. En El espíritu de las leyes examinó leyes y materiales jurídicos extranjeros, no como simples ilustraciones, sino como una fuente de experiencia legislativa que inspiró la ciencia jurídica al proporcionar una perspectiva más integral. Además, aplicó el método comparativo para justificar las reformas legislativas”. Melvin Richter, The Political Theory of Montesquieu (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), 4-5: “Sin embargo, Montesquieu pudo superar esos defectos tan grandes y persistentes, y gran parte de su trabajo logró tener un valor permanente. Porque los superó. Si se necesita prueba, es mejor buscarla en la cantidad de innovaciones significativas con las que ha sido acreditado por autoridades cuyos juicios tienen un peso inusual. Comte y Durkheim declararon a Montesquieu el precursor más importante de la sociología. Ernst Cassirer y Franz Neumann afirman que fue el inventor del estilo de análisis de los tipos ideales que culminó en Max Weber [un método que ha sido central en el derecho comparado]. Sir Frederick Pollock pensó que Montesquieu era el ‘padre de la investigación histórica moderna’ y de una teoría comparativa de la política y el derecho basada en amplias observaciones de los sistemas existentes. Ha sido llamado el primer practicante moderno del derecho comparado y el fundador de la sociología del derecho”. Alan D. J. Macfarlane, Montesquieu and the Making of the Modern World (South Carolina: Create Space Independent Publishing Platform, 2013), 13, 16: “Montesquieu quería comprender toda la historia del mundo y todo el mundo de su tiempo. El Espíritu de las leyes ‘tiene como objeto de estudio las leyes, costumbres y usos diversos de todos los pueblos’. Para hacer esto, desarrolló una serie de métodos que sentaron las bases de las ciencias sociales e históricas. Uno de ellas fue su método comparativo, que tenía como objetivo comparar no solo las diferentes partes de Europa, sino también Europa con las sociedades islámicas de Medio Oriente e incluso Europa con China y Japón [...] Durkheim creía que el uso implícito que Montesquieu le dio al método comparativo es un rasgo central de su obra. Richter sugiere que Montesquieu era algo más explícitamente consciente de lo que estaba haciendo, y lo cita para sugerir que ‘La comparación, la capacidad más valiosa de la mente humana, es particularmente útil cuando se aplica a las colectividades humanas’. Por lo tanto, cree que Montesquieu ‘hizo de la comparación el problema central de la sociología política y, por lo tanto, alejó las formas de investigación de Europa y las dirigió hacia todas las sociedades conocidas aunque de manera imperfecta, por el hombre’”.