Crisis del Estado nación y de la concepción clásica de la soberanía
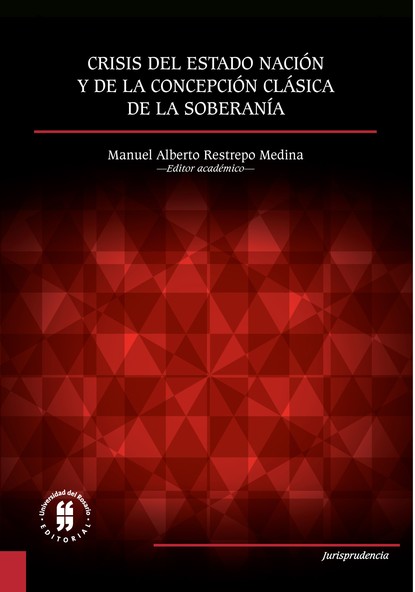
- -
- 100%
- +
Aun así, el papel de los Parlaments fue fundamental para el inicio de la Revolución, cuando en 1787 el Parlament de París pidió justificaciones sobre los edictos que establecían mayores impuestos para hacer frente a la crisis fiscal del reino, estableciendo por primera vez que solo la nación tenía el derecho a conocer nuevos impuestos y solicitando convocar a los États Généraux. Después de dos años de intensas confrontaciones entre el Parlament y el rey, este se vio obligado a convocar los États Généraux después de 175 años de inactividad, lo que dio inicio a la Revolución francesa.58
Cuando los États Généraux comenzaron a dictar decretos desconociendo el poder del rey, este trató de derogarlos e intentó la disolución de la Asamblea, pero los diputados del Tiers État (miembros de la burguesía), con el apoyo del pueblo, impusieron al rey el nuevo régimen, instalando la Asamblea de forma permanente a partir de agosto de 1789. En pocos meses hicieron una revolución jurídica, cambiando todos los instrumentos que regían la monarquía y configurando un nuevo Estado,59 con base en el principio de la supremacía de la ley y en la figura del legislador como el nuevo representante de la nación. Por ello, en La revolución Hannah Arendt afirma:
Así la concepción de Rousseau acerca de una nueva voluntad general, inspirando y dirigiendo la nación, como si ella no fuera formada más que por una multitud, sino por una sola persona, se vuelve axiomática para todas las fracciones y partidos de la Revolución francesa, por ser ella, en realidad, el substituto teórico de la voluntad soberana de un monarca absoluto.60
En este sentido, Arendt llama la atención sobre cómo el cambio de gobierno de la monarquía a la democracia no logró disminuir la fuerte concentración de poder en figuras centrales de los sistemas de gobierno. Así, si en la monarquía el mito del poder estaba concentrado en el rey, en la democracia el poder estará concentrado en el mito de la ley, que es oponible a todos los ciudadanos iguales.
Por ello, Fioravanti afirma que en la declaración de derechos de 1789 existen solo dos valores político-constitucionales: el individuo, como ciudadano igual, y la ley, como expresión de la soberanía de la nación (arts. 2 y 3). Así, la afirmación de los derechos naturales de los individuos y la soberanía nacional no son realidades opuestas en la declaración de derechos, sino realidades complementarias, como parte de un mismo proceso histórico que libera a los individuos de las antiguas ataduras del poder feudal. La concentración del imperium en el legislador, intérprete de la voluntad general, aparece como máxima garantía de que nadie podrá ejercer el poder de coacción sobre los individuos, sino en nombre de la ley general y abstracta.61
Al respecto, Comparato realiza una importante distinción entre las declaraciones de derechos en Francia y en Estados Unidos, afirmando que los estadounidenses estaban más interesados en firmar su independencia y establecer su propio régimen político que en llevar la idea de libertad a otros pueblos; mientras que en el caso francés, los revolucionarios de 1789, se juzgaban apóstoles de un nuevo mundo, que debía ser anunciado a todos los pueblos y tiempos venideros,62 sin que se prestara la debida atención y cuidado a la estructura y organización del poder bajo el nuevo sistema de gobierno.
Para Grossi, con la Revolución francesa comienza un largo período de no solo legalismo sino de auténtica legolatría, pues la ley se convierte en objeto de culto sin que importe su contenido, causando un auténtico absolutismo jurídico que va de la mano con el liberalismo económico en proceso de construcción.63
Según la lógica revolucionaria la ley contiene el límite al ejercicio de las libertades y la garantía de que los individuos no podrán ser molestados por ninguna otra forma de autoridad que no sea autorizada por la propia ley. La ley y la autoridad pública posibilitan la libertad de todos los individuos, lo que representa un gran cambio frente a las antiguas discriminaciones estamentales del régimen feudal.64 En este sentido, la mitificación de la ley permite la construcción de un nuevo orden en oposición al antiguo régimen feudal. La ley como expresión de la razón y de la voluntad soberana de un pueblo unido por los ideales de libertad e igualdad, impide que en la práctica se verifique la existencia de intereses concertados entre los grupos que dominaban la Asamblea Legislativa.
Así, por ejemplo, la Ley Le Chapelier (1791) se encarga de extinguir de un solo golpe toda instancia intermedia entre los individuos y los gobernantes, lo que dio vía libre al refuerzo incontrolado de poderes en la cúpula y al centralismo jurídico y político del Estado,65 pues el pueblo, que se identifica con la nación, tiene la única función pasiva de elegir a sus representantes. La fuerte centralidad del poder en el Estado causa obligatoriamente la mitigación de los controles sobre las decisiones del Estado, pues siguiendo la lógica rousseauniana, el poder del pueblo, de la democracia, no puede estar dividido y por ello el único control se refiere a la voluntad de la mayoría y al propio autocontrol del Estado. Al respecto, Aragón Reyes afirma:
En resumidas cuentas, se pregonaba la limitación, pero no se instrumentalizaba suficientemente sus garantías, situación que se perpetuaría por mucho tiempo en el derecho público europeo continental. El resultado al que conduciría, de inmediato, la ausencia del equilibrio como elemento básico de la Constitución democrática será o bien al establecimiento de una división de poderes sin apenas controles (Constitución francesa de 1791 y del año III) o a una negación de la división misma del poder, es decir a un régimen de asamblea (la dictadura jacobina implantada en agosto de 1792).66
Por esto, Ripert afirma que cuando el legislador anunció la libertad del comercio y de la industria mediante la Ley 2-17 de marzo de 1791, no solo declaraba un principio fundamental para el nuevo sistema económico, también destruía la vieja sociedad de sociedades feudal. La ley declaró que las asociaciones obligatorias estaban suprimidas y tres meses después las asociaciones libres también estarían prohibidas.67 Así, de un orden social con pluralidad de centros de poder pasamos a un orden monista, caracterizado por la omnipresencia de la ley que da forma al Estado. En este sentido, la ley fue útil no solo por lo que dio, sino sobre todo por lo que destruyó.
No obstante, después del jacobinismo, la imagen de la soberanía del pueblo no puede ser más la misma, porque el terror revolucionario demostró con hechos la terrible fuerza y la capacidad destructiva del poder del Estado. Con esto, la espontánea alianza entre el soberano y el individuo quedaba acabada para siempre.68 Aun así, la omnipresencia de la ley se había instaurado con éxito en el nuevo orden político y jurídico del Estado, especialmente bajo el comando de Napoleón. Al respecto, Arendt afirma:
La historia constitucional de Francia, donde durante la revolución las constituciones se sucedían unas a otras, mientras aquellos que detentan el poder se muestran incapaces de imponer el cumplimiento de cualquiera de las leyes y decretos revolucionarios, puede ser fácilmente interpretada como una crónica monótona que demuestra a la sociedad aquello que debería ser obvio desde el inicio, o sea, que la alabada voluntad de la multitud es por definición mutable e inconstante, y que una estructura construida sobre ese fundamento es como si estuviera en arena movediza.
La construcción del Estado como un aparato de comando, basado en la ley, durante la época de policía, permitió mantener el Estado alejado de la sociedad, aunque aparentemente se buscaba informar y fomentar el desarrollo. Por eso el Estado y la sociedad son dimensiones opuestas, y la máquina del príncipe persigue la realización de valores propios que no coinciden con los de la sociedad que comanda.69 La doctrina más madura del Estado de derecho afirma que los derechos de los individuos se fundamentan sobre el acto soberano de autolimitación del Estado, pues si las libertades nacen de las normas del Estado, se debe admitir que existe solo el derecho fundamental a ser tratado conforme las leyes del Estado. Por ello, la constitución no puede cuestionar la autoridad del Estado, ni las certezas de las normas.70
Consideraciones finales
Luego de estudiar las tres revoluciones liberales más destacadas en la historia del mundo occidental, podemos percibir que las trayectorias sociales, institucionales y políticas de cada pueblo marcan diferencias importantes en la forma de instaurar nuevos gobiernos y ejercer el poder en el nombre de la nación.
Aunque aparentemente las declaraciones de derechos y las constituciones tienen los mismos valores e instituciones, tales como el anhelo a la igualdad y la libertad, el apego a la ley, la consolidación de asambleas legislativas, etc., la historia nos muestra que la forma de interpretar estas instituciones está profundamente condicionada a las trayectorias culturales de los pueblos. Por ello afirmamos que existe pluralismo jurídico en las revoluciones liberales, pues cada cultura jurídica da forma a diversas maneras de concebir y ejercer el derecho dentro de sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Esto significa que la forma en que comprendemos el derecho está condicionada a las tradiciones sobre cómo las comunidades se organizan para generar consensos compartidos, así como a las tradiciones sobre el ejercicio del poder a lo largo de siglos, razón por la cual la sola voluntad de los individuos no es suficiente para realizar cambios que perduren o que sean efectivos en las sociedades. En este orden de ideas, la historia es una herramienta fundamental para entender las trayectorias de nuestros pueblos y para ser más conscientes de las limitaciones culturales a las que nos enfrentamos en el momento de hacer reformas en los ordenamientos, sin tener en cuenta las particularidades de cada comunidad.
No obstante, todas las revoluciones liberales fueron comandadas por una élite que representaba a todos los integrantes de la nación, conforme postulados iusnaturalistas que centralizaron el poder político y jurídico en el Estado nación, con la finalidad de crear un nuevo orden jurídico y económico direccionado por el Estado.
Así pues, es apenas lógico que conceptos clásicos sobre el Estado, la soberanía y el derecho se encuentren hoy en crisis, pues diferentes conquistas posteriores tales como el sufragio universal, la búsqueda de la igualdad material y la participación activa de diversos grupos sociales causa dificultades en la organización del Estado y en los consensos necesarios para garantizar la estabilidad de instituciones democráticas. Por ejemplo, la nación o el pueblo ya no pueden ser definidos como entidades inanimadas que requieran del direccionamiento del Estado sino, por el contrario, las diversas identidades e ideologías presentes en las sociedades fragmentadas representan puntos de vista que deben ser tenidos en cuenta por el Estado para la realización de futuros compartidos que incluya a todos los actores.
En este sentido, estudiar la historia de las revoluciones liberales nos ayuda a ser más conscientes de los contextos en los que fue creado el Estado nación, para efectos de actualizar muchos de los postulados conforme las necesidades de las sociedades complejas en el siglo XXI.
Bibliografía
Aragón Reyes, Manuel. Constitución y control de poder. Introducción a una teoría constitucional del control. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999.
Arendt, Hannah. Da Revolução, traducción de Fernando Vieira. Brasilia: Universidad de Brasilia, 1988.
Bodin, Jean. Los seis libros de la República, traducción de Pedro Bravo Gala. 4.a ed. Madrid: Tecnos, 2006.
Brewer-Carías, Alan. Reflexiones sobre la Revolución norteamericana (1776), la Revolución francesa (1789) y la Revolución hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo moderno. 2.a ed. Bogotá: Editora Universidad Externado, Editorial Jurídica Venezolana, 2008.
Capella, Juan Ramón. Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teórica al estudio del derecho y del Estado. Cuaderno marrón. Madrid: Trotta, 1997.
Comparato, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5.a ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
Costa, Pietro. “Estado de Direito e Direitos do sujeito: o problema dessa relação na Europa Moderna”. En: História do Direito em Perspectiva: do Antigo Regime à Modernidade. Eds. Fonseca, Ricardo Marcelo y Seelaender, Airton Cerqueira-Leite. Curitiba: Juruá, 2008.
De Sousa Santos, Boaventura. Toward a new common-sense law, science and politics in the paradigmatic transition. Nueva York: Routledge, 1995.
Fioravanti, Maurizio. Los derechos fundamentales, traducción de Manuel Martínez Neira. 7.a ed. Madrid: Trotta, 2016.
García de Enterría, Eduardo. La lengua de los derechos: la formación del derecho público europeo tras la Revolución francesa. Madrid: Alianza, 1995.
Grossi, Paolo. Europa y el derecho, traducción de Luigi Giuliani. Barcelona: Crítica, 2008.
Harari, Yuval Noah. De animales a dioses. Breve historia de la humanidad, traducción de Joan Domènec Ros. Bogotá: Debate, 2018.
Jellinek, George. Teoría general del Estado, traducción de Fernando de los Ríos. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
Maquiavelo, Nicolás. El príncipe, editado por Ricardo Rendón López, traducción de Edmundo González Blanco. Bogotá: Panamericana, 1999.
North, Douglass C. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.
North, Douglass C. Para entender el proceso de cambio económico, traducción de Horacio Pons. Bogotá: Norma, 2007.
Ripert, Georges. Aspectos jurídicos do capitalismo moderno, traducción de Gilda G. de Azevedo. Río de Janeiro: Freitas Bastos. 1947.
Tamanaha, Brian Z. Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global. Sydney Law Review 29 (2007).
Tocqueville, Alexis de. El antiguo régimen y la revolución, introducción de José Enrique Rodríguez Ibáñez, traducción de Ángel Guillén. Madrid: Minerva, 2010.
Tocqueville, Alexis de. A democracia na América, traducción de Neil Ribeiro da Silva. 2.a ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1987.
Valencia-Tello, Diana Carolina. El Estado en la era de la globalización y las nuevas tecnologías. Bogotá: Ibáñez, 2015.
Notas
* Profesora principal de Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario (Colombia). Especialista en Derecho Administrativo y Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario (Colombia). Maestría, doctorado y posdoctorado de la Universidad Federal del Paraná (Brasil). Profesora visitante en la Universidad Federal del Paraná y en la Pontificia Universidad Católica del Paraná (Brasil). Se ha desempeñado como subdirectora administrativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, coordinadora del Fondo de Paz-Presidencia de la República de Colombia y abogada del Departamento Administrativo de la Función Pública. Correo: dianac.valencia@urosario.edu.co. orcid: https://orcid.org/0000-0001-5936-6005
1 Yuval Noah Harari, De animales a dioses. Breve historia de la humanidad, traducción de Joan Domènec Ros. Bogotá: Debate, 2018.
2 Douglass C. North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, traducción de Agustín Bárcena. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.
3 Paolo Grossi, Europa y el derecho, traducción de Luigi Giuliani. Barcelona: Crítica, 2008.
4 Ibíd.
5 Ibíd.
6 Jean Bodin, Los seis libros de la República, traducción de Pedro Bravo Gala. 4.a ed. Madrid: Tecnos, 2006.
7 George Jellinek, Teoría general del Estado, traducción de Fernando de los Ríos. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
8 Diana Carolina Valencia-Tello, El Estado en la era de la globalización y las nuevas tecnologías, Bogotá: Ibáñez, 2015.
9 Boaventura de Sousa Santos, Toward a new common-sense law, science and politics in the paradigmatic transition. Nueva York: Routledge, 1995.
10 Brian Z. Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global”. Sydney Law Review 29 (2007). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1010105.
11 Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, edición de Ricardo Rendón López; traducción de Edmundo González Blanco. Bogotá: Panamericana, 1999.
12 Grossi, Europa y el derecho, ob. cit.
13 Ibíd.
14 Juan Ramón Capella, Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teórica al estudio del derecho y del estado. Cuaderno marrón. Madrid: Trotta, 1997.
15 Georges Ripert, Aspectos jurídicos do capitalismo moderno, traducción de Gilda G. de Azevedo. Río de Janeiro: Freitas Bastos, 1947.
16 Maurizio Fioravanti, Los derechos fundamentales, traducción de Manuel Martínez Neira. 7.a ed. Madrid: Trotta, 2016.
17 Grossi, Europa y el derecho, ob. cit.
18 Ibíd.
19 Ibíd.
20 Manuel Aragón Reyes, Constitución y control de poder. Introducción a una teoría constitucional del control. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999, p. 18.
21 Fioravanti, Los derechos fundamentales, ob. cit., p. 26.
22 Aragón Reyes, Constitución y control de poder, ob. cit., p. 19.
23 Allan Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución norteamericana (1776), la Revolución francesa (1789) y la Revolución hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo moderno. Serie Derecho Administrativo núm. 2. 2.a ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia; Editorial Jurídica Venezolana, 2008, p. 30.
24 Fioravanti, Los derechos fundamentales, ob. cit., pp. 31-32.
25 Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución norteamericana, ob. cit., p. 39.
26 Ibíd., pp. 47-48.
27 Fábio Konder Comparato, A afirmação histórica dos direitos humanos. 5.a ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 93 (traducción mía).
28 Ibíd.
29 Eduardo García de Enterría, La lengua de los derechos: la formación del derecho público europeo tras la Revolución francesa. Madrid: Alianza, 1995, p. 148.
30 Ibíd., p. 150.
31 Fioravanti, Los derechos fundamentales, ob. cit., p. 33.
32 Aragón Reyes, Constitución y control de poder, ob. cit., p. 21.
33 Fioravanti, Los derechos fundamentales, ob. cit., p. 34.
34 Douglass C. North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 148.
35 Douglass C. North, Para entender el proceso de cambio económico, traducción de Horacio Pons. Bogotá: Norma, 2007, p. 158.
36 Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución norteamericana, ob. cit., pp. 64-65.
37 Alexis de Tocqueville, A democracia na América, traducción de Neil Ribeiro da Silva. 2.a ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1987, pp. 517-518.
38 North, Para entender el proceso de cambio económico, ob. cit., pp. 159-160.
39 Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución norteamericana, ob. cit., p. 80.
40 Comparato, A afirmação histórica, ob. cit., p. 106-107.
41 Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución norteamericana, ob. cit., p. 80.
42 North, Para entender el proceso de cambio económico, ob. cit., p. 161.
43 Aragón Reyes, Constitución y control de poder, ob. cit., p. 27.
44 Tocqueville, A democracia na América, ob. cit., p. 519.
45 Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución norteamericana, ob. cit., pp. 125-126.
46 García de Enterría, La lengua de los derechos, ob. cit., p. 101.
47 Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, introducción de José Enrique Rodríguez Ibáñez, traducción de Ángel Guillén. Madrid: Minerva, 2010, p. 118.
48 Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución norteamericana, ob. cit., pp. 122-125.
49 Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, ob. cit., p. p. 121.
50 Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism”, ob. cit.
51 Ibíd.
52 Grossi, Europa y el derecho, ob. cit.
53 Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, ob. cit., p. 122.
54 Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución norteamericana, ob. cit., pp. 132-133.
55 Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, ob. cit., p. 123.
56 Ibíd., pp. 123-124.
57 Brewer-Carías, Reflexiones sobre la Revolución norteamericana, ob. cit., pp. 139-142.
58 Ibíd., pp. 155-160.
59 Ibíd., pp. 166-171.
60 Hannah Arendt, Da Revolução, traducción de Fernando Dídimo Vieira. Brasilia: Ática, 1988, p. 125.
61 Fioravanti, Los derechos fundamentales, ob. cit., p. 58.
62 Comparato, A afirmação histórica, ob. cit., pp. 133-134.
63 Grossi, Europa y el derecho, ob. cit.
64 Fioravanti, Los derechos fundamentales, ob. cit., p. 58-59.
65 Comparato, A afirmação histórica, ob. cit.
66 Aragón Reyes, Constitución y control de poder, ob. cit., pp. 24-25.
67 Ripert, Aspectos jurídicos do capitalismo moderno, ob. cit.
68 Pietro Costa, “Estado de Direito e Direitos do sujeito: o problema dessa relação na Europa Moderna”. En: Ricardo Marcelo Fonseca, Airton Cerqueira-Leite Seelaender, História do Direito em Perspectiva: do Antigo Regime à Modernidade. Curitiba: Juruá, 2008, p. 61.
69 Ibíd.
70 Fioravanti, Los derechos fundamentales, ob. cit.
2
Implicaciones de la crisis del Estado nación sobre la soberanía estatal
Manuel Alberto Restrepo Medina*
Planteamiento de la cuestión
Hoy es lugar común encontrar referencias tanto en las publicaciones académicas como en los medios de comunicación a la crisis de la soberanía estatal y, a veces causal y en otras consecuencialmente, al progresivo y casi inexorable desmoronamiento de la organización política de la sociedad en el molde del Estado nación.
Sin embargo, aproximarse a la identificación de las causas y de las implicaciones de aquello que se califica como una situación de crisis implica realizar primero un ejercicio de clarificación conceptual acerca del significado del significante soberanía para tener algún grado de certeza sobre qué es lo que está en crisis.
Ello resulta necesario porque, como lo señalan Balbuena, Pisarello y De la Vega, se trata de una noción que por sus usos ideológico y prescriptivo se torna en polisémica, lo que dificulta alcanzar un consenso sobre su significado, de manera que la reflexión sobre las causas y las implicaciones de su crisis evidenciarían el carácter irreal del concepto y su incapacidad prescriptiva, demostrando así su falsedad y conllevando a su deslegitimación.1
En esa medida, mientras que algunos asocian la soberanía al poder, otros lo hacen al Estado. Por ejemplo, mientras Attili señala que la soberanía es una noción que remite al carácter supremo del poder, relacionando sus ámbitos político y jurídico,2 Bavaresco indica que la soberanía es la expresión del poder jurídico más amplio, el Estado, que lo impone al no estar sumiso a ninguna fuerza externa.3
Si bien sutil, la diferencia en la aproximación es diferente, ya que en el primer caso la soberanía podría existir por fuera del Estado, aunque su aplicación se afirme con la aparición de esta forma de organización política de la sociedad en la modernidad, mientras que en el segundo caso no se podría entender la soberanía por fuera del Estado, pues este es el que tiene el poder para decidir sobre la eficacia de cualquier norma jurídica.

