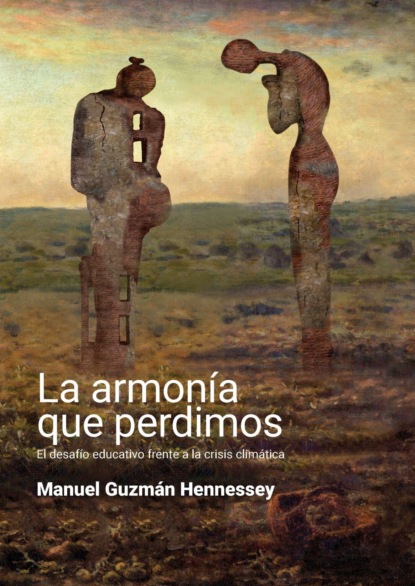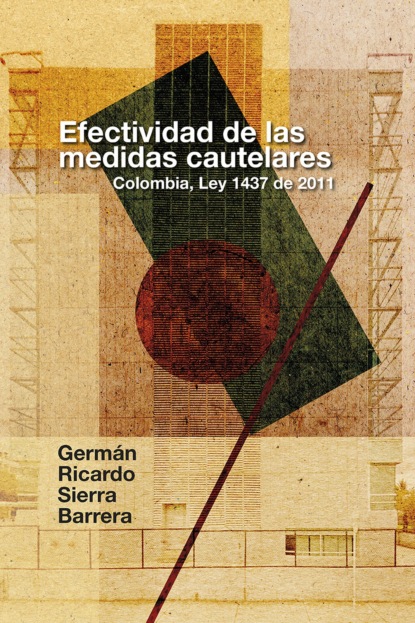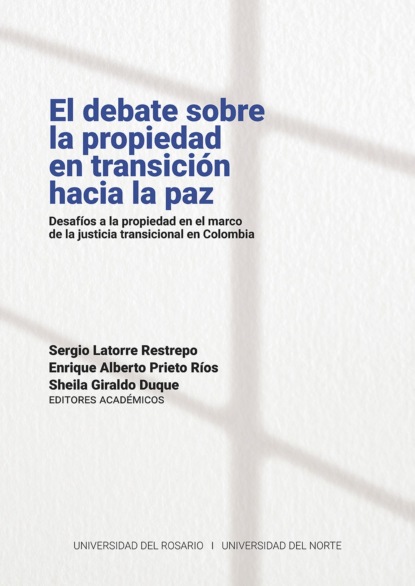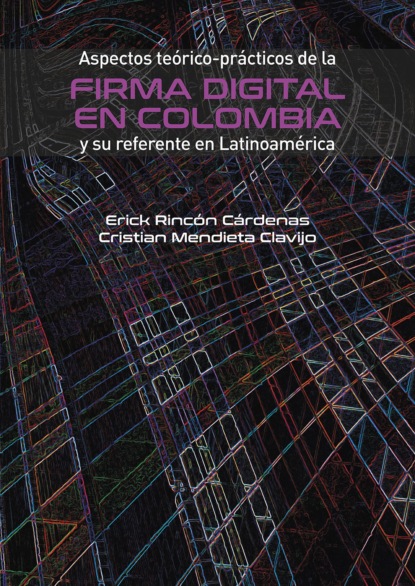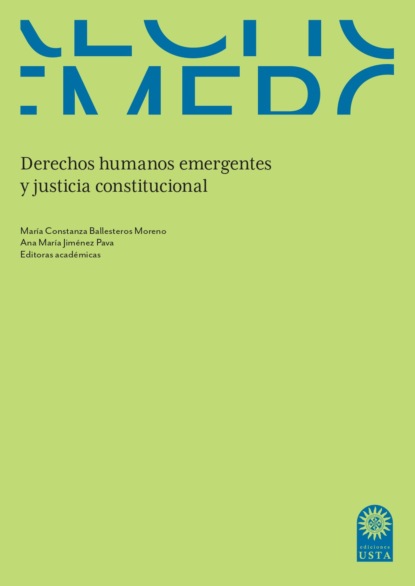Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional
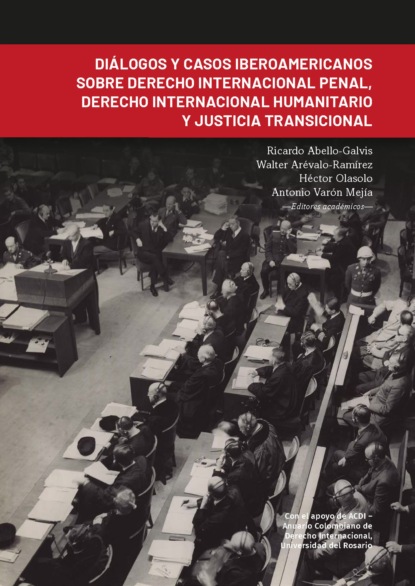
- -
- 100%
- +
Esta transculturalidad de la ciudadanía global está marcada por su racionalidad neoliberal y se manifiesta en los distintos ámbitos del poder económico, político y social de las sociedades nacionales. Además, en el marco de la sociedad internacional no duda en recurrir a la fuerza armada para terminar de “ajustar” la realidad global a sus intereses en nombre de la asistencia humanitaria, los derechos humanos y el fomento de la paz (Bricmont, 2008). Los casos de Serbia (1999) y Libia (2011) constituyen dos ejemplos paradigmáticos de este fenómeno, por tratarse de intervenciones armadas que no fueron inicialmente justificadas con base en la denominada “guerra contra el terrorismo” yihadista global (Afganistán, 2001), o en la presunta existencia de unas armas de destrucción masiva que el tiempo demostró que solo existían en las mentes de quienes promovieron la intervención (Irak, 2003). Además, al menos en el caso de la intervención en Serbia, no se contó ni tan siquiera con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con ello se muestra que la transculturalidad neoliberal no tiene ningún reparo en legitimar el uso de la fuerza armada cuando lo considera necesario, situación que ha sido calificada por Jorge Bergoglio (30/03/2018) como “la pérdida de todo sentimiento de vergüenza por haber perdido la vergüenza”.
Frente a la actuación de la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global, hace ya casi una década que Martin Rees (expresidente de la Universidad de Cambridge y de la Academia Real de las Ciencias del Reino Unido) afirmaba en el programa Redes (2008), dirigido por Eduardo Punset en la televisión pública española, que las probabilidades de que el ser humano pudiera continuar habitando la Tierra al finalizar el siglo XXI no superaban, en su opinión, un 50 %. Entre las múltiples circunstancias que mencionaba para sustentar esta posición, cabe mencionar las siguientes a título de ejemplo: i) los riesgos ocasionados por las explosiones “controladas” que tienen lugar en los aceleradores de partículas subatómicas (con un tamaño de hasta 27 kilómetros de largo), en el intento de reproducir la explosión originaria que pudo haber dado lugar al Universo; ii) la pérdida de biodiversidad en un mundo del que desaparecen alrededor de 40.000 especies de seres vivos al año (un ritmo mil veces superior al de la era preindustrial), incluyendo aquellas especies de insectos que cumplen la función de polinización de la flores; iii) el incremento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera por la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero39; iv) la crisis social generada por la progresiva concentración de riqueza en un pequeño sector de la población al que hemos denominado ciudadanía global, con el consiguiente empobrecimiento del ser humano medio y el agudizamiento de la pobreza extrema y la hambruna crónica en la que se encuentra la mayor parte del 20 % de la población que sobrevive en unas condiciones de vida más precarias; v) el continuo desarrollo de armamento nuclear40; y vi) la proliferación de armas biológicas y químicas, que pueden desarrollarse en laboratorios móviles aptos para instalare en el espacio equivalente a una pequeña habitación (el conflicto en Siria ha puesto de nuevo el foco de atención mundial en la utilización de este tipo de armamento).
5. ¿Cuál es la respuesta de los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos ante el modelo de desarrollo glocal y la invisibilización del ser humano medio promovidos por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global?
A pesar de las advertencias de Rees, que han sido consideradas injustificadamente optimistas por el físico Stephen Hawking poco antes de su fallecimiento en 2017, la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global continúa actuando en la práctica como si los riesgos descritos por Rees y Hawking no existiesen. Sirva como botón de muestra el hecho de que, a pesar de la imprudencia temeraria (por no hablar de dolo) en la que incurrió la gran banca de inversiones asumiendo altísimos niveles de riesgo en productos financieros derivados generó a partir de 2008 la tercera mayor crisis de la era capitalista (con altísimos costes sociales en países como Grecia, Irlanda o España), no ha sido posible establecer regulación alguna de las transacciones financieras internacionales, y eso a pesar de que numerosas entidades bancarias tuvieron que ser rescatadas con fondos públicos nunca recuperados, agravando así los recortes en las políticas sociales.
Del mismo modo, el propio Tratado de París sobre el Cambio Climático (2015), denunciado por los EE. UU. en junio de 2017, evita el establecimiento de objetivos vinculantes de reducción de gases de efecto invernadero, atribuyendo a los distintos Estados Partes la facultad para determinar los objetivos que cada uno considere oportunos. Como resultado de lo anterior, los gobiernos de los Estados Partes han asumido voluntariamente en los dos últimos años objetivos de reducción de emisiones tan limitados, que incluso en el caso de que llegaran a cumplirse nos situarían en una franja de 3 a 6 grados de incremento de temperatura para finales del siglo XXI. Y todo esto mientras el Ártico se deshiela a un ritmo vertiginoso, las aguas incrementan su nivel de manera nunca antes observada (amenazando en el corto plazo con la desaparición de comunidades, e incluso Estados isleños) y los accidentes naturales relacionados con el cambio climático se multiplican por todo el planeta dejando cada año decenas de miles de muertos41.
Ante esta situación, es inevitable preguntarse sobre la respuesta que ofrecen los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos. Somos conscientes de que en estas líneas no es posible realizar una valoración detallada de conjunto de su actividad. Así mismo, también entendemos que los mecanismos de quejas individuales constituyen solo uno de sus varios ámbitos de actuación, y que normalmente es uno de los menos desarrollados debido a los numerosos obstáculos que enfrentan. Sin embargo, no es menos cierto, que 70 años después de la aprobación de la DUDH, su limitada eficacia causa, cuando menos, perplejidad. Veamos rápidamente algunos ejemplos.
Como Canosa, Bonilla y Buitrago42 han señalado, el mecanismo de quejas individuales del Comité de la Convención contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer ha dictado algo menos de 2 decisiones de fondo anuales durante el periodo 2004-2017 para un total de 23. Una situación similar encontramos, según Izquierdo y Ugalde43, con respecto al mecanismo de quejas individuales ante el Comité de los Derechos DESC, puesto que en los cinco años que lleva en vigor ha dictado 9 decisiones de fondo, la mitad de las cuales se han pronunciado contra España, que en los últimos diez años casi ha duplicado el número de personas bajo el umbral de pobreza, llegando en la actualidad a superar los diez millones.
A diferencia de los dos casos anteriores, el mecanismo de quejas individuales ante el Comité contra la Tortura se encuentra en vigor desde hace más de cuarenta años. Como explican Chinchón y Rodríguez44, durante el periodo 1987-2017 se han presentado 749 quejas individuales relativas a 36 Estados Parte, de las que 294 han sido objeto de decisión de fondo (algo más de 7 al año), con un total de 119 condenas (3 de media anual). Esta situación contrasta con el hecho de que la tortura es una práctica ampliamente extendida en la actual sociedad internacional, como lo demuestra el informe aprobado el 13 de diciembre de 2012 por el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos en el que se reconoce que la práctica sistemática de tortura formó parte del programa de detención e interrogatorio puesto en marcha por la CIA durante la administración de George W. Bush a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (lo que, sin embargo, no ha generado ningún tipo de procedimiento para dilucidar las responsabilidades penales derivadas de su aplicación).
En consecuencia, como subrayan Chinchón y Rodríguez45, dentro del sistema universal, tan solo el procedimiento de quejas individuales ante el Comité de Derechos Humanos, con sus varios cientos de decisiones de fondo al año sobre presuntas violaciones a los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, parece ofrecer, a pesar del carácter no vinculante de sus decisiones, un mínimo nivel de protección46.
Con respecto a los sistemas regionales de promoción y protección de los Derechos Humanos, Alija y Bonet47 subrayan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), establecido por la Convención Europea para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales, a pesar de tener más de 50.000 casos pendientes, dicta en torno a mil decisiones de fondo anuales en relación con presuntas violaciones por Estados Partes de los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención (el TEDH no tiene, sin embargo, competencia directa sobre los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en la Carta Social Europea).
Por su parte, Ramírez Lemus48 y Lages, Francesconi, Araneda y Rojas49 señalan que, mientras la Corte Africana de Derechos Humanos ha resuelto en torno a una treintena de casos en sus diez años de funcionamiento (habiéndose declarado la falta de jurisdicción en al menos dos tercios de los mismos), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones se han caracterizado por ser particularmente incisivas con los Estados (a diferencia del amplio, con frecuencia excesivo, margen de apreciación otorgado por el TEDH), dicta entre 15 y 20 de decisiones de fondo anuales en casos que, por lo general, requieren largos años de tramitación desde que son presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De esta manera, más que ofrecer una auténtica protección a las víctimas de las incontables violaciones de derechos humanos que se producen cada año, los procedimientos de quejas individuales ante los diversos organismos del sistema universal y las actuaciones de los tribunales regionales tratan de ofrecer, con grandes limitaciones, una protección simbólica dirigida a generar dinámicas de cambio en la actuación de los Estados. Ante esta situación, y dado el desbordamiento en que se encuentran aquellas jurisdicciones nacionales que, como Colombia, ofrecen recursos judiciales accesibles y a bajo costo contra las violaciones de derechos fundamentales, algunos autores hacen énfasis en la necesidad de promover la justicia comunitaria para abordar la cotidiana violación de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales50.
Sin embargo, no es menos cierto que extensas áreas de los núcleos urbanos y las zonas rurales de numerosos países iberoamericanos (Brasil, Colombia, El Salvador o México son tan solo algunos ejemplos) se encuentran bajo la influencia, y con frecuencia el control de hecho, de grupos de la delincuencia transnacional organizada, que, ante la ausencia de trabajo formalizado, se han convertido en una importante fuente de empleo en las zonas en las que actúan51. En este contexto, surge la pregunta sobre la forma de operar de la justicia comunitaria en aquellas áreas bajo la influencia o control de grupos armados organizados al margen de la ley. Resulta, sin embargo, difícil ofrecer una respuesta, porque los estudios que tenemos hasta la fecha se limitan a áreas muy concretas, como algunas favelas de Río de Janeiro, ciertas colonias de los núcleos urbanos del norte de México y algunos cantones de San Salvador.
6. ¿Qué ofrecen las iniciativas de diálogo intercultural e interreligioso como alternativa al modelo de desarrollo glocal y a la invisibilización del ser humano medio promovidos por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global?
A la luz de la limitada respuesta de los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos al modelo de desarrollo glocal y a la invisibilización del ser humano medio, promovidos por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global, aparece como principal respuesta hasta el momento las iniciativas de diálogo intercultural e interreligioso entre los respectivos seres humanos medios de las distintas comunidades, pueblos y Estados. Sin embargo, los desafíos que enfrentan este tipo de iniciativas son múltiples.
Con respecto al desarrollo del diálogo intercultural, el Foro Social Mundial iniciado en 2001 en Porto Alegre ha puesto de relieve que los obstáculos surgen desde el mismo momento en que se constata la necesidad de fomentar la capacidad de comprensión de las premisas sobre las que se construye el pensamiento del otro, con el fin de facilitar el entendimiento del respectivo fundamento de los derechos humanos, tal y como es expresado en sus propios términos desde la alteridad. Solo a partir de aquí, y con base en el pleno respeto al contenido de los distintos fundamentos, parece posible desarrollar iniciativas que permitan su realización conjunta52.
En cuanto al diálogo interreligioso, sirva como ejemplo de sus muchas dificultades los limitados frutos que hasta el momento han generado las décadas de conversación entre el cristianismo católico (con cerca de 1.300 millones de creyentes) y el islam (que supera ya los 1.500 millones). A pesar de las varias décadas transcurridas desde que el Concilio Vaticano II promoviese dicho diálogo, lo máximo que, desde una perspectiva cristiano-católica, se ha logrado avanzar es el reconocimiento de que ciertos contenidos del Corán y de la vida en el islam nos remiten a la Palabra de Dios recibida en Cristo. No ha sido, sin embargo, posible hasta el momento dar un paso adicional para reconocer que el Corán contiene una Palabra de Dios propia, cuya autenticidad no depende de su correspondencia con la Palabra de Dios tal y como ha sido revelada al cristianismo-católico (Caspar, 1995).
Conclusión
A diferencia de épocas anteriores, el tiempo comienza a pasar factura de manera inexorable ante la ausencia de una respuesta eficaz al modelo de desarrollo glocal y a la invisibilización del ser humano medio, que promueve la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global. Las respuestas hasta ahora intentadas son lentas, tienen un alcance muy limitado y se enfrentan a numerosos obstáculos. Así, los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos limitan en gran medida su actividad al ámbito de lo simbólico y las jurisdicciones nacionales que ofrecen recursos judiciales accesibles y a bajo costo contra las violaciones de derechos fundamentales se encuentran desbordadas. La función que puede desempeñar en este ámbito la justicia comunitaria se ve con frecuencia obstaculizada en aquellas áreas bajo la influencia o control de grupos armados organizados al margen de la ley y los procesos de diálogo intercultural e interreligioso siguen su curso de manera parsimoniosa, con sus avances y retrocesos.
La aparente tranquilidad que ante esta situación muestra la ciudadanía global no se ha visto alterada, debido, en gran medida, a que mantiene su plena confianza en la ciencia. De esta modo, a la vez que, como hemos visto, continúa haciendo business as usual, invierte ingentes recursos en el desarrollo de la tecnología necesaria para llegar a cabo una doble operación: i) por un lado, la introducción a gran escala de robots que desarrollen con mayor precisión, celeridad y eficacia las funciones que hasta ahora venía realizando el ser humano medio; ii) por otro lado, la exploración de terceros planetas, donde eventualmente la ciudadanía global pueda continuar su existencia, con los robots por ella misma creados, y sin que haya necesidad alguna de embarcar en este viaje a la “pesada carga” que constituyen los miles de millones de personas que encarnan al ser humano medio.
No se trata de delirios de ciencia ficción, sino de la auténtica apuesta científica de la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global para el siglo XXI, una vez que ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de resolver a medio plazo los graves problemas ocasionados en una Tierra que gime, y un ser humano medio que sufre, es limitar en la mayor medida posible la función que ambos desempeñan.
Frente a esta apuesta, el diálogo interreligioso como alterativa para abordar estos problemas sitúa también al exterior del ser humano medio la condición de posibilidad para que los obstáculos que hasta ahora han impedido su pleno desarrollo puedan ser finalmente superados. Así, si diversas religiones han recibido relevaciones y experiencias parciales de Dios, parece natural que a través de un encuentro de acogida entre estas pudieran mutuamente enriquecerse. Sin embargo, su persistencia en identificar el Todo con los aspectos concretos que les han sido revelados, unido a los continuos apegos materiales al poder, la riqueza, el prestigio y el conocimiento que siguen caracterizándolas, hacen que resulte prácticamente imposible, desde una perspectiva humana, que puedan llegar a tener un encuentro de esa naturaleza. En consecuencia, siendo los caminos de Dios insondables para los seres humanos, es en el terreno de la gracia y del incomprensible amor de Dios hacia estos últimos donde en última instancia reside la condición de posibilidad de un auténtico diálogo interreligioso que permita afrontar los múltiples desafíos de nuestro tiempo53.
Resulta particularmente significativo que tanto la apuesta científica de la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global, como el proyecto de diálogo interreligioso, coincidan en la externalidad al ser humano (medio) como elemento central de sus respectivas propuestas. Pareciera como si, después de varios siglos, ciencia y religión hubiesen encontrado finalmente un pilar en común: el futuro no se encuentra en los seres humanos, sino al exterior de los mismos.
Ante esta inesperada situación, el movimiento humanista que se encuentra en la base del desarrollo de los derechos humanos, y el diálogo intercultural secular sobre sus fundamentos, no pueden seguir permaneciendo en silencio porque está en juego su propia existencia. Por ello, las numerosas reflexiones realizadas el año pasado con motivo del 70 aniversario de la DUDH se presentan como una excelente oportunidad para dejar en un segundo plano las celebraciones de los hitos del pasado, y sumergirse en la articulación de una propuesta de futuro que pueda abordar de manera eficaz los profundos problemas que genera para el ser humano medio el modelo de desarrollo glocal impulsado por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global.
Bibliografía
Adorno, T. Minima moralia. Madrid: Akal, 2006.
Aguiló, A. “Los derechos humanos como campo de las luchas por la diversidad humana: un análisis desde la sociología crítica de Boaventura de Sousa Santos”. Universitas Humanística 68 (2008): 179-205. http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n68/n68a11.pdf.
Alija Fernández, R. A. y Bonet Pérez, J. “La actividad judicial del sistema europeo de protección de los derechos humanos: alcance y limitaciones”. En Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por Olasolo, H., Buitrago Rey, N. E., Canosa Cantor, J. y Bonilla Tovar, V., vol. 4, cap. 9, 317-346. Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, 2018.
Aronowitz, A. “Trafficking in Human Beings: An International Perspective”. En Global Organized Crime: Trends and Developments, editado por Siegel, D. E., 85-95. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003.
Astorga, L. Drogas sin fronteras. Ciudad de México: Debolsillo, 2015.
Banco Mundial. Regional Aggregation Using 2011 PPP and $1.9/day Poverty Line, 2017.
Benjamin, W. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México: Contrahistoria, 2005.
Berón Ospina, A. A. “La memoria como una propuesta de justicia”. En Claves de la justicia desde América Latina, editado por López, E. A., Niño Castro, A. y Tovar González, L., vol. 6, 333-342. Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, 2019.
Bricmont, J. Imperialismo humanitario. El uso de los derechos humanos para vender la guerra. Barcelona: El Viejo Topo, 2008.
Blovich, S. Vigilante in the Field of Financial Transactions. Ponencia en el seminario ICEPS sobre Riesgos Corporativos. Nueva York: Morton Banking Center, 2004.
Canosa Cantor, J. Bonilla Tovar, V. y Buitrago Rey, N. E. “La actividad cuasi-judicial del Comité contra la Discriminación Racial, Comité contra la Discriminación contra la Mujer y Comité por los Derechos de los Niños: alcance y limitaciones”. En Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por Olasolo, H., Buitrago Rey, N. E., Canosa Cantor, J. y Bonilla Tovar, V., vol. 4, cap. 5, 183-220. Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, 2018.
Caspar, R. Para una visión cristiana del islam. Santander: Sal Terrae, 1995.
Castells, M. End of Millenium. Oxford: Blackwell, 1996.
Castells, M. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El fin del milenio, vol. III. Madrid: Alianza Editorial, 1998.
Chinchón Álvarez, J. y Rodríguez, J. “La actividad cuasi-judicial del Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y Comité contra las Desapariciones Forzadas: alcance y limitaciones”. En Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por Olasolo, H., Buitrago Rey, N. E., Canosa Cantor, J. y Bonilla Tovar, V., vol. 4. cap. 4, 153-182. Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, 2018.
De Sousa Santos, B. Los derechos humanos y el Foro Social Mundial. Ponencia presentada en el XXXV Congreso de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). Quito, 2-6 marzo de 2004. Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya, 2004. http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/red_privada/sites/default/files/de_los_derechos_humanos_y_foros_social_mundial__-__soussa_santos.pdf.
Díaz-Chalela, M., Gómez-Rey, A. y Prieto-Ríos, E. “La efectividad del Ciadi a través de su integración con otros sistemas de derecho internacional: el caso de los desc”. En Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por Olasolo, H., Buitrago, N. E., Canosa, J. y Bonilla, V., vol. 4, cap. 19, 707-732. Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional e Instituto Joaquín Herrera Flores. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, 2018.
Domine, M. “Criminalidad económica y terrorismo”. Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay 1 (2007): 83-131.
Fernández Liesa, C. El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica. Madrid: Thomson/Civitas, 2013.
Focarelli, C. “International Law in the 20th Century”. En Research Handbook on the Theory and History of International Law, editado por Orakhelashvili, A., 478-527. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011.
García-Matamoros L. V. y Arévalo-Ramírez, W. “La actividad del Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio: su eficacia, limitaciones y uso diferenciado por países en vías de desarrollo y países desarrollados”. En Alcance y limitaciones de la justicia internacional, vol. 4. cap. 18, 665-706, editado por Olasolo, H., Buitrago Rey, N. E., Canosa Cantor, J. y Bonilla Tovar, V. Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional e Instituto Joaquín Herrera Flores. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, 2018.
Garzón, J. C. La rebelión de las redes criminales: el crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican. Woodrow Wilson Center, 2012.
Hagan, F. “The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual Model”. Criminal Justice Review 8 (1983): 52-57.