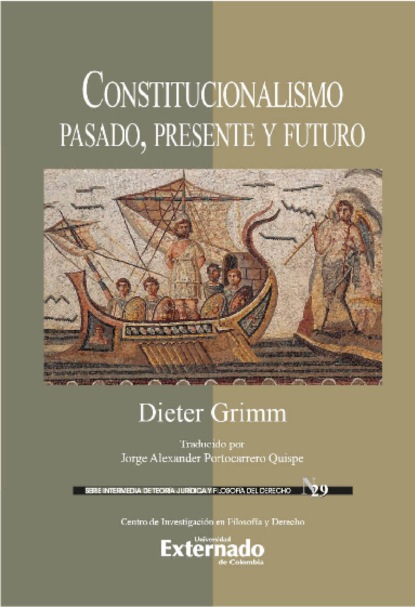- -
- 100%
- +
B. EL CARÁCTER BURGUÉS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Debido a la validez universal, que distingue a los derechos fundamentales de las formas antiguas de garantizar la libertad jurídica, ciertamente sigue siendo necesario aclarar en qué medida dichos derechos pueden ser expresión de ideas e intereses burgueses. La coincidencia cronológica entre la transición de la sociedad feudal a la burguesa y el surgimiento de los derechos fundamentales no responde a la causalidad, sino que, más bien, tal coincidencia confirma únicamente la necesidad de responder a dicha cuestión. Sólo es posible hablar de un logro específicamente burgués si se puede establecer una relación inherente entre la burguesía, la libertad individual y la garantía que los derechos fundamentales proporcionan a la libertad. El hecho de que la propia burguesía conformaba un estamento y se encontraba alojada dentro del sistema social estamental podría despertar algunas dudas. Sin embargo, esta afirmación no es del todo categórica en la época en cuestión. En efecto, con el paso del tiempo se fue formando un estrato de mayoristas y comerciantes de ultramar, empresarios manufactureros y banqueros, por un lado, y funcionarios administrativos y educativos, trabajadores independientes y figuras literarias, por otro, que emergieron predominantemente de la clase media tradicional y fueron ascendiendo socialmente impulsados por las necesidades económicas y administrativas del Estado absoluto moderno. Si bien es cierto que durante la sociedad estamental existente este estrato se atribuyó al tercer estamento, no es menos cierto que por su historia este estrato era distinto de los otros grupos que conformaban dicho estamento –los comerciantes y los artesanos– tanto en conciencia como en intereses5.
Fue esta clase neo-burguesa, moldeada racionalmente por su función antes que por la tradición, la que se vio cada vez más impedida de desarrollar su potencial dentro de un orden basado en la propiedad, los lazos feudales-corporativos y el paternalismo estatal, por lo que, como consecuencia de ello, inició un proceso de reflexión crítica. El énfasis de esta reflexión se centró, a veces, en aspectos filosóficos y teóricos, y, a veces, en aspectos más económicos y prácticos. Para ello partía del supuesto de que el hombre podía alcanzar su realización moral únicamente en la libertad o bien partía del supuesto de que en un sistema de libre desarrollo del individuo el poder de actuación de la sociedad crecería de manera conjunta. Cualquiera de estas dos líneas de pensamiento conducía siempre hacia un orden social en el que la libertad, en el sentido de autodeterminación individual, era el principio rector. Por ello, este estrato no estuvo desde un inicio orientado hacia el deseo de ampliar sus privilegios o a revertir la estructura de privilegios a su favor, como sí lo estaban los grupos rectores de la vieja burguesía. Por el contrario, todo el tercer estamento se entendía como el “estamento general” debido a su superioridad numérica y a la creciente importancia de los servicios sociales que prestaba, lo cual significaba nada menos que la nivelación total de la jerarquía en los estamentos6. Sus exigencias pueden sintetizarse en un enunciado universal: se buscaba una misma libertad para todos.
La libertad entendida de este modo implicaba necesariamente la reestructuración del sistema mediante el cual se ejercía el poder. Sectores sociales tan diversos como la economía, la ciencia, la religión, el arte, la educación, la familia, etc., tuvieron que emanciparse del control político mediante la libertad para decidir individualmente siguiendo criterios de racionalidad propios. En consecuencia, el establecimiento de la cohesión social y el logro de un equilibrio justo de intereses se transfirieron al mecanismo del mercado, que debía de cumplir esta tarea de manera más fiable y sensible que con un control político centralizado. Esto no hizo que el Estado fuera prescindible, ya que la sociedad, despojada de toda prerrogativa para ejercer poder político y de todo medio de coerción, además de estar fragmentada en individuos no afiliados facultados para perseguir cualquier comportamiento arbitrario, no era capaz de crear aquel prerrequisito que le permitiría lograr su objetivo a través de su propio poder: la igual libertad para todos. La sociedad, por tanto, necesitaba, además, de una autoridad externa a ella que contase con medios legales de coerción, es decir, necesitaba al Estado. Sin embargo, a condición de dotar a la sociedad de una capacidad de autodeterminación, el Estado renunció a su autoridad central de dirección y tuvo que conformarse con la función de prestar asistencia a la sociedad burguesa. Sus tareas se redujeron a protegerla de los peligros que planteaba la libertad y en reestablecer el sistema de libertades en caso se produjera algún disturbio.
A finales del siglo XVIII no podía existir un interés real en un sistema como este, a pesar de que este sistema estaba formulado de manera universal y por ende prometía sus beneficios a todos. Para el monarca significaba la degradación de pasar a ser un órgano dentro un Estado independiente de su persona y al servicio de una sociedad que se había convertido en autónoma. Este nuevo orden significó para los estamentos privilegiados la pérdida de sus prerrogativas y privilegios. La nobleza no sólo fue despojada de su base económica, sino que quedó completamente desprovista de toda función y tuvo que buscar en el sistema de libre competencia un medio de vida. La Iglesia perdió el apoyo del Estado y el monopolio de la verdad. El clero se convirtió en una profesión privada. Las viejas clases medias, protegidas por el sistema de gremios y los monopolios del comercio y la industria, vieron más riesgos que oportunidades en una economía basada en la libre competencia. Los estratos bajos del sistema de estamentos carecían de recursos materiales para hacer uso efectivo de la libertad jurídica en el nuevo sistema. Los estratos sociales que se vieron privilegiados ante esta situación fueron, ante todo, la nueva burguesía, que surgió como la más importante portadora de la idea, y el campesinado, a condición de que contase con suficiente tierra. Sin embargo, debido a que el campesinado carecía de la consciencia necesaria para asumir el rol que le correspondía, es posible hablar, con buenas razones, de un modelo social burgués; lo cual, por supuesto, no excluye la posibilidad de que los miembros de otros estamentos también lo apoyasen debido a una mejor comprensión del nuevo modelo o por esperar obtener alguna ventaja de él.
A pesar de ello, en general, el modelo tuvo que enfrentar la oposición proveniente de los monarcas, la iglesia y los estamentos privilegiados. De ahí que sus partidarios concluyeran que no bastaba con hacer realidad el nuevo concepto de orden, que hubiese necesitado sólo del derecho ordinario o legal y no de derechos fundamentales. Más bien, debía de premunírsele también de un mayor poder de resistencia para no recaer en un tipo de control externo. En este sentido, el Estado representaba el mayor peligro, ya que poseía el monopolio de la fuerza, así como los medios para socavar la autodeterminación social y con ello distorsionar los objetivos del sistema. De caer el Estado en manos equivocadas o de desarrollar sus funcionarios intereses propios en la organización, se tendría que dejar de lado el bienestar y la justicia. Por esta razón era importante limitar al Estado a su función de garante del principio básico de la igual libertad, evitando intervenir en la esfera social. Ello representaba, a su vez, toda una tarea jurídica. Dado que el Estado poseía, al mismo tiempo, el poder para crear leyes y de hacerlas cumplir, esta tarea podía resolverse dividiendo el ordenamiento jurídico en una parte proveniente del Estado –vinculante para los ciudadanos– y en una parte proveniente de los ciudadanos como portadores del poder estatal –vinculante para el Estado–; partes a las cuales el poder de legislación y de aplicación de la ley se encontrase también vinculado. Precisamente esta era la función que cumplían los derechos fundamentales7.
Debido a esta conexión genética entre la emancipación de la burguesía, la reestructuración del sistema social sobre la base del principio de libertad y el aseguramiento mediante derechos fundamentales de la libertad, es posible considerar a los derechos fundamentales una expresión de los valores e intereses burgueses. Por tanto, también es posible medir la realización de la sociedad burguesa en diferentes países con base en el momento de su establecimiento y el grado de implementación de los derechos fundamentales. En este sentido, los derechos fundamentales sirven como indicador para la realización del modelo social burgués. Esto se mostrará con más detalle a continuación, donde se ilustrará de una mejor manera la conexión entre los derechos fundamentales y la sociedad burguesa en su diversidad histórica, que hasta ahora ha sido descrita de manera abstracta. No existe un modelo uniforme para la realización de la sociedad burguesa y el papel que los derechos fundamentales desempeñan en ella. Sin embargo, precisamente debido a las diferencias reveladas por un examen comparativo es posible plantear con mayor precisión la función de los derechos fundamentales en la implementación y salvaguarda del modelo social burgués. Al mismo tiempo, surge la cuestión de si en vista de la relación condicionante entre los derechos fundamentales y burguesía dicha relación se limita a la génesis de los derechos fundamentales o si tienen un impacto duradero en su función. El papel actual y la importancia futura de los derechos fundamentales dependen de la respuesta a esta pregunta.
II. CASOS DE ESTUDIO
A. INGLATERRA
Los inicios de la historia moderna de los derechos fundamentales se buscan frecuentemente en Inglaterra. Esto pareciera confirmar la tesis aquí desarrollada sobre la conexión entre el surgimiento de los derechos fundamentales y el surgimiento de la sociedad burguesa. Ciertamente, Inglaterra es el país en el que el feudalismo colapsó antes que en ningún otro lugar. De esta manera, incluso al principio de la era moderna Inglaterra ya no conocía la esclavitud, y los derechos especiales sobre las propiedades sólo existían de manera residual8. Sin las restricciones feudales sobre el empleo y el comercio, la frontera entre la nobleza y la burguesía declinó rápidamente. En la medida en que para los segundos hijos de las clases nobles el ejercicio de una actividad económica burguesa llegase a ser una cuestión normal, los miembros económicamente exitosos de la burguesía tarde o temprano podrían aspirar a la nobilización. Esto dio lugar a una amplia gama de intereses entre los que destaca la libertad en contra la intervención de la Corona. El Parlamento fue el escenario político donde se afirmaron estos intereses, permaneciendo el Parlamento inglés, a diferencia de los estamentos en los territorios continentales, ajeno a una ruptura durante el período moderno temprano, viéndose más bien fortalecido durante la Reforma y alejándose cada vez más de sus raíces estamentales para convertirse en una representación moderna de las fuerzas sociales con capacidad de oponer resistencia al ejecutivo monárquico.
Este proceso encontró su cristalización jurídica en el hecho de que en Inglaterra, antes de en cualquier otro lugar, se desarrollaron derechos de libertad que no estaban vinculados ni a la pertenencia a un estamento ni a la afiliación corporativa, sino que estaban conectados con la persona. Dichos derechos de libertad no eran un tipo de privilegio en beneficio de individuos o grupos específicos, sino que beneficiaban a todos los ingleses. En parte, estas libertades se debieron a la universalización de las prerrogativas de los antiguos estamentos, como lo revela una comparación de la “Carta Magna” de 1215 con el comentario de Coke de principios del siglo XVII, donde las entidades legales de las haciendas, condes, barones, hombres libres, comerciantes, son reemplazados por “hombre” sin más preámbulos9. En parte, estos derechos fueron añadidos con motivo de decisiones judiciales basadas en disputas individuales. Este método de creación excluía un catálogo desarrollado sistemáticamente que incorporase configuraciones concretas del principio general de libertad. Sin embargo, en conjunto, los derechos individuales originados en diferentes períodos representan una protección relativamente amplia de la libertad personal, comunicativa y económica; de manera que ya no era posible hablar de islas de libertad, sino de un sistema orientado a la libertad, aunque la legislación económica isabelina y su supervisión por la “Cámara Estrellada” (Star Chamber) no merecen en modo alguno ser llamadas liberales.
Ya desde la transición entre el siglo XVI y el siglo XVII, es decir, durante la época isabelina, se observa un aumento en la importancia de los derechos de libertad, aumento que encuentra su expresión en el hecho de que tales derechos empezaron a ser denominados fundamentales; y ciertamente durante una época en la que los conceptos de leges fundamentales o de lois fondamentales aún eran en el continente los principios supremos del Estado o estaban reservados para designar el derecho del príncipe10. Así, en el contexto de la época, estos derechos empezaron a diferenciarse de la masa de normas jurídicas, aspirando a tener un estatus superior a éstas. Sin embargo, si se observa esto detenidamente, el énfasis no se concretizó en una prioridad jurídico-técnica. Por el contrario, los fundamental rights (derechos fundamentales) tuvieron más bien su lugar en el common law (derecho consuetudinario) desarrollado por la jurisprudencia de los tribunales. Por lo tanto, ellos pertenecían al derecho ordinario y podían ser modificados en cualquier momento por el legislador. Es cierto que hubo intentos esporádicos de subordinar el statute law (derecho estatutario o legislativo) al common law (derecho consuetudinario, basado en precedentes judiciales), al menos en casos en los que el statute law violaba “el derecho y el sentido común”, como en la opinión formulada por Coke en el “caso del Dr. Bonham”11. Sin embargo, el hecho de que el common law y los derechos de libertad a él pertenecientes tengan un rango superior al del statute law, o incluso tuviesen prioridad sobre el poder del Estado en su conjunto y le fuesen indisponibles a este, es una cuestión que no formaba parte de la tradición jurídica inglesa. Con todo, los intentos de someter al Parlamento a los derechos de libertad fueron una reacción a la experiencia con el Long Parliament (Parlamento Largo), que siguió al período de gobierno sin Parlamento. Los levellers (niveladores) respondieron a los excesos del Long Parliament mediante la exigencia de una law paramount (ley suprema), que reflejaba la idea de que “los parlamentos, no menos que los gobiernos, podían robarles la libertad a los individuos”.
Los diversos proyectos constitucionales entre 1640 y 1660, llamados Agreement of the people (Acuerdos del Pueblo), expresan esta situación12. Sin embargo, las propuestas de los levellers y de los oficiales enfrentaron una fuerte resistencia. En respuesta al segundo “Acuerdo” de 1648, se objetó sobre todo la limitación de los derechos parlamentarios, “porque el poder del Parlamento aquí en Inglaterra es sin duda Supremo, Absoluto, Ilimitado, extendiéndose tanto a las cosas de religión como a las de carácter civil”13. En la Glorious Revolution (Revolución Gloriosa), después del experimento republicano de Cromwell y la renovada pretensión absolutista de los Estuardo –pretensión que representó el puente hacia las condiciones prerrevolucionarias–, prevaleció esta opinión por sobre la de los levellers. El Parlamento había logrado defenderse del absolutismo monárquico al estilo francés, sin tener que aceptar limitaciones a su poder. El resultado para el derecho de Estado que surgió de esta revolución fue el fortalecimiento final de la “soberanía parlamentaria”, que el recién nombrado monarca aseguró expresamente.
Ciertamente, en el curso de la lucha contra las aspiraciones absolutistas de los Estuardo hubo también solemnes afirmaciones en favor de los derechos de libertad en documentos jurídicos especiales, primero en la Petition of Rights de 1628 y luego en la Bill of Rights de 1689, que reforzaba los resultados revolucionarios14. La cuestión que responder aquí es si con ello se añadió a los preexistentes elementos de la libertad y la universabilidad de estos derechos las aún faltantes características de la superioridad e inviolabilidad vitales para los derechos fundamentales. La génesis y la redacción de los documentos suscitan dudas al respecto. Las amenazas a la libertad que llevaron a la revolución se originaron precisamente en el monarca, mientras que el Parlamento se consideró el defensor de una situación jurídica de libertad que había estado en vigor durante mucho tiempo. Por tanto, no se recurrió a la ley natural para legitimar las libertades, sino sólo a la antigua ley vigente y establecida. En la Petition of Rights, el Parlamento enumeró una serie de violaciones de los derechos fundamentales tradicionales por parte de la Corona y las vinculó a su petición al monarca de eliminar las violaciones actuales y abstenerse de futuras. Se dice que este último respondió afirmando: “Hágase conforme ha sido deseado” (Soit droit fait comme est désiré). La “Petition” tenía, como muchos documentos emanados de los estamentos en el continente, un carácter predominantemente jurídico y contractual15. El monarca con su ejecutivo era la parte obligada, mientras que el Parlamento, que había defendido los derechos, aparecía como la parte beneficiaria.
Esta génesis no sólo explica por qué la Bill of Rights contenía principalmente derechos parlamentarios y sólo en un segundo lugar derechos individuales de libertad; también explica por qué el alcance de los derechos de libertad seguía siendo esencialmente el mismo. La Revolución no estuvo dirigida en contra del derecho en vigor y las libertades que ésta garantizaba, sino a favor de dicho derecho. El Parlamento había demostrado ser el garante de la libertad, por lo que la mayoría de los interesados en la libertad se vio representada en el Parlamento. En ese sentido, no había necesidad de garantizar la libertad ante el Parlamento. Más bien, como representante de quienes defienden la libertad, este podría disponer de los derechos de la libertad sin violar la ley. Los límites a la libertad establecidos por ley se entendían como autolimitaciones de los propios titulares de derechos. En cuanto al carácter de derecho fundamental de las declaraciones de derechos inglesas, se deduce, por tanto, que ellas incorporaron con especial énfasis jurídico puntos especialmente sensibles de la libertad al common law, con el fin de dotarle de una garantía adicional, aunque no suprema. Dichas declaraciones vincularon al aparato ejecutivo estatal, aunque no a la autoridad estatal por antonomasia representada por el Parlamento. Por ende, es posible afirmar, siguiendo a Stourzh, que en se produjo una fundamentalización de los derechos de libertad, pero no una constitucionalización16. El paso hacia los derechos fundamentales se preparó de esta manera, pero no se llegó a dar.
B. LOS ESTADOS UNIDOS
El mérito de lograr la transformación de los derechos de libertad legales en derechos fundamentales constitucionales corresponde a las colonias inglesas en Norteamérica. Esta circunstancia plantea determinar en qué consistía la diferencia entre las colonias y la madre patria respecto de los derechos fundamentales. Dicha diferencia no puede ser atribuida a ningún estatuto jurídico inferior. Las colonias norteamericanas vivieron desde su fundación bajo el sistema legal inglés y disfrutaron, por tanto, de los mismos derechos que los ingleses tenían en virtud del common law y que fueron solemnemente confirmados en los documentos del siglo XVII. La pertenencia a este ordenamiento jurídico no generaba en los colonos un sentimiento de falta de libertad, sino que, por el contrario, los llenaba de un sentimiento de superioridad respecto al continente europeo, que se caracterizaba por su carácter estamental-corporativo y que era gobernado por un Estado policial. Sin el derecho feudal y las barreras estamentales, que habían sido dejadas en Europa, y con recursos prácticamente ilimitados que prometían libertad para la audacia y la eficiencia del individuo, Estados Unidos poseía, aunque sobre la base de la economía esclavista, un orden social que se acercaba a los objetivos burgueses más que cualquier otro país europeo, incluida Inglaterra. Por lo tanto, los Estados Unidos no ofrecían por sí mismos un escenario que requiriese de una reforma legal; más bien, fueron los postulados de reforma desarrollados bajo el derecho natural europeo los que se consideraron la descripción de la realidad estadounidense.
Un cambio sólo fue posible cuando los colonos se enfrentaron a las deficiencias de la protección inglesa de la libertad, que fueron visibles por corto tiempo en la madre patria. Este fue el caso cuando, tras la costosa guerra de los Siete Años, el Parlamento inglés decidió imponer impuestos especiales a las colonias norteamericanas. En el conflicto resultante, los colonos invocaron –tal y como los propios ingleses hicieron a sus monarcas– los rights of Englishmen (los derechos de hombres ingleses), derechos que también eran válidos en las colonias americanas: el principio de igualdad y el principio “No hay tributación sin representación” (No taxation without representation). La madre patria respondió a este argumento recurriendo al principio constitucional de la soberanía parlamentaria y a la representación virtual que los colonos tenían mediante parlamentarios de la madre patria. En virtud de esta ficción, las cargas que se les imponían se consideraban adoptadas por los propios colonos y, por lo tanto, conformes con el derecho inglés. Esta posición era incuestionable bajo el derecho positivo, lo cual hizo evidente la debilidad del argumento iuspositivista de los colonos ante el derecho público inglés. Tal situación llevó a los colonos a recurrir a los “derechos inalienables”, con los que la Declaración de Independencia de 1776[17], en una referencia formal a la Petition of Rights, justificó la ruptura con la patria en términos del derecho natural18.
En la reconstrucción del poder estatal legítimo, hecho que apareció necesario luego de la ruptura revolucionaria, los norteamericanos recurrieron a los principios jurídicos del derecho inglés que todavía tenían acogida. Tal y como se indicó previamente, los catálogos de derechos fundamentales de las colonias, que ahora se habían adelantado a los Estados, apenas contenían un enunciado jurídico que no hubiese tenido vigencia ya en Inglaterra19. Sin embargo, se mantuvo el fundamento iusnaturalista de validez que se había atribuido en la Revolución a estos derechos, que en muchos casos ya habían sido inventariados en los tratados de colonización y en las Cartas Coloniales (Colonial Charters). Los derechos de los ciudadanos ingleses pasaron –aunque manteniendo su contenido– de ser derechos de la burguesía a ser derechos humanos. Pero, sobre todo, en vista de las experiencias con la soberanía parlamentaria británica, fueron colocados por encima de la representación popular, limitando al propio poder estatal en todas sus formas sin excepción. De esta manera, Estados Unidos añadió el elemento de jerarquía suprema a los derechos ingleses de libertad y, además, asegurándolos poco después mediante una autoridad de interpretación y aplicación independiente representada por la jurisdicción constitucional, que recibía sus criterios de decisión del poder constituyente y los ejercía contra todos los otros poderes del Estado. Fue este acontecimiento del año 1776 el que marcó la ruptura decisiva entre las antiguas y las nuevas formas de protección jurídica de la libertad y el que marcó el advenimiento de la historia moderna de los derechos fundamentales20.
C. FRANCIA
Francia carecía de una tradición de catálogos de derechos de libertad comparable que sólo necesitase ampliarse en funciones y elevarse al nivel de la constitución para alcanzar el carácter de derechos fundamentales. Por el contrario, el monarca reivindicaba un poder de control absoluto sobre la sociedad, mientras que las relaciones jurídicas de los sujetos se basaban en la desigualdad de estatus, la heteronomía y la obligación. Sin embargo, cuando Francia se enfrentó a una situación similar unos años después que los Estados Unidos, ya era posible pensar en términos de derechos fundamentales. A pesar de ello, la similitud entre ambas naciones se limitó a la eliminación revolucionaria del antiguo poder estatal y a la necesidad de una nueva fundación. En lo demás, la situación inicial en Francia difería considerablemente de la estadounidense. El orden liberal-burgués que los colonos estadounidenses habían disfrutado por mucho tiempo –limitándose a defenderlo en contra de las amenazas de la madre patria y que luego de obtener la independencia aseguraron mediante derechos fundamentales– era en Francia sólo un postulado político de la burguesía consciente de su poder económico y de su capacidad de razonamiento, burguesía que veía restringida su influencia y habilidades en el orden existente, y que desde mediados del siglo XVIII venía exigiendo cambios. Por tanto, el orden que los americanos defendieron tuvo que ser recién creado en Francia.