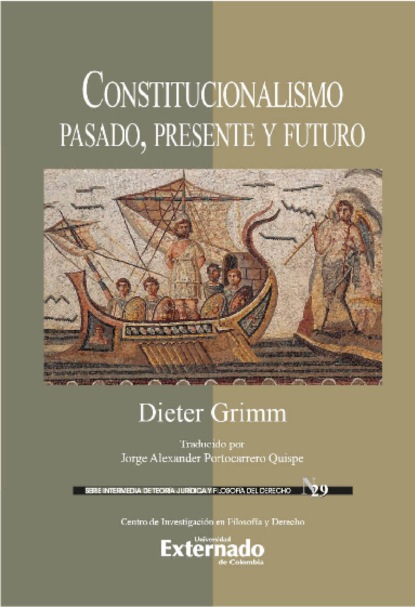- -
- 100%
- +
La segunda característica surgió a partir de la idea iluminista de que todos los individuos poseían la misma libertad y los mismos derechos. Este era el principio supremo del orden social y el Estado derivaba únicamente su legítima razón de ser a partir de su rol como protector de dicho principio. Para que el Estado pudiese cumplir este rol protector ante amenazas internas y externas, era necesario conferirle el monopolio en el uso de la fuerza, hecho que recién pudo materializarse en la revolución una vez todos los poderes intermedios entre el individuo y el Estado fueron suprimidos16. Al mismo tiempo, sin embargo, fue necesario asegurar que el Estado ejerciese su poder únicamente en aras de mantener la libertad e igualdad, renunciando a todo tipo de ambiciones de control más allá de este propósito. El Estado ya no estaba llamado al establecimiento de un orden social basado en un ideal de justicia material, sino que debía de limitarse a preservar un orden independiente a él y que era considerado justo.
En consecuencia, las distintas tareas sociales se disociaron del control político y se transfirieron al autocontrol social por medio de la libertad individual. Estado y sociedad dividieron sus caminos, propiciando una clara distinción entre lo público y lo privado. La intervención del poder público en la sociedad ahora devenía en una acción que requería estar justificada. Esto también requería leyes que confinasen al Estado a sus tareas residuales y que diferenciasen las responsabilidades sociales de las estatales, así como capaces de organizar el aparato del Estado y hacer del abuso del poder estatal una cuestión improbable. Finalmente, estas esferas divididas, Estado y sociedad, necesitaban ser reconectadas con el fin de evitar que el Estado se distanciara de las necesidades y los intereses del pueblo y diera preferencia a sus propias necesidades institucionales o a los intereses de sus funcionarios.
La tercera característica consistía en un cambio en la noción de bien público, que, después de que el orden social fuera reconstruido en función del principio básico de igual libertad y derechos para todos los individuos sin la intervención del Estado, iba a ser el resultado del autocontrol social. Si bien esto no hizo obsoleta la idea del bien común como base de la socialización y fin del ejercicio del poder político, el bien común perdió su característica de “cantidad sustancial fija”. Ahora eran posibles distintas opiniones respecto a la pregunta de qué es aquello que mejor sirve al bien común, de entre las cuales ya no era posible elegir recurriendo únicamente a la idea de verdad absoluta. En este sentido, el bien común se pluralizó. Sin embargo, la cuestión inevitable de lo que debe considerarse bien común tenía que decidirse en un proceso de formación de opinión política y de toma de decisiones. En consecuencia, el bien común fue procedimentalizado. Dicho principio se transformó en el producto de un proceso social cuyo desarrollo estaba garantizado por el Estado.
Pronto se hizo también evidente que esta perenne necesidad de determinar qué era aquello que constituía el bien común, cuestión que no podía ser definida concluyentemente, requería también regulación17. En este proceso surgieron dos necesidades. La primera derivó de la procedimentalización del bien común, y la segunda fue resultado de su pluralización. En cuanto al aspecto procesal, el proceso de formación de la opinión y de la voluntad tuvo que ser regulado. El derecho de participación y las competencias para decidir requerían especificación. En lo que respecta a la pluralización, se hizo necesaria una limitación. Debido a que la pluralización era consecuencia de la transición del orden de la “verdad” al orden de la libertad, dicha idea de verdad absoluta y todas sus precondiciones habían de ser excluidas de la pluralización. Esto requería especificaciones de contenido, que no estaban disponibles en el proceso de la determinación del bien común, sino que servían a dicho proceso como premisas.
C. LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA CONSTITUCIONAL
Por las características de esta tarea, recurrir al derecho se hacía necesario con el fin de proporcionar una respuesta adecuada. En efecto, la solución había de surgir de un consenso social. Sin embargo, todo consenso pasa rápidamente a ser historia y es, por tanto, efímero. Sólo el derecho puede hacer del consenso algo perdurable y válido. El derecho hace que el consenso sea independiente a las personas que participaron en él, lo prolonga en el tiempo y lo hace vinculante para todos. La pregunta fundamental ahora es: ¿A partir de dónde la generación que actúa ahora deriva su legitimación para poder vincular a las generaciones futuras?18 La respuesta a esta pregunta reside en la “modificabilidad” (Änderbarkeit) del derecho. Por otra parte, el derecho también proporciona una respuesta adecuada a los problemas de regulación que plantea el programa de la teoría general del contrato social. El derecho alcanza su mayor efectividad a través de las medidas reguladoras de tipo delimitador y organizador.
Antes, sin embargo, tenía que superarse el viejo problema que acechaba al derecho desde que se tornó positivo, es decir, la cuestión de que el derecho es un producto de la legislación estatal, pero al mismo tiempo tiene que limitar al Estado mediante el proceso legislativo. Este problema fue resuelto mediante la idea de una jerarquía de normas legales, idea que ya era bastante conocida desde la Edad Media y había sido preservada en las leges fundamentales y los pactos de gobierno19. Esto dio paso a una nueva división del orden jurídico en dos partes. Una parte estaba conformada por el derecho ordinario tradicional, el cual venía del Estado y era vinculante para los individuos. La otra parte estaba conformada por el nuevo derecho, el cual era emitido por el soberano y era vinculante para el propio ente estatal. Este último fue denominado “la constitución”, lo cual dotó a dicho término de su significado moderno20.
Esta constitución sólo podía tener éxito a condición de que ambas partes del ordenamiento jurídico estuviesen no sólo diferenciadas entre sí, sino también jerárquicamente organizadas. El derecho constitucional habría de tener precedencia por sobre el derecho legal ordinario y sus actos de aplicación, de manera que el derecho pudiese ser aplicado al propio derecho y por tanto incrementar sus potencialidades21. De ahí que esta jerarquía sea consustancial al concepto de constitución22. Ella la caracteriza, y cuando no se reconoce su primacía, la constitución no puede cumplir con sus funciones. La ausencia de jerarquía es lo que distingue a la Constitución británica de aquellas constituciones que surgieron a partir de las revoluciones estadounidense y francesa: todas las provisiones de la “no-escrita Constitución inglesa” se encuentran sujetas a la soberanía parlamentaria.
La supremacía de la Constitución fue instituida desde su nacimiento tanto en los Estados Unidos de América como en Francia. Fue Sieyès, en particular, quien no sólo proporcionó la base teórica para transformar a los Estados Generales en una Asamblea Nacional, instituidos por primera vez después de trescientos años, sino que también descubrió la distinción entre “pouvoir constituant” (poder constituyente) y “pouvoir constitué” (poder constituido), distinción vigente hoy en día23. El primero de estos poderes residía en la nación como titular de la totalidad poder público. El segundo abarcaba a las instituciones creadas por el pueblo mediante el acto de promulgación de la constitución. Estas instituciones creadas representaban al pueblo, bajo las condiciones impuestas por el propio pueblo en la constitución y, por tanto, no podían ser cambiadas arbitrariamente sin que toda la estructura colapsase. Estas instituciones sólo podrían actuar sobre la base y dentro del marco de la constitución, así como sus actos serían legalmente vinculantes sólo si eran adoptados de conformidad con la constitución.
Lo nuevo en la constitución no era ser un bosquejo teórico de un plan general para el ejercicio legítimo del poder político ni ser una graduación jerárquica para el ordenamiento jurídico. Estas dos características ya existían antes del surgimiento del concepto moderno de constitución. Por el contrario, lo nuevo de la constitución consistía en hacer confluir estas dos líneas de desarrollo. El plan bosquejado teóricamente fue dotado de validez jurídica, y puesto por sobre todos los actos del Estado como una “ley suprema” atribuida al pueblo. De esta manera, el ejercicio del poder político se fue transformando en una oportunidad de cumplir con un mandato y, debido a que la constitución se encontraba condicionada por este carácter de mandato, el poder constituyente del pueblo le pertenecía conceptualmente a ella24. Las personas fueron autorizadas para ejercer poder político sólo sobre la base de la constitución y únicamente podían exigir obediencia a sus actos de concreción del poder político si estos observaban el marco que ella jurídicamente determinaba y si ejercían sus prerrogativas conforme a derecho. Fue esta construcción la que permitió que se identificase al Estado constitucional como un “gobierno de las leyes y no de los hombres”25.
El confinamiento del Estado a sus reducidos fines, así como la protección de la libertad individual y la autonomía de diversas funciones sociales resultantes, adoptó la forma de los derechos fundamentales. La validez de dichos derechos fundamentales, tanto en Francia como en Virginia –la primera colonia norteamericana en adoptar una constitución–, fue puesta por encima de las reglas que regían la organización del Estado. Por otro lado, aunque en un primer momento la Constitución Federal estadounidense de 1787 no incluyó un catálogo de derechos (Bill of Rights), este pronto fue añadido por medio de una enmienda. La formulación francesa de los derechos fundamentales derivó principalmente de la filosofía de la Ilustración, la cual desde mediados del siglo XVIII había desarrollado y detallado catálogos de derechos humanos. Los revolucionarios estadounidenses, por el contrario, estaban guiados por los catálogos de derechos de Inglaterra, a los cuales no añadieron nada en cuanto a contenido. Aunque ciertamente, debido a sus experiencias negativas con el Parlamento británico, optaron por colocar estos derechos no sólo por encima del poder ejecutivo, sino también por encima del poder legislativo. En efecto, tales derechos fueron elevados desde el nivel de derechos básicos hasta el nivel de derechos constitucionales, y con ello a la categoría de derechos fundamentales en el sentido del derecho constitucional26.
Debido a que la Revolución estadounidense se agotó en el objetivo de independizarse de la madre patria y establecer un “self-government”, el orden social existente y la ley liberal tomada de Inglaterra permanecieron intactos en gran medida. Los derechos fundamentales se orientaron a disuadir interferencias del Estado en la libertad de los individuos, por lo cual dichos derechos se plasmaron en su función negativa. Por el contrario, la Revolución francesa buscaba cambiar no sólo el sistema político, sino también el sistema social. Este objetivo abarcó a todo el ordenamiento jurídico, que tenía una naturaleza feudalista, dirigista y canónica. En este contexto, se asignó a los derechos fundamentales el rol de ser la guía material para la gran tarea de reemplazar a todo el sistema jurídico existente. Esta fue la razón de la temprana adopción de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen el 26 de agosto de 1789. En estas circunstancias, los derechos fundamentales no podían limitarse funcionalmente a meras defensas contra la intervención del Estado. Ellos establecieron también objetivos que demandaban una acción del Estado y que pudieron ser revertidos a su función negativa sino cuando se alcanzó la transformación del sistema jurídico en conformidad con los principios de libertad e igualdad27.
En ambos países la organización estatal estaba organizada de tal manera que Estado y sociedad –componentes separados en virtud de la premisa de la autogestión y el autocontrol sociales– fuesen reunificados por un órgano representativo elegido por el pueblo que contase con la prerrogativa de crear leyes, así como de incrementar y crear impuestos. El poder ejecutivo estaba vinculado a las leyes emitidas por el Parlamento, mientras que la relativamente estricta división de poderes le impedía abusar de su poder. En ambos países la separación de poderes devino en un rasgo característico de la constitución, de suerte que podía formularse en los catálogos de derechos fundamentales que un país sin separación de poderes carecía de constitución. Sin embargo, al momento de dar forma a este patrón básico, los Estados Unidos y Francia tomaron rumbos diferentes; particularmente en la cuestión de decidir entre una democracia presidencial o una parlamentaria, y en lo referente a optar por una organización estatal federalista o centralista.
A pesar de lo bien concebido que pudiese haber estado, el derecho constitucional permaneció en una condición precaria debido a su propia naturaleza. Su función no se agotaba en configurar al más alto poder. Más bien, el ejercicio de dicho poder debía estar sometido a reglas jurídicas y obtener su legitimidad a través de ellas. El derecho constitucional, por tanto, se diferencia del derecho legal ordinario en un aspecto importante: mientras que este último contaba con el apoyo del poder sancionador organizado, de manera que toda violación tuviese que enfrentar a la coerción, el derecho en el ámbito constitucional carecía de tal protección debido a que actuaba sobre el propio poder supremo. Esto quiere decir que en el caso del derecho en el campo constitucional el destinatario y el garante de la regulación eran idénticos. De presentarse un conflicto, no había poder superior con la fuerza suficiente como para hacer valer las exigencias de la constitución. En esto radica la única debilidad de este derecho supremo.
Sin embargo, únicamente Estados Unidos pudo encontrar una respuesta a esta debilidad durante la fase de desarrollo del constitucionalismo. Mientras que Francia –que había vivido durante más de trescientos años bajo una monarquía absoluta sin órganos representativos, y mucho menos un parlamento– veía en el establecimiento de una representación popular electa una garantía suficiente para la libertad, los colonos norteamericanos carecían de tal confianza en dicha representación popular. Debido a su experiencia con los excesos del Parlamento inglés y algunos abusos de poder por parte de sus propias asambleas, especialmente en la fase revolucionaria, se habían dado cuenta de que la constitución estaba amenazada no sólo por el poder ejecutivo, sino también por el poder legislativo. Por esta razón, ellos dispusieron que el judicativo estuviese encargado de supervisar el cumplimiento de las instituciones constitucionales del federalismo, la separación de poderes y los derechos fundamentales. Ello hizo que el surgimiento del Estado constitucional estuviese acompañado por el control judicial de constitucionalidad (constitutional review)28, aunque por cerca de cien años esto fue un fenómeno confinado sólo a los Estados Unidos.
La diferencia entre las viejas limitaciones jurídicas al ejercicio del poder político y la constitución moderna, en la forma en que esta surgió hacia finales del siglo XVIII, ahora puede ser presentada de manera más precisa29. Mientras que las viejas limitaciones siempre suponían que el ejercicio del poder era legítimo y se limitaban a regular las formas de su ejercicio, la constitución moderna no solamente establecía sino que también modificaba el ejercicio del poder político30. Esto dio como resultado un poder estatal legítimo, propiciando que el Estado ahora pudiese organizar sus fines en función de este poder. Mientras que las viejas limitaciones siempre se referían únicamente a formas muy puntuales en el ejercicio de un poder político que se presumía exhaustivo, las limitaciones contenidas en la constitución moderna actuaban de manera exhaustiva y no de manera puntual. Ella impedía la existencia tanto de poseedores extraconstitucionales con prerrogativas para ejercer poder político como de formas de ejercicio de dicho poder por fuera de la constitución. Si antes las viejas limitaciones eran aplicadas entre las partes contrayentes, ahora las constituciones modernas pertenecían al pueblo en su totalidad. Sus efectos eran universales y no particulares.
D. LA CONSTITUCIÓN COMO UN LOGRO EVOLUTIVO
Debido a estas peculiaridades, la constitución ha sido con razón llamada “un logro evolutivo”31. Ella restauró las limitaciones jurídicas al ejercicio del poder político –perdidas con el colapso del orden medieval– bajo las nuevas condiciones del Estado moderno, con la positivización del derecho asociada a este y a la transición hacia una diferenciación funcional de la sociedad. Por medio de la constitución, el ejercicio del poder político se estructuró en función de ese nuevo principio legitimador que era la soberanía popular y se hizo compatible con la necesidad de una sociedad funcionalmente diferenciada favorecedora de la autonomía y la armonía32. De esta manera, la constitución hizo posible, al mismo tiempo, distinguir entre pretensiones de ejercicio de poder político legítimas e ilegítimas y actos concretos de poder. Si bien es cierto que la constitución podría fallar o perder aceptación en el cumplimiento de esta función, su carácter de logro se comprueba precisamente en el hecho de que su función en tales situaciones sólo podría ser asumida por otra constitución, sin poder prescindirse de ella33.
Los requisitos iniciales se plasmaron en ese nuevo instrumento que era la constitución. Siguiendo los fines del constitucionalismo –el reglamentar el ejercicio del poder político–, la constitución adoptó la forma que había tenido el poder político cuando esta surgió. Por lo tanto, la constitución se conectó con la forma que el Estado había adoptado cuando reaccionó al declive del orden medieval, primero en Francia y posteriormente en otros países europeos. Con estas circunstancias, el Estado surgió como un Estado-nación. Esta era la configuración que tenía el Estado antes del surgimiento de la idea moderna de constitución. La idea de Estado-nación fue por tanto incorporada en la constitución34. Consecuentemente, a pesar de que la constitución contenía numerosos principios que pretendían tener aplicación universal, la idea de constitución fue plasmada como una herramienta de tipo particular. Desde un inicio hubo varias constituciones que modificaron el programa constitucional en el ámbito nacional.
Como resultado, desde su nacimiento, la constitución era a la vez tan exhaustiva como limitada. Era exhaustiva en el sentido de aspirar a que el poder público sólo fuese ejercido con base en ella y dentro de las reglas que ella misma establecía. Era limitada en el sentido de que el poder público sujeto a sus reglas estaba limitado a un territorio específico, que estaba demarcado por la presencia de sus fronteras con otros territorios. Cada constitución era aplicable únicamente dentro del territorio que ocupaba el Estado al que constituía, mientras que otras reglas con la misma pretensión de exclusividad eran aplicadas en los territorios vecinos. La diferencia entre lo interno y lo externo marcada por las fronteras del Estado era, por tanto, un prerrequisito tanto para el poder público unitario y abarcador como para la constitucionalización. Ello, sin embargo, significaba que la eficacia del logro de la constitución dependía de que la diferencia entre lo interno y lo externo fuese clara, así como de que las fronteras del Estado protegiesen efectivamente al territorio contra ejercicios de poder político extranjeros.
En tanto derecho específicamente referido al Estado, la constitución sólo puede cumplir cabalmente con su pretensión de reglamentación exhaustiva del ejercicio del poder político si ella coincide con el poder del Estado. Por ello, no en vano la promulgación de la Constitución en Francia fue precedida por la disolución de todos los poderes intermediarios, así como por la transferencia de todas las funciones para el ejercicio del poder político al Estado. De esta manera se eliminó la mezcla de elementos públicos y privados que habían obstaculizado tanto el surgimiento de una constitución en las formaciones sociales más antiguas como su existencia residual en el absolutismo. Por un lado, la sociedad fue despojada de todo tipo de prerrogativa para el ejercicio del poder político; esto debido a que dicha desposesión era un prerrequisito para empoderarla con el fin de que se controle a sí misma por medio del mercado. Por otro lado, la prerrogativa para el ejercicio del poder político fue completamente desprivatizada; aunque pronto se hizo evidente que requería ser limitada legalmente para favorecer precisamente su concentración en manos del Estado. En ese sentido, en un Estado constitucional el principio de libertad se aplica fundamentalmente a la sociedad, mientras que el principio de limitación se aplica al Estado35. Esto no sólo es una forma posible del Estado constitucional, sino que es una característica constitutiva de este. El Estado constitucional se desmoronaría si el Estado tuviese la libertad que poseen los privados o si los privados pudiesen emplear los medios para el ejercicio del poder político que posee el Estado.
Las nuevas condiciones de la limitación legal también afectaron la forma y el grado de la reglamentación jurídica. Como componente del derecho positivo, la limitación legal no podía ser una limitación externa ni de validez invariable. Se descartaron las limitaciones externas debido a que en el Estado ya no existían fuentes prepolíticas ni apolíticas. El derecho constitucional no representa tampoco una excepción a esto. En este sentido, la limitación constitucional de la política es siempre la autolimitación36. No debemos dejarnos confundir por el hecho de que la constitución, a diferencia de la ley ordinara, sea atribuida al propio soberano, el pueblo (en el caso de los Estados Unidos de América) o la nación (en el caso de Francia). A pesar de que la constitución es la fuente del poder legítimo del Estado, el soberano no puede influir en ello sin estar antes organizado políticamente o estar representado por los órganos correspondientes37.
Sin embargo, la diferencia básica entre poder constituyente y poder constituido no se ve afectada por esto. Dicha diferencia representa más bien un factor que tomar en cuenta dentro del sistema político. Tal y como muestran las primeras constituciones, esta diferencia básica radica en que las decisiones referidas al derecho constitucional son adoptadas por instituciones y procedimientos que son distintos de la forma en que se adoptan decisiones en el derecho legal ordinario. La Constitución de los Estados Unidos y las constituciones revolucionarias de Francia llegaron particularmente lejos en este aspecto38. Pero incluso ahí donde las instituciones y los procesos de toma de decisión relativos a la constitución son en gran medida los mismos (como en Alemania), la distinción mantiene su importancia. Ella asegura que las instituciones actúen de diferentes maneras que no deben confundirse, estabilizando así la primacía de la constitución.
Por estas mismas razones, el derecho constitucional no puede ser un derecho invariable. Precisamente debido al hecho de que éste surge a partir de una decisión política, puede ser modificado nuevamente por el mismo tipo de decisión. Incluso prohibiciones a su reforma consagradas en el derecho constitucional, prohibiciones que crean una nueva gradación dentro del derecho constitucional, serán efectivas sólo mientras la constitución que las contiene permanezca en vigor y no sea anulada por decisiones contrarias a ella. Sin embargo, esto no afecta a su función reglamentadora, ya que la constitución separa las decisiones referidas a las premisas sobre decisiones políticas de las decisiones políticas en sí mismas. La primacía de la constitución no excluye su enmienda o reforma; lo que sí excluye es que las premisas de derecho constitucional, en tanto no sean modificadas por decisiones políticas, sean dejadas de lado.
Adicionalmente, la limitación legal a la política que impone la constitución no puede ser una limitación total39. Debido a que todo derecho en el Estado es creado políticamente, una reglamentación total equivaldría a una negación de la política. La política se vería reducida a realizar una mera función de ejecutora de la constitución y con ello se transformaría en mera administración. Si bien la constitución no debe hacer superflua a la política, tampoco debe canalizarla ni racionalizarla. Por ello, no debe ser más que un marco para la acción política. La constitución define los límites dentro de los cuales las decisiones políticas pueden tener fuerza vinculante, pero no determina el contenido que va a ser ingresado en los canales constitucionales ni los resultados de los procesos constitucionales. Sin embargo, la constitución sigue siendo una regulación exhaustiva y abarcadora ya que no permite la existencia de ningún poder ni procedimiento extraconstitucional. El resultado sólo puede pretender ser vinculante si actores constitucionalmente legitimados actúan dentro de los límites constitucionalmente establecidos.