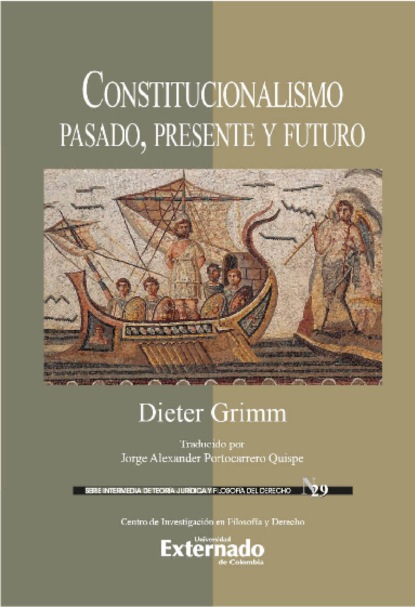- -
- 100%
- +
La identidad entre poder público y el poder estatal era un requisito previo de la pretensión de reglamentación exhaustiva del ejercicio del poder político que la constitución eleva. En este sentido, la frontera entre lo interno y lo externo es constitutiva para la constitución75. Ciertamente, la idea de fronteras no se ha desvanecido por el momento. Más bien, conserva su significado tradicional en la relación entre los Estados: el poder estatal se limita al territorio del Estado y no puede extender su territorio sin el consentimiento de otro Estado. Sin embargo, han surgido unidades u organizaciones políticas por encima de los Estados que, aunque deben su surgimiento a los tratados internacionales, ya no limitan su efecto a la zona interestatal, sino que tienen un efecto en los asuntos internos de los Estados y, en algunos casos, ejercen actos soberanos con pretensiones de validez directa dentro de los Estados. Sin embargo, tal hecho no puede ser considerado una integración de diferentes Estados para formar un nuevo Estado supranacional que desplace, pero no relativice, las fronteras entre lo interno y lo externo.
El más avanzado ejemplo de esto es la Unión Europea. Los Estados miembros han transferido a la Unión una serie de derechos soberanos, en particular los derechos legislativos, que son incorporados por la Unión en su propio ordenamiento jurídico. Los actos realizados por la Unión en ejercicio de estos derechos son de aplicación directa en los Estados miembros y aspiran tener precedencia sobre la legislación nacional, incluyendo al derecho constitucional. El derecho comunitario no puede surgir sin la aprobación de los Estados miembros, que se encuentran sometidos a las exigencias de sus propias constituciones nacionales. Ciertamente, la integridad de las constituciones nacionales se verá garantizada en la medida en que se rija el principio de unanimidad, cuyo alcance, sin embargo, ha ido disminuyendo constantemente. Por otra parte, la Unión depende de los Estados miembros para la ejecución y la imposición del derecho comunitario, así como de sus actos de aplicación. La Unión no dispone de medios de coerción. La transferencia de derechos soberanos se ha visto frenada, hasta ahora, ante la cuestión del monopolio en el uso de la fuerza. La Unión puede, por cierto, definir los fines que justifican el uso de la fuerza, en la medida en que su competencia reguladora se lo permita. No obstante, la utilización propiamente de aquella y las modalidades que deben observarse para ello siguen siendo competencia de los Estados miembros76.
Hasta la fecha no existe ninguna organización similar a la Unión Europea en ninguna otra región del mundo, ni siquiera a escala global. Aunque la Organización Mundial del Comercio ciertamente está ayudando a relativizar la frontera entre lo interno y lo externo, ella no tiene competencia legislativa propia, sino que simplemente es un foro para las negociaciones de tratados entre los Estados miembros. Por tanto, no va más allá del marco del derecho internacional. Sin embargo, a través del mecanismo de solución de diferencias creado en 1995, que es manejado por instancias similares a tribunales, está adquiriendo autonomía77. Otras organizaciones mundiales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, carecen de tales poderes. Su eficacia se deriva principalmente de supeditar la ayuda financiera a unas condiciones que los países –en teoría, pero no en la práctica– podrían rechazar78.
Sin embargo, estas instituciones establecidas por los Estados se enfrentan ahora a una serie de actores privados globalmente influyentes, sobre todo empresas, pero también a numerosas “organizaciones no gubernamentales” que, debido a su ámbito de acción global, pueden seguir en gran medida su propia lógica de sistema sin tener que observar las normas y obligaciones que se aplican dentro de los Estados. Al mismo tiempo, los actores de los sectores globalizados de la economía no pueden prescindir de las regulaciones legales. Ellos están supeditados al derecho internacional, derecho que no puede ser elaborado por ningún legislador nacional. En ausencia de un legislador global, los actores privados han tomado la creación del derecho con sus propias manos. Los mercados globales generan sus propias regulaciones jurídicas con independencia de consideraciones políticas. De esta manera, están surgiendo formas de creación de derecho fuera de los Estados nacionales y de las organizaciones internacionales por ellos instauradas, formas de creación sobre las cuales ni los Estados ni las organizaciones tienen influencia alguna79.
Tampoco estos desarrollos van necesariamente en contra de la constitución. La Ley Fundamental alemana, por ejemplo, contenía desde el principio una cláusula de apertura contenida en el artículo 2.4, que hacía permeable la frontera estatal a los poderes públicos extranjeros. En el caso específico de la Unión Europea, esto se complementó en 1990 con el artículo 23 (1). Sin embargo, no puede decirse que la constitución queda incólume ante esto80. Por una parte, a pesar de su pretensión de validez abarcadora, en su ámbito de aplicación sólo regula parcialmente al poder público, es decir, sólo en tanto se trate del poder estatal. Por otra parte, no toda la legislación aplicable en el territorio de un Estado tiene su origen en la fuente del derecho nacional regulado por la constitución. No sólo compiten en un mismo territorio varias entidades soberanas independientes, sino que el derecho aplicable también está pluralizado, lo cual hace que la constitución no sea capaz de unificar el ordenamiento jurídico derivado de fuentes dispares.
La constitución puede verse sometida a presiones, incluso ahí donde no se ve superpuesta por el derecho externo. Esto es particularmente evidente en el caso de los países cuya estabilidad depende de la ayuda del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Ambas instituciones tienen prohibido intervenir en la política de los países. Sin embargo, ellas no consideran que las reformas al sistema jurídico y del sistema judicial sean asuntos políticos. La concesión de préstamos depende en gran medida de los cambios legales, e incluso constitucionales, que se produzcan en los países afectados81. Las exigencias impuestas pueden estar muy bien fundadas. Sin embargo, no se debe caer en la ilusión de que, en la misma medida en que los países se sienten obligados a cumplir con las exigencias impuestas por estas instituciones, la exigencia constitucional de acatar sus propias decisiones políticas se verá desplazada –suponiendo que en dichos países exista una constitución digna de llevar ese nombre–. Por lo tanto, el fortalecimiento económico se compra a expensas de un debilitamiento constitucional. Incluso las constituciones de Estados industrializados estables no pueden escapar completamente de las presiones de la globalización82.
Esto da lugar a la pregunta ¿cómo puede defenderse a los logros del constitucionalismo ante este desarrollo?83 En plano nacional, las posibilidades para esta defensa parecen más bien reducidas. Una provisión del tipo del artículo 23 párrafo 1 de la Ley Fundamental alemana formula los prerrequisitos para la participación activa de Alemania en la integración europea. Dichos prerrequisitos consisten principalmente en que los principios centrales de la Constitución alemana también sean garantizados en el ámbito europeo. Además, las constituciones nacionales pueden adoptar precauciones con respecto a que las exigencias constitucionales a la legislación vigentes en el ámbito interno sean tomadas razonablemente en cuenta al momento de determinar la posición de negociación del Estado en el proceso de legislación supranacional. Esto es sumamente importante debido a que la legislación supranacional, por lo general, es legislación gubernativa84 y, como tal, no está comprendida dentro de los mecanismos de aseguramiento de la democracia, como sí lo está el proceso de legislación regulado por las constituciones nacionales. En la Ley Fundamental alemana se pueden encontrar tales precauciones respecto de la Unión Europea en los párrafos 2 a 7 del artículo 23 sobre la participación de los Estados federados y en el artículo 45 con respecto a la participación del Parlamento.
Ciertamente, esto no es una compensación completa. Por ello, la verdadera pregunta es si el logro del constitucionalismo puede ser llevado hasta el nivel supranacional85. Esta pregunta no fue planteada antes por una buena razón. En 1973 Luhmann aún podía afirmar que todavía no se había vuelto a producir un cambio radical en la situación constitucional comparable a la constitucionalización del Estado constitucional burgués86. Ciertamente, este cambio radical ya se ha producido. En efecto, este se produce en la medida en que el poder público y el poder estatal se separan y el poder público pasa a ser ejercido por instituciones que no pertenecen al Estado. Como reacción a ello, cada vez hay más áreas donde se puede emplear el concepto de constitucionalización. Durante mucho tiempo se ha hablado de la constitucionalización de la Unión Europea. Entre tanto, el concepto constitucionalización también se ha utilizado en referencia a una amplia variedad de organizaciones internacionales, en particular la Organización Mundial del Comercio. Últimamente incluso se habla de la constitucionalización del derecho internacional87.
La constitucionalización es, como ha demostrado la afirmación histórica, una forma específica de reglamentación o juridificación del ejercicio del poder político. Dicha forma de reglamentación presuponía la concentración en el Estado de todas las prerrogativas para el ejercicio del poder político caracterizándose por aspirar a un nivel específico de reglamentación. La necesidad de reglamentar surge precisamente ahí donde hay ejercicio de poder político. Si dicha reglamentación se logra mediante una constitución, ello dependerá de las condiciones existentes y de los objetivos que se pretendan alcanzar. Específicamente, la cuestión consiste en si la constitución, como forma de reglamentación originalmente orientada hacia el Estado, está tan vinculada a este que no puede ser separada de él, o si ella también puede ser transferida a unidades políticas no-estatales que ejercen poder público.
Si se dirige esta pregunta primero a la Unión Europea, se hace evidente que ella, sin poseer la cualidad de ser un Estado, concentra en sí una gran cantidad de derechos soberanos que ejerce, en cooperación con diversos organismos, con validez directa en los Estados miembros. Estos derechos soberanos no permanecen restringidos a un único ámbito político. Junto al fin económico de un mercado común, han surgido competencias en muchos otros ámbitos. Los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros están tan estrechamente relacionados con el ordenamiento jurídico comunitario, que si ellos no observan el derecho comunitario no podrían ser descritos de manera adecuada. Lo mismo es aplicable al sistema político. Quien en una demostración de política nacional omita el nivel comunitario no podrá hacer valer su pretensión. Por lo tanto, la Unión Europea es un ente constitucionalmente apto, tal y como lo es el Estado central en el caso de un Estado federal.
Ciertamente, la Unión Europea nunca ha carecido de una reglamentación del poder público conferido a ella. Precisamente mediante un acto de jurídico, la celebración de los Tratados de Roma por los seis Estados fundadores, se crearon las Comunidades Europeas. Pero los Tratados no se agotaron con el establecimiento de las Comunidades. Ellos fijaron, al mismo tiempo, los objetivos de las Comunidades, les otorgaron competencias, crearon las instituciones que las debían ejercer, las diferenciaron entre ellas, organizaron su personal, establecieron procedimientos y regularon las relaciones entre las Comunidades y los Estados miembros, así como con sus ciudadanos. Este recuento de ejemplos demuestra que los Tratados de la Unión Europea asumen funciones que, en el Estado nación, desempeña una constitución. A menudo se hace referencia a ellos como la Constitución de la Unión Europea88.
La base jurídica de la Comunidad se diferencia de las constituciones nacionales tradicionales en que hasta la fecha sigue siendo un tratado89. Por lo tanto, la autoridad que ejerce la Unión Europea no procede del pueblo, sino de los Estados miembros. De la misma forma en los Estados miembros dieron origen a la Unión Europea por medio de la celebración de tratados internacionales ratificados posteriormente por los dichos Estados, éstos también conservan para sí la prerrogativa de modificar la base jurídica de la Unión. Dicha base no es una expresión del poder constituyente del pueblo, así como tampoco es responsabilidad de ninguna institución de la Unión Europea que represente dicho poder. La base jurídica de la Unión Europea, a diferencia de los Estados, es determinada de manera heterónoma, es decir que no se determina de manera autónoma. Si se le compara recurriendo a los criterios que fueron expuestos aquí para las constituciones, criterios exigentes y que no son meras regulaciones, se observa que a la Unión sólo le falta el componente democrático para tener una constitución en el pleno sentido del concepto90.
Ciertamente, se permitía a los Estados miembros renunciar al ejercicio del poder político sobre la base jurídica de la Unión Europea a través de un último tratado internacional que sitúe a la Unión Europea sobre una base democrática y le confiera la capacidad de decidir por ella misma sobre una base jurídica fundamental91. Incluso si los Estados miembros reservasen para sí el derecho de participación en debates referidos a la modificación de dicha base jurídica fundamental, ya no podrían hacerlo externamente mediante la celebración de un tratado, sino sólo desde dentro en su calidad de órgano de la Unión Europea. Los Tratados se transformarían en una Constitución en el pleno sentido de la palabra, sin necesidad de modificar su texto. Esto convertiría, tácitamente, a la Unión Europea en un Estado (federal), ya que la fina línea entre la heteronomía y la autodeterminación sobre la base jurídica fundamental es precisamente la que caracteriza la diferencia entre una asociación de Estados y un Estado federal.
Sin embargo, una Unión Europea constitucionalizada sería tan poco inmune a la relativización de sus leyes, como lo son los Estados nacionales92. La cuestión de la constitución se expande ahora a la dimensión global. También a este nivel se ha puesto en marcha un proceso de reglamentación, que deja huellas profundas en el derecho internacional. Los principales ámbitos de aplicación, aunque no estén relacionados, son las relaciones económicas y los derechos humanos. La afirmación de que a la constitucionalización interna ahora le sigue la externa93 no se corrobora si se examina esto más de cerca. Si mantenemos la distinción entre reglamentación y jerarquización, por un lado, y constitucionalización, por otro, se hace evidente que una constitucionalización del nivel internacional falla en su requisito básico: no existe, hasta el momento, ningún objeto capaz de ser llamado constitución. El orden internacional que surge a partir de esto recuerda, en su pluralidad desconectada de centros de ejercicio del poder político y fuentes de derecho, las condiciones que precedieron al surgimiento del Estado. Su amalgamiento y su legitimación democrática están aún muy lejos de concretarse. En este contexto, la pretensión contenida en el concepto de constitución no puede siquiera acercarse a su realización. Esto no es motivo para subestimar los avances en el campo de la reglamentación. Sin embargo, el triunfo mundial de la constitución no puede ocultar el hecho de que con el inicio de la desestatización ella ya no se encuentra en su punto más alto.
2
Condiciones para el surgimiento y la efectividad del constitucionalismo moderno
I. LA CONSTITUCIÓN COMO UN “NOVUM”
A. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN
El surgimiento de la constitución moderna a finales del siglo XVIII en los Estados Unidos y Francia es un hecho que está relativamente bien investigado y documentado. Sin embargo, aún falta una explicación satisfactoria del porqué la constitución surgió en ese entonces y cómo es que pronto devino en uno de los temas dominantes de aquella época. Una innovación tan radical y con consecuencias tan decisivas nos da indicios sobre la aparición de ciertas condiciones que antes no existían y que quizás hayan desaparecido desde entonces. Sin la reconstrucción de estos prerrequisitos o condiciones la constitución no puede ser entendida históricamente ni juzgada de manera predecible. La pregunta acerca del futuro de la constitución no es para nada superflua. La difusión mundial de la constitución y la creciente imposición de sus provisiones por parte de los tribunales constitucionales no debe ocultar los problemas tradicionales que esta presenta, problemas tales como son su debilidad y el peligro de pérdida de contenido ante los problemas del Estado de bienestar moderno. El objetivo de la investigación debe ser, por tanto, una aclaración del pasado basada en el presente y orientada hacia el futuro, lo cual se abordará aquí desde una perspectiva histórica, en tanto que a la problemática contemporánea se aludirá sólo de manera aclarativa.
B. TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Ciertamente, el que la constitución represente un novum histórico no se muestra evidente a partir del viejo –y hasta ahora empleado para describir viejas épocas– concepto de constitución. Por tanto, es necesario, en primer lugar, identificar qué es lo que justifica su novedad. Algunas pistas iniciales pueden obtenerse a partir de la génesis del fenómeno que ha dado forma a la constitución moderna. Tanto las constituciones de los Estados norteamericanos desde 1776 y la Constitución Federal Americana de 1787 –junto con el Catálogo de Derechos (Bill of Rights) de 1791, que ya se exigía al momento de la ratificación–, como la Constitución francesa de 1791 –junto con la Declaración de Derechos Humanos y Civiles de 1789– fueron producto de revoluciones que derrocaron a la forma tradicional con que se ejercía el poder político, reemplazándolo por una nueva. La novedad no era ni la construcción conceptual de las condiciones para el ejercicio legítimo del poder político ni las limitaciones jurídicas al ejercicio del poder político en sí mismas1. La legitimación del ejercicio del poder político siempre ha sido un problema importante de la filosofía social. Desde la desaparición de los modelos religiosos de legitimación como consecuencia de la división de convicciones religiosas que trajo consigo la Reforma, se exigían nuevas respuestas a esta cuestión, que se encontraron en la teoría del contrato social. El ejercicio del poder político se consideraba legítimo cuando podía comprobarse que estaba justificado contractualmente. Por cierto, siempre se buscó conferir validez jurídica a las condiciones de legitimación desarrolladas por la teoría contractualista, aunque se trataba de un tipo de validez suprapositivo. Los mismos gobernantes no las consideraban ni aceptables ni parte del derecho positivo. El derecho natural reconducible al contrato social quedó, según su contenido, como una mera teoría crítica o afirmativa ante el derecho positivo del Estado.
Ciertamente, la falta de fuerza vinculante del derecho natural no debe ser atribuida a la existencia de un poder político jurídicamente ilimitado. La teoría de la soberanía de Bodino, según la cual el gobernante tenía derecho a establecer la ley para todos sin verse a sí mismo obligado por ella, legitimaba las prerrogativas de disposición del gobernante sobre el orden social surgidas inevitablemente a partir del colapso del orden medieval, pero no ofrecía una descripción completa de la realidad. Por el contrario, la incipiente concentración del poder territorial en manos de los monarcas dio lugar a la necesidad de una restricción jurídica y, en efecto, a mediados del siglo XVII, en casos de ausencia o debilidad del gobernante debido a la presión de los estamentos amenazados, surgió una serie de reglas que normaron el poder público, de manera poco sistemática aunque exhaustiva y con tendencia a defender los derechos de los estamentos2. Sin embargo, este intento de impedir el surgimiento del Estado soberano moderno, que no se basaba en la arbitrariedad subjetiva, sino en la presión objetiva de los problemas, siguió sin tener éxito. Muy pocas de las llamadas “formas de gobierno” gozaron de validez un tiempo prolongado.
También el monarca absoluto –que fue capaz de liberarse del cogobierno de los estamentos, asegurándose mediante el ejército y el servicio civil una base de poder propia– no gozaba en absoluto de un poder libre de regulación jurídica. Si él hubiese intentado liberarse de las formas de reglamentación, tal y como lo intentaron las formas de gobierno del siglo XVII, se hubiese visto enfrentado a una serie de las llamadas “leyes fundamentales” o pactos para ejercer poder (Herrschaftsverträge), cuya diferencia radicaba en limitar positivamente al soberano y en que su modificación no podía darse de manera unilateral. Estos pactos o leyes, generalmente fijados por escrito y a menudo también exigibles ante los tribunales, cumplen con todos los requisitos para ser ley de rango supremo, siendo entendidos también como el marco dentro del cual se ejercía el poder político, incluyendo el ejercicio del poder legislativo3. En cuanto a su génesis, eran predominantemente de origen contractual. Esta forma de surgimiento indica que detrás de estos pactos o leyes estaban grupos de poder social que prestaban servicios esenciales para el ejercicio monárquico del poder político y, por ende, contaban con la posibilidad de solicitar como retribución renuncias del soberano a ejercer su poder político en determinados casos puntuales, renuncias que se aseguraban por medios jurídicamente vinculantes. Sin embargo, ya que estos pactos o leyes estaban justificados mediante un contrato, presuponían siempre una prerrogativa para ejercer poder político que les preexistía y no la generaban por sí mismos. Más bien, regulaban el ejercicio del poder político sólo en aspectos puntuales y en beneficio de ciertos súbditos privilegiados.
Por el contrario, lo nuevo en las constituciones modernas radica precisamente en que hacen converger estas dos líneas. Las constituciones modernas dieron validez jurídica al modelo diseñado teóricamente. La validez positiva de la constitución la diferencia del derecho natural. Ella se alza de entre los viejos modelos jurídicos de restricción al poder estatal por medio de una ampliación de su función y validez en tres aspectos:
1. Mientras que los pactos para ejercer poder y las leyes fundamentales presuponían siempre la legitimidad del poder del Estado y lo regulaban solamente respecto a formas puntuales de su ejercicio, la constitución moderna era el punto inicial desde donde emanaba la legitimación del poder estatal. Es decir, ella no actuaba como elemento modificador del ejercicio del poder político, sino que lo constituía.
2. Ahí donde las antiguas formas de limitación jurídica al gobernante regulaban sólo de manera puntual las prerrogativas para el ejercicio del poder político reunidas en él, la constitución moderna elevó la pretensión de una reglamentación exhaustiva del ejercicio del poder político. Por tanto, ella no actuaba de manera puntual, sino exhaustiva.
3. Por último, si las antiguas formas de limitación jurídica, debido a su origen contractualista, valían sólo entre las partes, las modernas limitaciones constitucionales beneficiaban a todos aquellos que estaban sujetos a quien ejercía el poder político. Por tanto, las limitaciones constitucionales no actuaban de manera particular, sino de manera universal.
C. ANTIGUO Y MODERNO CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN
La fuerza transformadora de la constitución moderna pasó desapercibida en muchos aspectos debido a su conexión con tradiciones existentes y al empleo de conceptos que ya eran de uso común. Constitución, o constitution como se le denominó en los países en que surgió, fue el término que se empleó para designar este nuevo fenómeno. Ciertamente, dicho término ya era usado en tiempos anteriores a las revoluciones. Sin embargo, constitución, y sus equivalentes en otros idiomas, tenía en ese entonces un significado distinto4. Constitutio (constitución) se refería a un género de leyes, que no necesariamente se referían al ejercicio del poder político; comúnmente el término constitución designaba las circunstancias de un Estado –primero en un sentido amplio, en tanto éste estaba constituido por el desarrollo histórico, las circunstancias naturales y el ordenamiento jurídico; luego en un sentido más restringido, referido al estatus que le conferían las convenciones, leyes fundamentales y pactos para ejercer poder–. Pero incluso ante esta reducción, la constitución conservó una naturaleza marcadamente jurídica. Ella no denotaba a la norma estructuradora propiamente dicha. Por esta razón, cada Estado estaba contenido en una cierta forma de constitución, y ahí donde no era posible identificar una constitución, no existía Estado. El concepto antiguo de constitución era, por lo tanto, un concepto empírico.