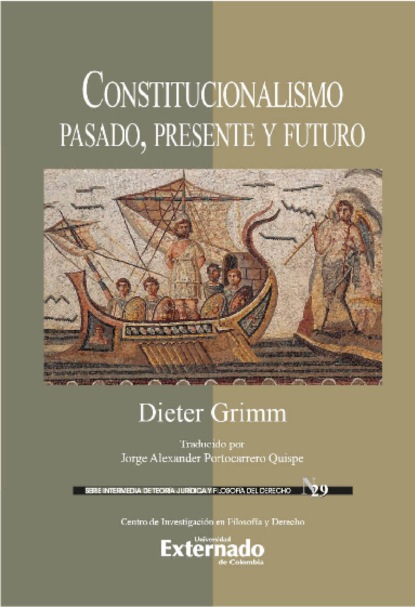- -
- 100%
- +
Por el contrario, la constitución moderna, con una pretensión sistemática y creadora, prescribe un documento jurídico que determina cómo debe establecerse y ejercerse el poder estatal. De esta manera, la constitución devino en sinónimo de la ley que regula el establecimiento y ejercicio del poder estatal. Ella ya no se refería a circunstancias jurídicamente determinadas, sino a la norma que determinaba las circunstancias. De esta manera la constitución surge como un concepto normativo. No todos los Estados tenían una constitución en este nuevo sentido. La cuestión de si para establecer diferencias suficientes dentro del mundo de los Estados se requería la existencia de un documento constitucional con disposiciones sobre los derechos fundamentales y la representación popular, así como la pregunta sobre si únicamente un Estado constitucional en este sentido podría aspirar a tener legitimidad, fueron cuestiones que dominaron el debate durante todo el siglo XIX.
El antiguo concepto de constitución fue desplazado, en gran medida, por la imposición del moderno concepto normativo de constitución. Ciertamente, con la desaparición del antiguo concepto de constitución no se perdió lo que este concepto denotaba, específicamente el condicionamiento fáctico del ejercicio del poder político y su integración normativa. Por ello, este antiguo concepto fue absorbido luego por esa ciencia de la realidad que es la sociología5. Por lo demás, se puede observar que el viejo concepto ontológico de constitución fue redescubierto por los enemigos del contenido liberal asociado originalmente al concepto normativo de la constitución, o que tal concepto antiguo reaparece en forma de constitución material o social en momentos de crisis de la constitución normativa sirviendo de explicación para los déficits o fracasos en la aplicación de las constituciones normativas6.
II. LOS PRERREQUISITOS PARA EL SURGIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN
A. MODELO EXPLICATIVO
1. PRECONDICIONES
La constitución moderna se caracteriza por su pretensión de regular de manera exhaustiva y uniforme, la creación y el ejercicio del poder político conforme una norma que prevalezca a todas las demás normas jurídicas. Si bien la necesidad de restringir el ejercicio del poder político expresado en ella no es en absoluto nueva, dicha necesidad sólo pudo satisfacerse bajo las nuevas condiciones plasmadas en la estructura de la constitución. Como determinación planificada de las condiciones que legitimaban el ejercicio del poder político, la constitución dependía de que el orden político se convirtiese en un objeto factible de ser controlado por la decisión humana. Este hecho se dio en la historia moderna cuando la Reforma sacudió la fe en el establecimiento y formación del poder político por mandato divino. Al perderse la base trascendental del consenso, se hizo necesario el surgimiento de una forma de ejercicio del poder político con una nueva base secular7, lo cual no impidió buscar principios rectores con validez supratemporal, pero que exigió su transformación consciente en realidad política. En este sentido, no hubo una constitución moderna sino hasta el surgimiento de un derecho positivo.
Como regulación exhaustiva y uniforme del establecimiento y el ejercicio del poder político, la constitución también dependía de la existencia de un objeto que permitiese tener ese control normativo concentrado. Esto también sólo ocurrió después del colapso del orden medieval. El sistema poliárquico de ejercicio del poder político basado en prerrogativas anexas a la propiedad y prerrogativas distribuidas objetiva y funcionalmente a numerosos titulares autónomos con estatus equivalente –sistema que no reconocía una diferenciación entre Estado y sociedad, así como entre las esferas pública y privada– no era aún capaz de constitucionalizarse en el sentido moderno8. El posible punto de partida para un conjunto exhaustivo y uniforme de normas cuyo objeto sea el establecimiento y el ejercicio del poder político lo ofrecía un poder público que pudiese ser diferenciado de la sociedad. En consecuencia, la constitución en sentido moderno no fue posible sino cuando los derechos soberanos dispersos se combinaron y concentraron en la forma de un poder estatal integral. En ese sentido, antes de que se combinasen los derechos soberanos dispersos y se condensasen en un poder estatal integral, tal y como fue luego de la época medieval acelerada por las guerras civiles de religión, no fue posible hablar de una constitución moderna.
2. TITULAR
Sólo con el surgimiento paulatino del Estado principesco, producto de las guerras civiles de los siglos XVI y XVII, se creó un prerrequisito esencial de la constitución moderna, aunque dicho Estado principesco no pudo desarrollar un interés propio en la constitucionalización del poder estatal. De adoptar el modelo de constitución en el sentido hasta ahora descrito, el príncipe hubiera debilitado la justificación de su existencia como gobernante legitimado originariamente e independiente del consenso social, y hubiese tenido que contentarse con ser un órgano dentro de un Estado independiente a él. Por esta razón aparece problemático conferir carácter constitucional a las autolimitaciones principescas para ejercer poder político, tal y como fueron introducidas en los proyectos de codificación iusprivatista austriaco y prusiano bajo la influencia de la Ilustración en el último tercio del siglo XVIII9. No obstante, tales autolimitaciones tuvieron en común con las constituciones posteriores la función de limitar al poder. Aunque ciertamente carecían de las tres características propias de la constitución moderna. En efecto, dichas autolimitaciones ni tenían un carácter legitimador del ejercicio del poder político ni se referían de forma alguna al derecho estatal interno (derechos de soberanía y la relación entre Estado y nación), sino que sólo se referían a la relación entre el poder del Estado y los derechos individuales10, e incluso en este sentido, estas autolimitaciones no obligaban al gobernante a renunciar a su posición jurídica de rango superior. Ellas estaban en el mismo nivel que el derecho común, y podían, por tanto, ser modificadas en cualquier momento por el monarca mediante su poder de legislación11. Leopoldo II, quien, en su calidad de Gran Duque de la Toscana, quería emitir una constitución formal por iniciativa propia, representa una iniciativa aislada en el mundo principesco de ese entonces12. En su breve reinado en el trono de los Habsburgo, después de la muerte de José II en 1790, no insistió en estos planes.
Tampoco podía asumirse que los estamentos privilegiados, clero y nobleza, tuviesen interés en contar con una constitución en sentido moderno. Sin embargo, ellos estaban interesados en una limitación al poder monárquico y en tener participación en las decisiones políticas. Aunque este deseo no desafiaba el derecho originario del monarca a ejercer poder político ni buscaba la inclusión de la totalidad de la población. Esto se refleja especialmente en los debates producidos en el contexto de la convocatoria a los Estados Generales (États généraux) que tuvieron lugar en Francia desde 1787[13]. Los estamentos privilegiados buscaban con ello retornar, luego del absolutismo, a las viejas formas dualistas de estamento-monarquía, sin avanzar en absoluto hacia una representación integral de la nación, en la cual la relevancia de los estamentos privilegiados se diluiría o, al menos, se mediatizaría como consecuencia de la constitución moderna. Por tanto, el clero y la nobleza, como estamentos, no estaban del lado de la constitución moderna, aunque ello no excluye el apoyo de miembros individuales de estos estamentos o la predisposición de algunos príncipes de dotar a su poder de bases constitucionales.
El tercer estamento social quedó como único portador de la idea de constitución. Sin embargo, también en este caso es necesaria una diferenciación. El tercer estamento sólo tenía en común su exclusión de los privilegios que correspondían a los otros estamentos privilegiados, pero no formaba un grupo homogéneo14 y, en consecuencia, tenía distintos grados de afinidad con la constitución. Por un lado, carecía de un interés objetivo en generar cambios fundamentales en el sistema, por otro lado, carecía de una conciencia subjetiva capaz de provocar un cambio en el sistema y de sacar provecho de él. La primera de estas carencias se aplica en gran medida a la vieja burguesía tradicional. Sus miembros mejor posicionados no buscaban la eliminación de privilegios, sino acceder al disfrute de ellos, y a menudo lo lograban al acceder a la nobleza. Pero incluso el amplio estrato de los artesanos y comerciantes urbanos no presionó, en su gran mayoría, por el cambio, sino que más bien obtenían seguridad a partir del orden corporativo y de la organización gremial del comercio, mientras que la libertad y la igualdad se percibían como una amenaza antes que como un progreso. La segunda de estas carencias se aplica principalmente al campesinado, que, puede presumirse, tenía un interés genuino en la eliminación de las cargas feudales, pero no contaban con aquel grado de libertad, educación y ocio, que les hubiese permitido defender y organizar un concepto basado en nuevas estructuras para el ejercicio del poder político. Esto era aún más cierto en el caso de las capas sociales que vivían constantemente al borde de la precariedad existencial y carecían de toda perspectiva de mejorar su situación. En ellos, y en los campesinos, probablemente se hubiese podido encontrar apoyo a los cambios, si se les hubiese pedido, pero dicho apoyo no hubiese sido en interés propio o por iniciativa propia.
Queda entonces aquella parte de la burguesía, surgida a partir de las necesidades económicas y administrativas del Estado absoluto y que generalmente se agrupaba bajo el concepto de burguesía educada-propietaria. Esta burguesía formaba parte del tercer estamento, sin embargo, rompió con la división estamental y plantó la semilla de la disolución del orden basado en la tradición. El requisito objetivo para su rol protagónico en el surgimiento de la constitución fue la creciente importancia de los servicios que ellos prestaban para el desarrollo de la sociedad ante la simultánea pérdida de importancia de las funciones sociales desempeñadas por el clero y la nobleza. Desde un punto de vista subjetivo, la conciencia de su propia importancia, basada en la propiedad y la educación, así como la autopercepción sobre la creciente disparidad entre la importancia social y la posición jurídico-política desempeñaron un papel decisivo.
Diversos indicios sugieren que este cambio de autopercepción se remonta hasta mediados del siglo XVIII. En un primer momento, esta nueva burguesía estaba orientada principalmente a la cultura, generando salones literarios, sociedades de lectura, revistas, conciertos, exposiciones e incluso arte independiente separado de los servicios cortesanos y eclesiásticos. Con ayuda de estos elementos satisfizo su necesidad de autoafirmación, creación de identidad y comprensión de su rol social. De esta manera, surgieron foros que desafiaron el monopolio que el Estado tenía sobre la esfera pública y que por primera vez constituyeron un público en el sentido de ser una activa parte razonante de la sociedad15. Sin embargo, este reflexionar pronto se trasladó desde la aparentemente desinteresada esfera del arte y la filosofía hacia las relaciones sociales y produjo una creciente masa literaria en la que el paternalismo intelectual y los vínculos feudales-corporativos fueron objeto de una crítica basada en puntos de vista filosóficos y económicos16. Al final, la crítica condujo a la exigencia de autonomía para los procesos culturales y económicos, lo cual implicó separar estas funciones sociales del control político, trasladándolas a la decisión individual voluntaria.
Sin embargo, con el fin de abordar la pregunta sobre el surgimiento de la constitución, es esclarecedor notar que el postulado de la autonomía no se encontraba asociado desde un inicio al llamado a un cambio en las condiciones en que se ejercía el poder. Por el contrario, dicha cuestión era un tema que se encontraba entre las condiciones que oponían los estamentos privilegiados, en especial el monarca absoluto, en contra de todas las exigencias de reforma, previsibles como consecuencia de la implementación de dichas reformas, que afectasen sus prerrogativas y su base económica. Esto también es aplicable a los fisiócratas, a los enciclopedistas, a los volterianos y a los kantianos. Entre tanto, las reformas sociales exigidas no podían dejar intacta la posición política del monarca, ello debido a que la autonomía de los subsistemas sociales y la libertad de decisión individual implican que el Estado renuncie a su pretensión de control total.
La filosofía social también llegó a esta conclusión en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando dio un nuevo contenido al contrato social que inicialmente había justificado el “poder ilimitado del Estado”17. Ya no era necesario –como sí lo fue durante las guerras civiles de religión– renunciar a numerosos derechos naturales en favor del Estado con el fin de que este pudiese garantizar efectivamente las condiciones elementales de la coexistencia pacífica: la indemnidad física y la vida. La situación consolidada del Estado absoluto desarrollado, el cual había resuelto las guerras civiles confesionales y restaurado la paz social, permitió más bien que los derechos naturales de los individuos deviniesen en una cuestión estatal y que el Estado se convirtiese en su protector; de esta manera, sólo quedaba por ceder el derecho a hacer valer por la fuerza los derechos propios de cada persona. Con ello, los derechos naturales, que en los primeros tiempos de la teoría contractualista sólo se describían en términos muy generales como libertad y propiedad o vida y cuerpo, se desarrollaban ahora en catálogos cada vez más detallados vinculándose al concepto de la separación de poderes como medio para garantizar la libertad.
El contenido de la constitución que llegó después siguió forjándose en la naciente teoría del contrato estatal. Sin embargo, no avanzó hacia una constitución moderna. Más bien, el contrato social se unió –ahí donde buscaba lograr una limitación del Estado y la división de poderes en interés de la libertad individual o incluso cuando asumía un contenido democrático radical cono en Rousseau– con el antiguo concepto de constitución18. El contrato seguía siendo un estándar para el establecimiento racional de los Estados. Representó, en gran medida, el factor decisivo para determinar a la constitución, pero no representaba a la constitución en sí misma.
3. LA RUPTURA REVOLUCIONARIA
La transición desde los intereses teóricos en lograr reformas sociales, hacia la promulgación efectiva de la constitución moderna, sólo pudo ser posible mediante la colisión de una burguesía económicamente fuerte –consciente de su fuerza y apoyada por las clases bajas– con un Estado francés renuente e incapaz de reformarse. El derecho preexistente del rey francés a gobernar permaneció sin ser afectado por las demandas de reforma planteadas por la burguesía en tanto fuese posible alcanzar una asociación con él. Sólo cuando el camino evolutivo pareció finalmente bloqueado se produjo una ruptura revolucionaria; específicamente mediante la decisión del tercer estamento de los Estados Generales de constituirse en una Asamblea Nacional y de tomar el destino de Francia en sus propias manos. Al principio, esta decisión no afectó a la monarquía, pero sí a su base de legitimidad, lo cual no pasó desapercibido a ojos de los observadores contemporáneos19.
Si bien en la decisión que marcó la ruptura revolucionaria todavía no se hacía mención de una constitución, tal decisión fue de gran importancia para el surgimiento de esta. La destrucción de la soberanía monárquica y la proclamación de la soberanía popular dejaron un vacío; dicho vacío no era de poder, ya que el régimen monárquico continuó gobernando conjuntamente con comités de la Asamblea Nacional instalados a la par o por encima de él, sino un vacío de legitimidad en su ejercicio. La legitimidad del monarca y su administración fue retirada mediante el acto revolucionario de la Asamblea Nacional. La autoproclamada Asamblea Nacional –que no fue elegida por el pueblo, sino que surgió de las filas del Antiguo Régimen– sólo podía ejercer el poder estatal en emergencia y de manera provisional. El pueblo, al cual ahora ella estaba adscrita, no era capaz de actuar por sí mismo, sino que para poder tomar decisiones y generar unidad estaba supeditado a un procedimiento y a órganos representativos. La ruptura revolucionaria con la forma de ejercicio del poder político basado en la tradición y la soberanía popular como nuevo principio de legitimación para el ejercicio de dicho poder, que no podía realizarse sin órganos, llevó precisamente hacia un acto constitucional.
Sin embargo, este acto constitucional no debe ser confundido con la propia constitución. Si bien el poder estatal por mandato, que sólo puede surgir del principio de la soberanía popular, requiere siempre de un enunciado jurídico legitimador mediante el cual se asigna el mandato y que, por lo tanto, está necesariamente por encima del poder encomendado y las normas legales que de él emanan. Sin embargo, este enunciado jurídico no necesariamente tiene que llevar hacia una constitución moderna. Por el contrario, el pueblo también puede otorgar un mandato de gobierno de forma incondicional e irrevocable. La antigua teoría del contrato estatal lo había demostrado sin que presentara contradicción lógica alguna. La consecuencia en este caso es el poder absoluto, por supuesto ya no en virtud de un derecho originario, sino en virtud de un derecho transferido. Sin embargo, un poder ilimitado y concentrado en una sola persona no es ni necesario ni factible para una regulación constitucional. En tal caso, el derecho de Estado se restringiría a determinar la omnipotencia del gobernante y a reglamentar su sucesión. Si el carácter de mandato que tiene el ejercicio del poder político no conduce por sí mismo a la constitución moderna, entonces ello sólo se puede deber a la forma especial en que dicho mandato es conferido. Esto hace necesario dar una mirada a las concepciones burguesas de Estado.
4. LA SEPARACIÓN ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD
El modelo social burgués partía del supuesto de que la sociedad poseía mecanismos de autocontrol que conducían automáticamente al bienestar y a la justicia en tanto tales mecanismos desplegasen sus efectos sin impedimento alguno20. El prerrequisito para su efectividad era la autonomía de los subsistemas sociales, lo cual les permitía desarrollarse lejos del control político y conforme a sus propios criterios de racionalidad. El medio para concretar esta autonomía era la idea de que todos los individuos eran libres por igual. Por un lado, tal idea prometía un aumento considerable en el bienestar, ya que representaba la liberación del talento y la liberación del individuo de los grilletes del antiguo orden social, dejaba a cada uno el salario de su trabajo, estimulando de esta manera la voluntad de la sociedad en desarrollarse. Por otro lado, ella prometía un equilibrio de intereses más justo –al menos más justo de lo que un control centralizado hubiese permitido–, partiendo de que las obligaciones en un sistema que era igual y libre sólo podían establecerse por un acuerdo voluntario, es decir, pactadas contractualmente. En estas circunstancias, el bienestar ya no era una cantidad predeterminada y definida materialmente, sino el resultado de la interacción de decisiones individuales voluntarias. Con ello el bienestar se formalizó y se procedimentalizó.
Este sistema no hizo superfluo al Estado, ya que para garantizar el ejercicio por igual de la libertad individual, principio del que dependía la función del orden social, se requería tanto de organización como de protección; por otra parte, la sociedad, disuelta en individuos disociados y despojada de toda prerrogativa para ejercer poder político, carecía de la capacidad colectiva para actuar con el fin de garantizar la organización y la protección de la propia libertad. La sociedad tuvo más bien que reconstruir por sí misma esta capacidad de acción por fuera de sí misma, precisamente en forma de un Estado21. Sin embargo, con la capacidad de la sociedad para gobernarse a sí misma, el Estado perdió su antigua multiplicidad de competencias. Dado que el bienestar general ya no era considerado el resultado de la acción planificada del Estado, sino una consecuencia automática de la libertad individual, este perdió su papel como autoridad central a cargo del control de todos los subsistemas sociales. Estos subsistemas, por el contrario, se disociaron de la política y se tornaron autónomos, mientras que la política sólo tenía que proteger los prerrequisitos de la autonomía, es decir, la libertad y la igualdad, ante cualquier amenaza. Esto condujo a una inversión del principio de división hasta entonces válido: el interés privado tenía prioridad sobre el interés público, la sociedad sobre el Estado; el segundo era por principio limitado, el primero era fundamentalmente libre. Para caracterizar este modelo, se estableció el concepto de separación entre Estado y sociedad22.
Ciertamente, la separación no debe ser entendida como una falta de relación, sino como una reorientación de las relaciones. En ese contexto, la sociedad burguesa se enfrentó a un problema de construcción. Por un lado, tenía que proporcionar al Estado el monopolio del uso legítimo de la fuerza, lo cual había pretendido el monarca absoluto y no había logrado, para con ello aumentar nuevamente el poder del Estado. Por otro lado, sin embargo, tenía que impedir que el Estado tornase este poder en contra de la autonomía social y lo utilizase en interés de sus propias ambiciones de control. La constitución moderna precisamente proporcionó una respuesta a estos problemas de compatibilidad entre el orden social y el orden político23. Su capacidad para resolver estas incompatibilidades se basaba en el hecho de que todas las cuestiones que requerían una importante decisión de contenido orientadas a favorecer a la autodeterminación social por encima de las decisiones individuales voluntarias eran de naturaleza formal. Por un lado, se trataba de someter al Estado a limitaciones en interés de la autonomía social y la libertad individual. Por otra parte, el Estado, que había sido excluido de la sociedad, tenía que ser reconectado con ella, de manera tal que aquel no estuviese alejado de los intereses sociales a los cuales servía en su rol de garante.
En este punto es importante reconocer que la realización de esta tarea requería del derecho, específicamente del derecho constitucional, ya que su finalidad radica en la regulación del poder estatal24. Ello debido a que el derecho desarrolla mejor su racionalidad específica cuando tiene que resolver problemas formales. En efecto, mientras que las tareas de control material pueden ser ordenadas y guiadas por normas legales, el cumplimiento queda siempre por detrás de la mera aplicación de la ley. Dicho cumplimiento sólo se produce con la realización del mandato normativo. Sin embargo, esto depende de una multitud de factores reales tales como el dinero, la aceptación, el personal, etc., que legalmente sólo están disponibles en una medida muy limitada. Por otra parte, el problema de la limitación y la organización en el poder estatal puede resolverse mediante la promulgación de las normas correspondientes. Estas normas también tienen que concretarse. Sin embargo, la aplicación de las normas formales es idéntica a la aplicación de la ley. En ese contexto, los recursos no desempeñan rol alguno: las omisiones no son escasas y, en general, las violaciones que se presenten pueden ser resultas dentro del propio sistema jurídico, es decir, mediante la anulación de los actos ilegales. Con una ligera exageración se puede decir que la ley, bajo las condiciones del modelo social burgués, no sólo contribuyó a resolver el problema, sino que fue en sí misma la solución al problema.
En concreto, la restricción a la acción estatal adoptó la forma de las limitaciones que los derechos fundamentales representaban; de la misma manera, la intermediación entre el Estado y la sociedad a través de una regulación jurídica de la organización, adoptó la forma de la división de poderes. Los derechos fundamentales excluían del poder regulador estatal –anteriormente concebido de manera abarcadora– de aquellas áreas en las que no era decisivo el interés público, sino más bien el privado. Por tanto, los derechos fundamentales delinearon la frontera entre Estado y sociedad. Desde el punto de vista del Estado, los derechos fundamentales representaban barreras para su acción; desde el punto de vista de la sociedad, ellos eran derechos de defensa. Ciertamente, la libertad garantizada por los derechos fundamentales no podía ser ilimitada, ya que esto protegería el ejercicio de la libertad que, a su vez, amenaza a la propia libertad y, por ende, a los fundamentos del sistema. Por ello, la libertad del individuo debió plantearse como restringible en interés de la libertad de todos los demás. Como resultado de ello, el Estado retuvo la capacidad de restringir el ámbito de la libertad. Sin embargo, teniendo en cuenta la decisión de principio sobre favorecer la libertad individual, estas acciones representaban intervenciones en el ámbito de protección que ella garantiza, por lo que el objetivo de la organización estatal consistía en la contención de los peligros inherentes a la intervención estatal.