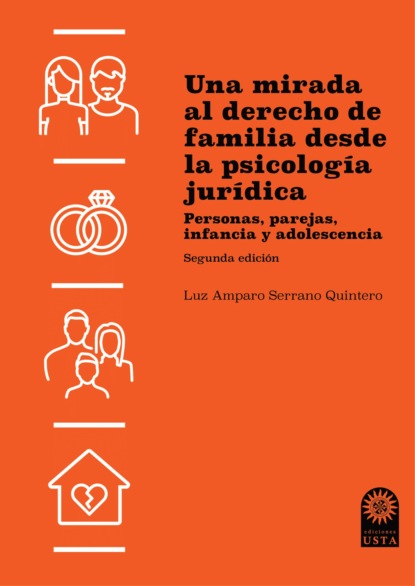- -
- 100%
- +
Retomando la Ley 1306 de 2009, acerda de la revisión de la interdicción, esta dispone en su artículo 29 que anualmente el juez del proceso, de oficio o a petición del guardador ordenará que se practique a la persona con discapacidad un examen clínico psicológico y físico, por un equipo interdisciplinario del organismo designado por el Gobierno Nacional o del Instituto de Medicina Legal. El artículo 30 dispone, en cuanto a la rehabilitación del interdicto, que cualquier persona podrá solicitarla, incluso el mismo paciente. Recibida esta solicitud, el juez solicitará el dictamen pericial correspondiente, así como las demás pruebas que estime necesaria y, si es el caso, decretará la rehabilitación o, en subsidio, sustituirá la interdicción por la inhabilitación negocial, cuando la situación de la persona con discapacidad mental lo amerite (Art. 31). Se insiste nuevamente en la importancia de la intervención de los peritos para entrar a determinar cuáles patologías y en qué casos son susceptibles de rehabilitación.
Los mayores de 18 años que no se encuentran en interdicción gozan de la presunción general de plena capacidad. En consecuencia, si una persona con discapacidad mental no interdicto celebra un determinado negocio jurídico, este negocio goza de la presunción de que es válido hasta tanto no se suministre la prueba de que se celebró en estado de discapacidad mental. Así lo disponía el párrafo 2.º del artículo 553 del CC, según el cual “los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción serán válidos, a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente”. Aunque hoy dicha norma ha sido derogada, se considera que su contenido sigue vigente, siguiendo el espíritu que anima la nueva ley de discapacidad mental.
Se pregunta la doctrina si ciertas alteraciones de la voluntad, no debidas a una situación de discapacidad mental propiamente dicha, incapacitan a una persona, como sucede con los negocios celebrados en estado total de embriaguez. Lo cierto es que mientras la embriaguez no constituya un grado de debilidad mental que lo incapacite en forma permanente, no podrá ser declarado en interdicción. Pero lo anterior no implica que sean nulos los negocios jurídicos que sean celebrados en estado de embriaguez19. Actualmente, se considera que esta situación está contemplada en el artículo 16 de la Ley 1306 de 2009, que dice lo siguiente: “la valoración de la validez y eficacia de actuaciones realizadas por quienes sufran trastornos temporales que afecten su lucidez y no sean sujetos de medidas de protección se seguirá rigiendo por las reglas ordinarias”.
La representación legal de los incapaces
La representación legal es la que establece directamente la ley para la administración de los bienes de los incapaces. De esta manera, los padres son los representantes legales de sus hijos menores de edad y el curador es ahora el representante de los demás grupos de incapaces, esto es, menores de edad que carecen de padre o madre y los enfermos mentales graves, ya que la figura del tutor fue eliminada para otorgársele al curador de los menores o impúberes el ejercicio adicional de una “guarda personal”. Recordemos lo que se dijo con anterioridad: si el discapacitado mental absoluto llega a la pubertad, y en todo caso antes que alcance la mayoría de edad, están en la obligación los padres de solicitar su interdicción con el objeto de que la patria potestad se prorrogue, una vez alcance la mayoría de edad, según lo dispone el artícuo 26 ya transcrito.
Partiendo entonces de la base de que la guarda es preferentemente ejercida por un solo encargado, veamos cómo se denomina este representante según el pupilo, siguiendo de cerca la clasificación que presenta Serrano-Gómez (2011):
1. Cuando el pupilo discapacitado absoluto es un emancipado impúber o púber, el guardador se denomina “curador”, con la anotación de que, en el caso del impúber, este curador ejerce “guarda personal”, desarrollada según las normas propias del CIA. Se entiende, pues, que si el pupilo es menor adulto o púber, o adolescente, según lo admite la misma Ley, el curador no ejercerá, necesariamente, la protección al cuerpo del incapaz, sino solamente la administración de sus bienes20.
2. Cuando el pupilo es una persona con una discapacidad mental relativa, también llamada “inhabilitada” o “inmadura negocial”, quien ejerce la administración se llamará “consejero”.
3. Cuando se trate de una guarda dejada en testamento o designada en contrato de donación, quien ejerce la guarda obra como “adjunto”, si el beneficiario está bajo patria potestad o ya tiene guardador, en caso de mayores de edad sometidos a guarda21.
4. Quien ejerza la administración de manera “interina” lo hará, como su nombre lo dice, mientras el designado testamentariamente asume el encargo, o cuando surja una incapacidad del que ejerce la guarda y no exista un guardador suplente.
5. El guardador “oficioso” es un aporte de la nueva ley. Se admite que cualquier persona ejerza el cuidado del incapaz sin ser nombrado, siempre y cuando actúe en procura de los intereses del incapaz22. De todas maneras, se le exigirá el mismo cuidado que a cualquiera y responderá hasta por la culpa leve.
6. Se conserva la figura del “curador especial” con la misma finalidad, es decir, cuando se deba adelantar un asunto particular judicial o extrajudicial, sea cual sea la calidad del pupilo.
7. En el caso de la anteriormente llamada “curaduría de vientres”, el guardador puede ser nombrado en testamento o en el contrato de donación. Si la madre está inhabilitada para ejercer patria potestad23, o si expresamente se excluye a la madre de la administración, puede señalarse a un guardador natural o a una fiduciaria si se exceden los límites económicos de los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
8. Habrá curador de los bienes del ausente o de la herencia yacente, pero en este caso el representante se denomina “administrador”, y será legítimo o dativo. Sus honorarios, por expresa disposición del artículo 117, serán los de cualquier auxiliar de la justicia y no del 10%, como en cualquier otra guarda. En los dos casos aquí contemplados, la administración será ejercida por una fiduciaria si el patrimonio excede de los 500 SMLMV. Conviene, entonces, mencionar esta otra clase de guardador, según la nueva normativa.
La fiduciaria como administradora de bienes de las personas con discapacidad mental
En los casos previstos en la ley, si los bienes productivos de la persona con discapacidad mental absoluta o menor de edad superan los quinientos SMLMV, o cuando sea inferior pero el juez lo estime conveniente, la administración de los bienes se le confiará a una entidad fiduciaria. También podrá adoptarse dicha medida para la persona inhabilitada, si este lo solicitare con la aprobación de su consejero24. Inclusive, se optará por ella para la administración de herencias yacentes o de bienes de ausentes, según lo disponen los artículos 114 y 115 de la Ley 1306 de 2009.
En los casos expresamente previstos, la administración se confiará a estas compañías del sector financiero. De la normativa, resulta claro que las normas que regulan la fiducia comercial serán las que regulen la administración de las entidades encargadas de administrar los bienes de los incapaces —artículos 68, 95, 96, 97 de Ley 1306 de 2009—. Del mismo modo, solo operará cuando se trate de patrimonios superiores a 500 SMLMV y, en caso de patrimonios superiores a 1.000 SMLMV, su designación se hará previa licitación pública.
La nueva ley exige que la fiduciaria esté legalmente autorizada y que administre todo excepto la persona física, es decir, es una guarda especial, ya que se dedica a la exclusiva administración de patrimonio, aunque se exceptúa de esta administración la vivienda del pupilo.
La administración puede incluir también los bienes del peculio extraordinario, donados o legados con la expresa exclusión de ambos padres de familia, o en los casos en que ambos padres hayan sido sancionados con la pérdida de la patria potestad o de la administración de los bienes del hijo, según el artículo 299 del CC. En este caso, se entiende que la fiduciaria actúa como guardador adjunto.
Por el ejercicio de la administración, la fiduciaria cobrará los honorarios de cualquier guardador, es decir, el diez por ciento sobre los frutos del patrimonio a su cargo; pero según sea la dificultad, el juez o el testador podrían autorizar mejor remuneración. De todas maneras, para el cálculo de la décima, según la denomina el artículo 99 de la Ley 1306 de 2009, no se incluyen los “gastos de la gestión” que puede cobrar la compañía; es decir, los honorarios son “libres” y adicionales a los gastos financieros que puedan pactarse en el contrato.
Incapacidades provenientes de la sordomudez
Como el nombre lo indica, el sordomudo es aquel al que le faltan dos facultades, el oído y el habla, lo que hace que difícilmente pueda captar las manifestaciones de voluntad que le dirijan y, por otro lado, tampoco pueda fácilmente comunicar a los demás su voluntad.
El artículo 1504 del CC dividía a los sordomudos en dos clases: los que no pueden darse a entender por escrito y los que se pueden dar a entender por este medio. Para la ley civil, solo eran incapaces los primeros. Posteriormente, la expresión “por escrito” fue declarada inexequible mediante Sentencia C-983 del 13 de noviembre de 2002, con el magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, por lo que a partir de esta fecha la incapacidad solo cobija a quienes no se pueden dar a entender “por cualquier medio”.
Sin embargo, la Ley 1306 de 2009 no hace ninguna referencia al sordomudo como sujeto con discapacidad mental, muy seguramente porque resulta evidente que el sordomudo no es un enfermo mental. Compartimos la opinión de quienes consideran que hoy en día no existe ninguna justificación para desconfiar de su plena capacidad negocial, en la medida en que no deben existir sordomudos que no se puedan dar a entender por cualquier medio, ya que todos deben tener la posibilidad de recibir una formación adecuada que obvie las limitaciones que presentan para comunicarse con los demás. En conclusión, hoy al sordomudo se le presume plenamente capaz y requiere de un proceso de interdicción si presenta alguna deficiencia cognitiva, de conducta o de personalidad.
La voluntad negocial: el consentimiento
Pertinencia de la manifestación de voluntad en los asuntos que atañen al derecho de familia
Detenerse en el análisis del consentimiento como elemento esencial del negocio o del acto jurídico es un propósito importante para la comprensión del significado de la manifestación de voluntad en los asuntos del derecho de familia.
Ya lo dejaba claro el artículo 50 de la Ley 1306 de 2009, al mencionar que el juez de familia era el competente para conocer de todas las manifestaciones de voluntad que realizara un incapaz absoluto en asuntos de familia y, a modo de ejemplo, se traía a colación actos como el matrimonio, el reconocimiento o impugnación de la filiación, la entrega en adopción de hijos, el acuerdo voluntario de una prestación alimentaria, pudiéndose agregar muchos otros actos jurídicos de familia, como la conformación de una unión marital de hecho, el divorcio, la disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial, el testamento, el acuerdo voluntario de un régimen de visitas, sin que esta enumeración incluya todas las posibilidades en que diferentes asuntos de derecho de familia se pueden regular por acuerdos entre las partes.
Así las cosas, en asuntos de familia, pese a que los derechos reconocidos por la ley son de orden público y tienen el carácter de irrenunciables, los acuerdos a que lleguen las partes en su regulación dentro de los límites de la ley son muy valiosos, al permitir que los miembros de la pareja transen voluntariamente sus diferencias sobre las obligaciones personales y patrimoniales que surjen al producirse la ruptura. Es un beneficio innegable evitar el desgaste emocional y los resentimientos futuros en los cónyuges, sus hijos y demás miembros de la familia extendida, que suelen ofrecer un apoyo invaluable durante y después de la ruptura.
Por esta razón, es importante abordar el tema desde las nociones generales del CC, insertas en el Libro Cuarto que hace referencia a las obligaciones en general y de los contratos, a partir del artículo 1502 y siguientes. En esta disposición en concreto, se establecen los requisitos esenciales que debe reunir toda manifestación de voluntad para que produzca un efecto jurídico válido, exigiendo que, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario lo siguiente: 1) que sea legalmente capaz, 2) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3) que recaiga sobre un objeto lícito; y 4) que tenga una causa lícita. La capacidad fue objeto de estudio en el capítulo anterior; ahora, se procederá al análisis de la manifestación de voluntad exenta de vicios.
Concepto
Se puede decir que el negocio jurídico es la manifestación de voluntad que puede emanar de una, dos o más personas y que busca producir un efecto jurídico. De esta definición se deducen dos aspectos: en primer lugar, la voluntad individual o interna de cada contratante, ya que requiere determinadas aptitudes físicas, puesto que debe provenir de una persona capaz, no de un discapacitado mental absoluto ni un infante; en segundo lugar, el conjunto de las diversas voluntades individuales debe encontrarse de acuerdo en un punto, esto es, en el objeto de interés común que los concierta para celebrar el negocio. En su aspecto externo, esa manifestación debe ser real, seria, consciente y libre.
Para comprender mejor la pertinencia de los conceptos que se revisarán a continuación, se debe utilizar como referencia y a modo de ejemplo la noción del contrato matrimonial, que trae el artículo 113 CC, expresado en estos términos: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”. Las partes, cuando manifiestan su voluntad individual de unirse en matrimonio, lo hacen con una finalidad esencial y común: vivir juntos, formar una familia procreando hijos y auxiliarse mutuamente en todos los momentos de la vida, siendo estos fines del matrimonio el mismo objeto que buscan las partes al momento de unirse y formar una familia.
Los vicios del consentimiento
El error
El error es un desacuerdo entre la mente y la realidad. En materia contractual, consiste “en la falsa o inexacta idea que se forma el contratante sobre uno de los elementos del contrato y esa equivocación lo lleva a consentir en el acto o contrato”. Una cosa es el error y otra la ignorancia: el error es el conocimiento equivocado: conocer, pero mal; la ignorancia es negativa, es no conocer, es decir, hay carencia de conocimiento. Existen dos clases de errores: el error de hecho y el error de derecho.
El error de hecho. Todo acto o manifestación de voluntad puede estar afectado de un error que puede conllevar la nulidad del negocio jurídico. Existen los siguientes errores de hecho: i) el error en la naturaleza del acto o negocio (Art. 1510 del CC), como cuando María, al suscribir la escritura de reconocimiento de una unión marital de hecho con Pedro, cree que está celebrando su matrimonio civil con Pedro ante notario; ii) el error en la identidad del objeto, cuando Juan cree estar comprando el apartamento 101 que tiene un patio trasero, mientras que le están vendiendo el apartamento 202, que no cuenta con este (Art. 1510 del CC); iii) el artículo 1511 del CC se refiere al error en la calidad del objeto, como cuando supongo que estoy comprando un anillo de oro y resulta ser de un metal semejante; y el error en una cualidad cualquiera de la cosa, que no vicia el consentimiento sino cuando es el principal motivo de una de ellas para contratar y este motivo ha sido conocido por la otra parte, como sería el caso de querer comprar un teléfono celular de marca Samsung de 5.ª generación y se me vende uno de 4.ª generación, pese a haberlo advertido al vendedor; iv) el artículo 1512 del CC se refiere al error en la persona, manifestando que esta especie de error no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esa persona sea la causa principal del contrato como cuando yo acepto comprar un cuadro creyéndolo que es un Botero y el cuadro que me están vendiendo lo ha pintado uno de sus alumnos, con trazos muy semejantes, en cuyo caso el error vicia el consentimiento manifestado de querer comprar el cuadro.
Regresando al ejemplo del contrato matrimonial, los vicios del consentimiento acarrean la nulidad del matrimonio, figura que se analizará con mayor detalle en un capítulo próximo. El artículo 140 del CC dispone que el matrimonio es nulo y sin efecto “cuando ha habido error acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno de ellos”, error que no se refiere únicamente a la persona física, sino que puede hacer referencia a una cualidad esencial que yo creía tener en ella, como cuando busco una persona con estudios de doctorado y resulta que solamente ha terminado estudios de bachillerato.
El error de derecho. En principio, de acuerdo con el artículo 1509 del CC, el error de derecho no vicia el consentimiento, lo que se encuentra en concordancia con el artículo 9. del CC, que establece que la ignorancia de la ley no sirve de excusa; también se encuentra el artículo 768 de la misma obra en materia de posesión, que establece que el error de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario.
Sin embargo, contra este principio, la ley civil ha contemplado casos de excepción en los artículos 2315 y el 2317 del CC, referidos al pago de lo no debido. Además, la misma Corte Suprema de Justicia ha admitido, desde 1935, que en muchas ocasiones el error de derecho vicia el consentimiento. La doctrina moderna ha concluido que, si en razón del desconocimiento o falso conocimiento de la ley se llega a cometer un error sobre el objeto o sobre la causa, se presentará indudablemente un vicio del consentimiento por configurarse un error sobre el “móvil determinante”; por ejemplo, en la actualidad se han igualado los derechos del hijo legítimo y los del hijo extramatrimonial. El hijo extramatrimonial, desconociendo esta igualdad, vende sus derechos hereditarios a muy bajo precio sin alcanzar la lesión enorme para alegarla; entonces, la doctrina admite el error.
El dolo
El dolo corresponde a los artificios empleados por una de las partes para inducir a la otra a contratar. Es una especie de error provocado, no espontáneo, en el que el contratante doloso hace creer a la otra una cualidad falsa del objeto mediante artimañas, lo engaña y lo lleva a caer en un error sobre las cualidades del objeto. Ahora bien, como su nombre mismo lo indica, se requiere que haya intención manifiesta del contratante de engañar al otro. No existe dolo cuando se atrae al otro contratante a la estipulación por culpa o imprevisión, porque este creyó que realmente el objeto sí tenía determinadas cualidades sin ser cierto.
De acuerdo con el artículo 1515 del CC, existen varias clases de dolo:
1. El dolo dirimente o vicio de la voluntad, que proviene de las partes contratantes.
2. El dolo incidental, fuente de responsabilidad civil, que proviene de terceros.
3. El dolo indiferente, llamado también dolus bonus o dolo bueno, es el permitido dentro del juego del comercio.
A continuación, se explicará con más detalle en qué consiste cada una de las clases de dolo.
Dolo dirimente. Para que el dolo dirimente sea vicio del consentimiento, debe tener ciertas características:
1. Que sea obra de una de las partes: la doctrina acepta la complicidad positiva o negativa de una de las partes con un tercero; por ejemplo, cuando conozco de las artimañas de otro y me aprovecho de ellas para vender mi producto (negativa), o contrato a un tercero para que engañe a mi coestipulante (positiva).
2. Que sea determinante del acto, es decir, que la causa que induce al engañado a contratar sea precisamente el dolo del otro contratante. No existe dolo si, además de las cualidades del producto, al engañado le encantó su forma, colorido, aspecto y por eso también se decidió a comprarlo.
3. No se requiere que se cause un daño, basta con demostrar los artificios del otro para lograr la nulidad del contrato.
Dolo incidental. Este dolo proviene de terceros ajenos al contrato. No es vicio del consentimiento y, por tanto, no se tiene derecho a solicitar la nulidad del contrato, solo la indemnización de perjuicios respecto de quienes lo han fraguado, maquinado o ejecutado, por el valor total hasta ocurrencia del provecho que les ha reportado el dolo.
Dolo indiferente o dolo bueno. Este tipo de dolo corresponde a la habilidad que presenta el comerciante experimentado al vender sus productos, pregonando y ponderando sus características y bondades. Se considera que dichas estrategias de ventas son lícitas en el comercio, puesto que si se evidenciaran los defectos no se convencería al cliente de comprar el producto.
Regresando al ejemplo del contrato matrimonial, podría alegarse que el error en las cualidades esenciales de uno de los contrayentes, se hizo a través de maniobras fraudulentas, como haberle mostrado diplomas u otras formas de acreditación de estudio que no eran suyas, configurándose de todas formas la causal 1 del artículo 140 del CC ya vista, pero facilitándose su prueba por la existencia del dolo de uno de los contrayentes de inducir a error a la otra para obtener su consentimiento en el contrato matrimonial.
En cuanto a la prueba del dolo, el artículo 1516 del CC dispone que el dolo debe probarse por quien esté interesado en alegarlo. No se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley.
La fuerza o violencia
Regulado por el artículo 1513 del CC, la fuerza o violencia se puede definir como toda presión física o psíquica ejercida sobre una persona para inducirla a prestar su consentimiento en un acto jurídico. Este es un hecho externo que infunde en el ánimo de la víctima un justo temor que la pone en el dilema de realizar el acto jurídico que se le propone o de sufrir el mal con que se le amenaza. De esta manera, se le coarta la libertad de prestar libremente su consentimiento en el contrato.
Para que se configure la fuerza o violencia como un vicio del consentimiento, deben reunirse los siguientes requisitos.
1. Que revista cierta gravedad. La fuerza ha de ser grave para que configure el vicio del consentimiento y se convierta en causal de nulidad del acto jurídico. Existen criterios para apreciar la gravedad de la amenaza. a) El criterio objetivo, de origen romano, se basa en una apreciación in abstracto de la amenaza y de sus efectos en el ánimo del contratante; el tipo de referencia para tal apreciación era el hombre más valiente; si era tal la amenaza que hubiera podido impresionar a este tipo de hombre, constituía vicio del consentimiento. b) El criterio subjetivo, acogido actualmente por la moderna doctrina, se basa en la apreciación in concreto de la amenaza y en el estudio de sus efectos en el contratante, víctima de ella; para ello, se toman en cuenta todas las circunstancias personales como su edad, sexo, condición social y económica, nivel intelectual, etc. Nuestro Código Civil acoge los dos criterios, teniendo entonces un concepto mixto sobre los efectos de la fuerza25.
2. Que sea determinante del consentimiento. De no haber existido la amenaza no habría existido o no se habría celebrado el contrato. Agrega el artículo 1513 del CC que el temor reverencial no vicia el consentimiento. El temor reverencial consiste en el temor de desagradar a determinadas personas a quienes se está ligado por vínculos especiales (los padres, el patrono, etc.). Un contrato celebrado bajo esta sola influencia no podría considerarse afectado de este vicio.