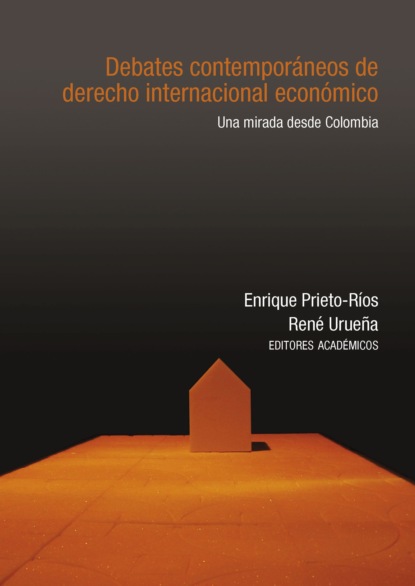- -
- 100%
- +
Aunque parte del contenido normativo del Acuerdo se encuentre previsto en otros instrumentos internacionales, también es cierto que el ADPIC abarca otras esferas que no han sido previamente concebidas. En general, incluye los derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio —incluidas las marcas de servicios—, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de los circuitos integrados y disposiciones relativas a información no divulgada —incluidos los secretos comerciales—. Queda abierta la posibilidad de que las materias referidas en otros instrumentos se reconozcan en el marco del Acuerdo ADPIC. En lo que a los derechos de autor se refiere, el artículo 9º exige que las partes observen las disposiciones sustantivas del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, aunque no estuvieren obligadas a proteger los derechos morales estipulados en el artículo 6 bis de dicho Convenio. Por su parte, en lo tocante a las patentes, existe la obligación general de respetar las disposiciones sustantivas del Convenio de París.
Sobre los aspectos relevantes de cada esfera, en materia de derechos de autor y derechos conexos, como ejemplo, se tiene que el artículo 14º del Acuerdo ADPIC alude a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes contra grabaciones y difusiones no autorizadas. En relación con las marcas de fábrica o de comercio, con arreglo al artículo 15º, se entiende que implican cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. En el artículo 16º y subsiguientes se abordan los derechos conferidos al disponer que
[…] el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.
Con respecto a la duración de la protección, este Acuerdo establece que el registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración no menor a siete años.
En lo concerniente a los dibujos y modelos industriales, el artículo 26 del Acuerdo ADPIC prevé que el titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen una copia del dibujo o modelo protegido cuando esos actos se realicen con fines comerciales. La duración de la protección equivaldrá a un mínimo de diez años.
Respecto a las patentes, el mismo artículo 26 establece que podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. No obstante lo anterior, los miembros tienen una prerrogativa para excluir la patentabilidad de las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse en su territorio para proteger el orden público, la salud y vida de las personas, o para preservar los vegetales y evitar daños al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación. Como es natural, la patente confiere al titular los derechos exclusivos típicos tanto para productos como para servicios40.
Por último, en cuanto a los esquemas de trazados de circuitos de que trata la sección 6 del Acuerdo ADPIC, se prevé que las partes otorguen protección sobre la base del Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, al tiempo que incorpora aspectos adicionales como la duración de la protección (período no inferior a diez años), el alcance de la protección otorgada en el artículo 36 y los actos que no requieren autorización del derecho en el artículo 37.
3.4. Anexo 2. Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias
A la estructura institucional de la OMC se yuxtapone la estructura jurisdiccional, que ha tenido una importancia capital en la consolidación de la Organización como reguladora del comercio internacional, en consideración a su sistema de arreglo de diferencias. La regulación acerca de la solución de diferencias, plasmada en el anexo 2, constituye un instrumento de obligatoria observancia para los miembros de la Organización y parte de una premisa fundamental: que el éxito de los acuerdos internacionales estriba en que sus obligaciones puedan hacerse valer cuando una de sus partes falla en su cumplimiento41. Uno de los pilares sobre los cuales se funda el sistema se lee en el artículo 3º del Entendimiento, que dispone:
El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. Los Miembros reconocen que ese sistema sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. Las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos abarcados.
Este sistema es, sin duda, uno de los cambios significativos que trajo consigo la Ronda de Uruguay en comparación con el mecanismo de solución de diferencias bajo el GATT de 1947. Debe decirse que en el contexto del GATT nunca se hizo referencia al término “disputa” o “diferencia”. Además, dicho sistema —contenido exclusivamente en los artículos XXII y XXIII del GATT de 1947—, además de exiguo, planteaba sendas dificultades.
Bajo el amparo del GATT, en un primer momento se previó el mecanismo de consultas entre las partes contratantes, que podía ser invocado por aquella que alegare sufrir menoscabo o disminución de las ventajas obtenidas. Frustrado el arreglo mediante ese mecanismo, la parte afectada podía someterse a los demás miembros para que formularan recomendaciones o dictaran una resolución42. Las soluciones se trifurcaban en recomendaciones, decisiones y suspensión de obligaciones. Pese a las ingentes dificultades que rodeaban la materia, se ha afirmado que el mecanismo se desarrolló por la vía de la práctica subsiguiente, que se configuró a través de dos aspectos: uno que se desarrolló en el seno de los grupos especiales y otro en virtud de los acuerdos que adoptaron las partes contratantes, los cuales modificaron prácticas procesales emergentes en materia de solución de controversias43.
El Entendimiento sobre Solución de Diferencias, elaborado a partir de la Ronda de Uruguay y consolidado en la Ronda de Doha, pretende superar el actuar unilateral y la disparidad en materia de controversias comerciales que caracterizaron la solución de diferencias del sistema multilateral del comercio desde 1948. Este nuevo sistema —o fortalecido, si se quiere— se desarrolló ante la necesidad de dotar al Órgano de Solución de Diferencias de instrumentos encaminados a vencer los antiguos problemas que se presentaban en el contexto del GATT, como la ausencia de términos y plazos concretos para cada una de las etapas procedimentales, la existencia de un consenso positivo respecto del cual un solo país podía impedir la toma de decisiones y la antigua carencia de herramientas para la implementación y el seguimiento de las decisiones adoptadas, por mencionar algunos44.
Conforme lo anterior, se identifican, dentro de las modificaciones relevantes, la previsión de plazos estrictos en las actuaciones de los grupos especiales y del Órgano de Apelación; el establecimiento de este último, facultado para revisar la interpretación jurídica provista por los grupos especiales; la consagración de un tratamiento especial y diferenciado para los países en desarrollo; y la eliminación de la prerrogativa de otrora de bloquear la constitución de los grupos especiales y la adopción de decisiones por parte de estos y del Órgano de Apelación, entre otras.
En suma, se puede afirmar que el mayor cambio en el sistema de solución de diferencias a partir del Entendimiento en comento fue su consolidación como un sistema de espíritu, contenido y procedimientos jurídicos, esto es, un sistema basado en el derecho45, a partir del cual se promueve la participación de los países en desarrollo teniendo en cuenta la exigibilidad de sus reglas y su condición de instancia obligatoria. De lo anterior se colige que el sistema pretende soslayar el uso indiscriminado de vías diplomáticas o presiones económicas por parte de los países desarrollados. Así, la existencia de un procedimiento preestablecido, acompañado de un conjunto de normas específicas a las cuales se puede recurrir, contribuye al ejercicio del trato especial y diferenciado en el sistema y evita que su aplicación quede exclusivamente sometida al ejercicio del poder en una negociación46 o a la capacidad para persuadir a la contraparte, como se da en otras instancias de la OMC47.
El universo de elementos que conforman el sistema de solución de diferencias de la OMC será objeto de otro capítulo de esta obra, razón por la cual no nos detendremos en su análisis —aunque su importancia así lo justifique—.
3.5. Anexo 3. Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales
El Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC) fue uno de los primeros resultados de la Ronda de Uruguay y se incorporó con carácter permanente en el anexo 3 del Acuerdo de Marrakech. Este Mecanismo constituye la piedra angular del sistema multilateral de vigilancia de las políticas comerciales, a la vez que representa un instrumento de transparencia y de fomento de las mejores políticas y prácticas en el comercio internacional48. Su objetivo, al tenor de lo dispuesto en el literal A del anexo 3, consiste en coadyuvar a una mayor adhesión de todos los miembros a las normas y disciplinas de los acuerdos comerciales multilaterales y, cuando proceda, de los acuerdos comerciales plurilaterales, así como a los compromisos contraídos en su marco. Con ello se propende por un adecuado funcionamiento del sistema multilateral de comercio a través de la transparencia en las políticas y las prácticas comerciales de los miembros, y una mejor comprensión de estas. Con todo, el Mecanismo no está exento de escollos, entre ellos, los operativos, que restringen y limitan su gestión49.
Como se observa, entonces, la OMC cuenta con estructuras normativas, institucionales y políticas propias de una Organización de alto impacto a nivel mundial, que, a pesar de tener un mandato centrado en el comercio internacional, genera importantes consecuencias a varios niveles en los Estados parte, de manera que resulta necesario revisarlas de manera crítica, por lo menos en ciertos temas sensibles para países en vías de desarrollo como Colombia.
4. Mirada crítica a la OMC desde la perspectiva del desarrollo
Como se mencionó, la OMC se hizo realidad en medio de las promesas teóricas de una liberalización comercial que fortalecería el desarrollo50, razón por la cual los países en desarrollo aceptaron mayores compromisos en términos de liberalización a cambio de consentir mayores imposiciones en disciplinas que no les eran propias ni necesariamente conocidas. Así, han sido especialmente complejos para los países en desarrollo temas como las medidas sanitarias y fitosanitarias, los compromisos en materia de agricultura, las normas sobre propiedad intelectual y el alcance del trato especial y diferenciado propuesto para este tipo de países, puntos que pasaremos a revisar someramente enseguida.
4.1. Medidas sanitarias y fitosanitarias
En este aspecto, en la OMC se acordó que los países pueden adoptar o aplicar las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de las personas, de los animales y del medio vegetal51, siempre y cuando estas medidas no se conviertan en formas de discriminación arbitraria o injustificada ni en una restricción velada al comercio.
Al respecto, los países en desarrollo se han visto en dificultades para adecuar sus legislaciones, reglamentos y sistemas de control, toda vez que la incorporación y puesta en marcha de las medidas sanitarias y fitosanitarias representa enormes erogaciones52, y su incapacidad para cumplir con las exigencias internacionales en la materia puede ser un motivo para que la exportación de sus productos sea restringida internacionalmente por no estar conforme con las normas y reglamentos respectivos53.
Si bien el sistema comercial ha promovido la discusión y la expedición de convenciones y reglamentos internacionales, en realidad estos han sido propuestos y vienen siendo aplicados de tiempo atrás por los países desarrollados, los cuales participan activamente en los organismos técnicos y científicos.
Todo esto hace que para los países en vías de desarrollo sea mucho más costoso y difícil acomodarse a la reglamentación sanitaria y fitosanitaria exigida y defenderse ante la aplicación de estas normas presuntamente adecuadas por parte de los países desarrollados54.
Ante esta circunstancia el Acuerdo previó un trato especial y diferenciado (art. 10), en el cual se estableció que se deben tener en cuenta las necesidades especiales de los países miembros en desarrollo, y en particular las de los países miembros menos adelantados, en el momento de elaborar y aplicar las medidas sanitarias o fitosanitarias55 o el otorgamiento de plazos más largos para el establecimiento de nuevas medidas, en el caso en que ellas recaigan sobre productos cuya exportación sea particularmente importante para los países en desarrollo56.
4.2. Agricultura
La negociación en agricultura fue y sigue siendo compleja para todos los miembros de la OMC, por cuanto varios países en desarrollo y menos avanzados basan sus exportaciones en este tipo de productos, sin que sean competitivos en muchas ocasiones, y porque en otros casos no pueden producirlos y se ven obligados a importarlos, por lo cual cualquier afectación en el precio los puede perjudicar. Por su parte, los países desarrollados viven especialmente preocupados por proteger el sector agrícola interno por el alto peso político y económico que tienen los productores.
En el proceso de creación de la OMC, las negociaciones tuvieron como resultado la apertura del comercio agrícola a corto y mediano término, tanto por parte de los países desarrollados como de aquellos en desarrollo, donde estos últimos aceptaron, además, una reducción de las concesiones establecidas a través del trato especial y diferenciado y en el Acuerdo Multifibras, que privilegiaban el ingreso de productos agrícolas y textiles, respectivamente, a los países desarrollados.
Adicionalmente, los países en desarrollo, con la convicción de que las medidas en agricultura permitirían mejorar sus niveles de producción y exportación gracias a las promesas de apertura realizadas, se acogieron a las normas sobre propiedad intelectual, a las reglas en materia de comercio de servicios y a las normas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, lo cual, a la postre, generó un desbalance entre los compromisos adquiridos frente a los países desarrollados, que en últimas seguirían protegiendo sus sectores agrícolas.
Al poco tiempo se observó, entonces, que la modificación de ciertas medidas se terminó reflejando en un incremento sustancial de los aranceles en los países desarrollados. De manera que para el año 2001 se hacía el siguiente balance:
La consolidación de las tarifas practicadas por los países desarrollados ha generado aranceles elevados, impidiendo a los países en desarrollo exportar sus productos. Según un estudio de la OCDE, los aranceles aplicados por los países industrializados permanecen en el orden del 35% para los productos agrícolas. Estos derechos pueden llegar a niveles prohibitivos: en los Estados Unidos, por ejemplo, los aranceles sobre el azúcar ascienden al 244%. En la Comunidad Europea, los derechos sobre la carne bovina ascienden al 213%. En el Japón, los derechos sobre el trigo son fijados en 352%. En segundo lugar, las ayudas a la agricultura se encuentran fuera del alcance financiero de la mayoría de países en desarrollo. Hay que recordar que al inicio de los años 1980, la mayoría de los países en desarrollo se comprometieron mediante los drásticos programas de ajuste estructural con el FM y con el Banco Mundial, que los condujeron a una liberalización profunda del sector agrícola y a un retiro casi sistemático del Estado como consecuencia del considerable debilitamiento de sus recursos. Las medidas internas fueron entonces suprimidas en la mayoría de estos países57.
Esta promesa de crecimiento, desarrollo y mejores niveles de vida por la vía de la producción y la exportación agrícola fue entonces rápidamente incumplida.
4.3. Protección de la propiedad intelectual en las normas del comercio internacional
Como se había señalado, uno de los elementos que incorpora la OMC al régimen del comercio mundial es un cuerpo normativo que regula la protección de la propiedad intelectual. La justificación de principio se sustenta en que es necesario proteger los adelantos científicos y tecnológicos, de manera que se obtengan beneficios que serán reinvertidos en investigación, ciencia y tecnología. No obstante, no es claro que esta protección contribuya al desarrollo de la ciencia58, en la medida en que estaba concebida para inventores individuales y no para las grandes empresas59; en cambio, este régimen puede generar consecuencias no deseables para el desarrollo de los países en vías de desarrollo y menos avanzados60 que no son productores de tecnología, para los cuales una excesiva protección de la propiedad intelectual puede conllevar un incremento de la brecha científica por la falta de recursos para innovar, así como un fortalecimiento de la dependencia tecnológica hacia los países desarrollados.
De esta manera, el régimen de propiedad intelectual se convierte en un obstáculo más para la justa redistribución de los ingresos provenientes del comercio internacional, de manera que el ideal del mercado perfecto, que permita explotar la ventaja comparativa de los países en desarrollo, no puede darse.
Así, la regulación de la propiedad intelectual llega a la OMC por presión de los Estados Unidos y un poco de Europa, y se encuentra con la resistencia de países como Brasil e India, que tenían capacidad para producir medicamentos a bajo costo61. No obstante, después de un largo período de negociaciones llevadas a cabo en medio de presiones jurídicas, económicas y políticas, en 1994 se logró aprobar el acuerdo sobre los ADPIC.
Como margen de flexibilidad en materia de medicamentos se previó la posibilidad de otorgar licencias obligatorias, concedidas por los poderes públicos para la protección de la salud pública, de manera que cuando se esté frente a una situación de extrema urgencia el Estado puede autorizar la producción de un bien patentado sin fines comerciales, preferiblemente con autorización del titular del derecho o por lo menos dándole aviso y con una compensación. El problema surgía frente a países que no estaban en capacidad de producirlo. Este es el punto que fue tratado y resuelto en la Ronda de Doha para el desarrollo62, que dio una mayor flexibilidad, de manera que puedan no solo producirlo, sino eventualmente importarlo. De hecho, ha sido la disposición invocada para abordar el problema de la distribución de medicamentos contra el sida en Sudáfrica o en Brasil.
En lo que concierne específicamente a las normas sobre ADPIC y los países en desarrollo, tenemos que, en el proceso de negociación de la Ronda de Uruguay, este grupo de países opuso resistencia al Acuerdo y a su enfoque; sin embargo, los países desarrollados lograron imponer sus condiciones. Así, por ejemplo,
[…] a pesar de que en la Conferencia Ministerial de 1990 se sugirió la exclusión de la patentabilidad de los productos alimentarios, químicos y farmacéuticos, así como de los procedimientos de fabricación de estos últimos por razones de interés general, de seguridad nacional, de salud pública o de seguridad alimentaria; el texto del Acuerdo ADPIC establece la patentabilidad de todos estos productos, creando enormes dificultades legislativas y comerciales en los países en desarrollo63.
Sin duda la innovación tecnológica y las oportunidades de las ventajas comparativas con las que cuentan los países en desarrollo se ven limitadas por el régimen de propiedad intelectual tal como está concebido. En tal sentido, los beneficios económicos que aporta la tecnología se concentran en unos, mientras que los otros están destinados a soportar los sobrecostos. El tema es más crítico cuando se habla de productos farmacéuticos que no solo tienen consecuencias económicas, sino que afectan derechos fundamentales como la salud y la vida de las poblaciones más pobres.
4.4. Trato especial y diferenciado
El trato especial y diferenciado es el mecanismo que ha sido concebido en el sistema comercial con el propósito declarado de atender a las dificultades que tienen los países en desarrollo y menos avanzados para participar en el sistema de comercio internacional y para que esta participación permita la obtención de beneficios económicos equilibrados, con lo cual se reconoce una desigualdad real de principio64.
En términos generales, este tratamiento excepcional pretende equilibrar la relación entre países industrializados y países en desarrollo y menos avanzados, de manera que estos últimos logren un mejor acceso a los mercados gracias a las preferencias concedidas por los primeros, sin exigirles reciprocidad, y puedan exonerarse de aplicar las disciplinas en materia de disminución de las barreras comerciales, con el propósito de proteger industrias nacientes65, conservar el equilibrio en la balanza de pagos y, en general, gozar de privilegios no recíprocos66. No obstante lo anterior, la terminología y el alcance de este trato diferente han variado:
Mientras el trato desigual previo a la Ronda de Uruguay se fundamentaba en la provisión de un acceso a los mercados de los productos procedentes de los PVD en los PD sobre una base no-recíproca, las disposiciones sobre trato especial y diferenciado, tras la Ronda de Uruguay, han cambiado sensiblemente de objetivo. Con la creación de la OMC, el trato desigual se identificará como un instrumento destinado a facilitar a los PVD la asunción progresiva de todo el sistema jurídico surgido y consolidado en la OMC67.
Este cambio de visión explica la modificación de los términos, en tanto que mientras en el período del GATT este trato se denominaba “especial y más favorable”68, en la OMC se denomina “especial y diferenciado”.
En este sentido, más que ser normas de protección de estos países, se convirtieron en normas de ajuste para que pudiesen participar en el sistema comercial. Así, se les reconocieron algunas excepciones en términos de porcentajes, de modalidades de ejecución o de períodos de tiempo para aplicar las reglas de la OMC y eventualmente la posibilidad de tener asistencia técnica, pero sin ninguna obligación en este sentido por parte de los países desarrollados69.
Sobre el particular, en el cuerpo de los acuerdos vigentes se prevén excepciones para los países en desarrollo y menos avanzados, algunas por un período indefinido, como en el caso de las medidas sanitarias y fitosanitarias y otras de carácter progresivo con plazos determinados, como el acuerdo sobre textiles y vestidos, el acuerdo sobre propiedad intelectual o el acuerdo sobre inversiones relacionadas con el comercio.
Los términos previstos dependen de si se trata de un país en desarrollo o menos avanzado, pero nada garantiza que los países estén en capacidad de adoptar los acuerdos en el lapso previsto y no existe ninguna norma que establezca la obligación de asistirlos en este proceso. En términos generales, estos acuerdos, cuando se refieren a los países en desarrollo y menos avanzados, utilizan términos amplios que no generan obligaciones, tales como “los países desarrollados tendrán en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”, sin ir más allá.
Mientras las previsiones sobre trato diferenciado y más favorable recogían “medidas positivas destinadas a apoyar las políticas nacionales de desarrollo, tales como las preferencias, los espacios de políticas y la no-reciprocidad”, las disposiciones sobre trato especial y diferenciado “tienden a concentrarse en el ajuste a las nuevas normas (que implican limitaciones a las políticas nacionales de desarrollo)70, mediante medidas negativas tales como las excepciones temporales”71.