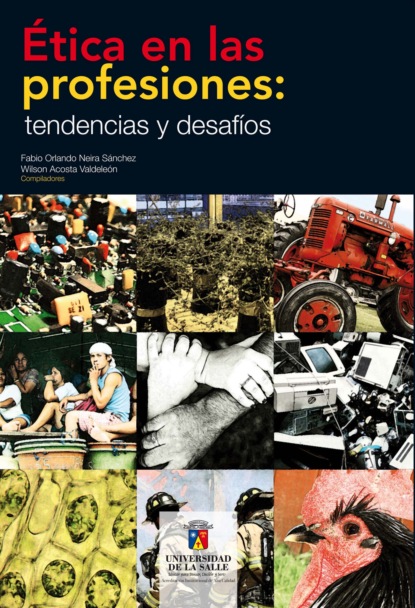- -
- 100%
- +
En el campo de la ética profesional y económica, examina el espectro de posibilidades de actuación favorable que hay en una determinada situación moral estableciendo congruencias entre los fines institucionales y la permisividad jurídica existente. A partir de ello, se crea una planificación que define la visión y la misión institucional de las empresas.
En el plano de la convivencia, influye en la motivación de las acciones. La reflexión moral es un duro ejercicio, cuyos productos son estimados por la persona como el nivel de sabiduría alcanzada. Estas ideas y conocimientos, normalmente, acompañan los impulsos del individuo, lo que genera en él una especie de obligación interior que lo lleva a acomodarse a sus propias convicciones al momento de obrar.
En el plano de la ética, las ideas y los conocimientos sirven como parámetro para el control y enjuiciamiento de la acción. A medida que el educando se enfrente a nuevas situaciones y particularidades integrará más elementos a su diagrama de actuación moral, al mismo tiempo, confrontará continuamente en qué contextos su actuación es válida o en cuáles necesita reformarse.
Crítica a este medio de educación moral
Las mayores críticas a este medio de educación moral se encuentran en razón de la restricción de sus estrategias cognitivas y de enseñanza a los espacios de educación formal y particularmente a la escuela:
1 Dado que la educación escolar es el principal medio de formación moral, se presume que la conducta de una persona, en gran medida, viene determinada por su estado de conocimiento y por su grado individual de comprensión. siguiendo esta línea, un estudiante que haya sido promovido en todos los cursos de la primaria y la secundaria, en razón de su desarrollo intelectivo, no debería realizar actos inmorales. sin embargo, las actitudes crueles que los adolescentes muestran regularmente a sus compañeros muestran otra cosa.
2 En su marco racionalista, este medio de educación moral promulga una estrecha conexión entre conocimiento y acción. Sin embargo, algunos críticos señalan que el conocimiento racional de la moral puede llevar a la justificación del escepticismo, con lo cual los insumos cognitivos utilizados para la reflexión moral sólo llevarían a la sofisticación de competencias argumentativas. Es el caso del estudiante que obteniendo buenas calificaciones en la asignatura de ética utilizará la capacidad de argumentar, adquirida en el proceso de enseñanza para encubrir sus verdaderas motivaciones morales. Si se lleva este contexto al extremo, se puede formular el mayor interrogante educativo del siglo XX: ¿por qué el pueblo más educado de toda la humanidad -después de los griegos- fue capaz de cometer el holocausto?
3 Se desestima la influencia de los sentimientos como motivaciones autenticas para proceder. si se retoman las categorías de las estrategias masivas de escolarización (equidad, inclusión, integración, etc.) se establece la idea de un educando desprovisto de influencias ambientales, como la familia y la comunidad. Se vuelve al ideal propio de la ilustración que pensaba en una personalidad autónoma, guiada por principios moralmente buenos y por la propia razón. De acuerdo con esto, el papel de la escuela radica en resguardar al individuo del caos social sumergiéndolo en un ambiente que promueva aquellas actitudes socialmente deseables. Ya ingresado en la vida adulta será autónomo para afirmar las normas morales básicas y atenerse a ellas por convicción propia y sin presión externa.
EL DESARROLLO DEL ESCLARECIMIENTO EN VALORES Y DE LA CAPACIDAD DE JUICIO MORAL
En las últimas décadas, la neutralidad ideológica se ha convertido en el lineamiento central de la construcción de política pública para el sector educativo. En casi todas las naciones del mundo, se considera que el Estado garantiza este principio cuando evita aquellos contenidos morales vinculados con la religión, el patriotismo y la reproducción cultural.
En este contexto, surgen alternativas como el desarrollo del juicio moral, propuesto por Kohlberg, la clarificación de valores de Raths o la deducción de valores, planteado por Taba. Cada uno de ellos se dirige al desarrollo de capacidades que permitan esclarecer en situaciones hipotéticas formas ideales de actuación, de acuerdo con valores ciudadanos y principios constitucionales.
Las características de la personalidad moralmente buena
Las estrategias formativas que llevan al esclarecimiento en valores anteponen a la vivencia del estudiante una serie de dilemas que debe resolver, no de manera argumentativa como propone el enfoque anterior, sino teniendo como insumo los Derechos Humanos en toda amplitud. Para ello, los educandos deben obtener claridad sobre las propias convicciones axiológicas e ideales morales y sobre la jerarquía en que se hallan unos respecto de otros. Esto se traduce en el reconocimiento de que los Derechos Humanos superan cualquier normatividad procedente de la instituciones locales -incluso a aquellas constituciones que no estén legítimamente instituidas- y que sus artículos son la base de una ciudadanía que promueve la tolerancia, el respeto, la participación y la equidad. Igualmente, el educando debe admitir que ellos comportan el patrimonio básico de bienes e ideales normativos en los que descansa el Estado de derecho y que en su ausencia se ponen en marcha toda suerte de totalitarismos y absolutismos.
Deben introyectar en sí mismos la moral social básica y, en especial, las virtudes cívicas llevándolas a la práctica. Sin embargo, existen actuaciones que, en contravía con el derecho humanitario, son socialmente legitimadas, debido a que se plantean como salidas fáciles y rápidas ante una crisis o coyuntura. se espera que en este escenario el educando tenga la capacidad de buscar nuevos valores -ya que los presentes se muestran insuficientes, contradictorios o poco razonables- y muestre su disposición a sostener las convicciones axiológicas personales, a vincularse emocionalmente a ellas y a mantenerse en ellas ante otras personas.
Características del contexto ideal para la actuación moral
Para que una persona pueda enfrentarse a un dilema moral y justificar un juicio moral debe contar con las siguientes garantías:
Primero, es necesario que la sociedad en la que se desenvuelva tenga cierta tolerancia hacia el disenso y otorgue un grado relativo de libertad para decidir sobre cuestiones relacionadas con la integridad humana. Por ejemplo, la concertación de un matrimonio por parte de los padres sin el consentimiento del hijo o la hija o la determinación de la edad núbil por parte de las autoridades eclesiásticas y no por parte de los conyugues, son situaciones en las que queda imposibilitado el ejercicio del juicio moral.
segundo, el esclarecimiento del juicio moral sólo es posible en sociedades abiertas en las que el intercambio cultural es dinámico y permanente. Cuando se comprende que las convicciones morales son muy diferentes de una cultura a otra e, incluso, de un grupo social a otro, se acepta que la consecuencia inevitable de este diálogo es que la jerarquía de los bienes e ideales preferidos por la población pude variar de un modo relativamente rápido.
Tercero, las instituciones que regulan la sociedad deben haber aceptado que existen derechos fundamentales que se anteponen incluso a los ideales nacionalistas y al bienestar de la mayoría. Esto permitiría que las personas, en caso de conflicto o guerra, actuarán de manera autónoma evitando actos atroces, incluso, cuando éstos fueran permitidos y aun promovidos por los Estados. Aquí el individuo se convierte en su propio agente para examinar, desde puntos de vista axiológicamente disonantes, la pertinencia moral de sus decisiones o para arbitrar juicios de valor racionalmente fundados incluso en contextos de exacerbado fanatismo.
Fortalezas de este medio de educación moral
Es evidente que los procedimientos de clarificación en valores producen una mayor capacidad de juicio y decisión. Además, su apropiación en países con alto índice de migración (España, Inglaterra, Australia, Italia) ha logrado mermar los fenómenos tradicionalmente asociados a la subordinación étnica: desacreditación de creencias ancestrales, establecimiento de ghettos, marginación de los empleos y de las actividades productivas más rentables, etc.
Este tipo de formación resulta propicio a los ideales ciudadanos que plantea la llamada “aldea global”, ya que conduce a la formación de un ser humano plural que asume como principio el respeto a los Derechos Humanos y a los valores que de ellos se desprenden. La concienciación e internacionalización de valores como la libertad involucra un ejercicio de consenso en el que el individuo establece los límites del mundo del “yo”, en relación con el mundo de los “otros”. A medida que se desarrolla moralmente empieza a notar la necesidad de compartir ciertos espacios de su esfera privada para, en contraposición, extender su dominio de actuación en las esferas de lo comunitario y lo público.
Desde esta perspectiva, se suspenden las visiones sobre el funcionamiento entrópico de las sociedades en las que el beneficio de unos resulta en el irremediable perjuicio de los otros. Por ejemplo, la libertad no es concebida en términos territoriales, sino en términos funcionales: en la medida en que el individuo otorgue el permiso para circular de manera irrestricta en su esfera personal tendrá, asimismo, la capacidad para introducirse en un número mayor de ambientes, escenarios, grupos, etc. que le planteen nuevas formas de realización y satisfacción.
Crítica a este medio de educación moral
La mayoría de las críticas que se presentan al desarrollo del esclarecimiento en valores y de la capacidad de juicio moral están dirigidas al relativismo moral que supone una “ciudadanía para el mundo”. Veamos:
1 Teniendo en cuenta la complejidad de los condicionamientos de la conducta humana, los críticos de la clarificación de valores no encuentran verosímil que un solo procedimiento educativo venga a influir decisivamente en tantos y tan variados ámbitos. Además, promueve la idea de un relativismo moral en el que los principios axiológicos quedan reducidos a particularidades de tipo cultural que pueden trivializar los aspectos trascendentales de una sociedad. De esta forma, cuestiones de tipo jurídico y ontológico, llegan a compartir la misma estructura lógica que las preferencias de consumo.
2 La clarificación de valores no contempla los elementos de tipo afectivo y volitivo de los que depende el buen comportamiento moral, sino que se limita al desarrollo de los componentes racionales de la personalidad. Los sentimientos y las experiencias resultan marginales dentro de una ecuación que traduce los elementos del dilema moral en variables cuyos valores están predeterminados por el discurso de los Derechos Humanos. Algunos autores critican el sacrificio de las convicciones axiológicas ya existentes en los alumnos -pertenecientes al plano de lo concreto-, en aras de la formación del pensamiento formal. Y sostienen que la llamada reflexión crítica, el contraargumento y las discusiones a base de objeciones constituyen motivaciones muy débiles al momento enfrentar situaciones morales reales.
EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD
sin duda, el psicoanálisis es el mayor código de autocomprensión formulado en la modernidad. su desarrollo en la primera mitad de siglo XX fue clave para entender ciertas carencias en el desarrollo de actitudes sociales y desordenes mentales que hasta el momento habían sido explicados desde la religión, la literatura o el derecho penal.
De hecho, el término empatía fue acuñado en su versión actual por Titchener como parte de un léxico psicológico que pretendía dar cuenta de la capacidad que tenía una persona para representarse el mundo de otra. Esto resulta de trascendental importancia en la terapia psicoanalítica que reconoce la existencia de diversas conciencias en la psique del individuo, las cuales funcionan, la mayoría de las veces, de manera independiente, lo que genera comportamientos y conductas no conscientes. Estas diferentes “conciencias” afloran en situaciones específicas y, en consecuencia, ocasiona comportamientos poco típicos como actos fallidos, desinhibiciones y, en casos extremos, la múltiple personalidad.
Las características de la personalidad moralmente buena
A lo largo de la historia, la capacidad de entenderse a sí mismo ha incidido en la definición de ideales de comportamiento: la exomologesis griega dio paso a un ciudadano que se cuestionaba sobre el cuidado de sí; la introspección católica promovió un hombre atento al pecado y a las tentaciones y, finalmente el psicoanálisis dio lugar a una persona que establece diálogos consigo misma para resolver la forma moral cómo se debe actuar. Independientemente de cuál método se siga para el desarrollo de la capacidad de empatia sus objetivos están dirigidos a:
1 Desarrollar la aptitud de representar las vivencias perceptivas de otra persona y de reproducirlas adecuadamente. La percepción de una persona está influida por experiencias previas, razonamientos recurrentes y la disponibilidad conceptual con que cuenta para describir su mundo, conquistas, deseos y posibilidades; es decir, su psique. La persona que pueda representarse este complejo mundo tendrá no sólo mayores habilidades sociales, sino que también tenderá a actuar de manera diferenciada con los otros, a fin de no causar dolor o sufrimiento, ya sea evitando ciertos estímulos que desencadenen reacciones traumáticas o comportamientos que promuevan malestar.
2 Desarrollar la capacidad de deducir los pensamientos de otra persona a partir de lo que hace. Esta aptitud se muestra en las suposiciones probables que se tienen de los pensamientos, modos de ver las situaciones, propósitos, planes, motivos, actitudes y valoraciones de otra persona. Esto conduce a reconocer que existen diferentes modos de satisfacción de los anhelos, con lo cual se tiende a respetar las vías de desarrollo ajeno. Temas de orden moral, como el cambio de sexo, la eutanasia asistida y el matrimonio y la paternidad homosexual resultan más comprensibles para las personas que cuentan con esta capacidad.
3 Desarrollar la aptitud de poder conocer el estado de ánimo que en un momento dado tiene otro individuo o cuando menos imaginárselo. Una habilidad básica de la sociabilidad es la de identificar diferentes grados de estabilidad en la psique humana: los comportamientos tienden a ser espontáneos y fácilmente alterables, la conducta tiene maneras más regulares de actuación y la personalidad tiende a permanecer inalterable por largos periodos de tiempo. El juicio que emite un desconocido ante un arranque de indignación de otro puede resultar en sanciones morales severas, que, probablemente, sean impropias, pues se estaría criticando un comportamiento espontáneo y no sus propósitos volitivos, los cuales, realmente pueden dar cuenta de su ser y persona.
Características del contexto ideal para la actuación moral
La empatía tiene algunas condiciones para su ejercicio. Veamos: primero, está sujeta a la cercanía que tenga el observador de una situación determinada. Por ejemplo, la capacidad de experimentar compasión por alguien que ha sufrido un accidente es diferente en el caso que esta situación sea presenciada directamente o mostrada en forma de caricatura. Muchos critican que en las sociedades de la información los problemas de la población no tienen cara, por cuanto son representados en diagramas estadísticos que plantean enormes distancias empáticas, no sólo porque su representación carezca de emotividad, sino también porque las habilidades lingüísticas requeridas para su interpretación escapan a la mayoría de la población.
Segundo, la capacidad de empatía está sujeta a las experiencias previas que se tengan de la situación de apuro en que se encuentra el otro. Los sentimientos de pérdida de una madre pueden ser vividamente representados por un padre, mientras que para una adolescente sólo serán un cuadro trágico que es inmanente al hecho de estar vivo. Como vemos, estas comprensiones trascienden elementos de tipo cultural e ideológico como la conciencia de género y, más bien, se ubican en manifestaciones más altruistas del ser humano: compasión, misericordia, indulgencia, etc.
Tercero, las motivaciones para la generación de empatía no son posibles en ambientes en los cuales la actuación filantrópica o altruista sea vista como una obligación que, en caso de no ser satisfecha, conlleve a sanciones de tipo moral como el aislamiento o el señalamiento. Ello conduciría más bien a obrar de modo prosocial por el temor al castigo y no por el interés hacia el bienestar del otro. Hay que aclarar que las sociedades contemporáneas están cimentadas sobre este tipo de señalamientos, lo cual, comporta una base moral muy frágil, ya que, en ausencia de vigilancia u observación los individuos tienden a hacer lo incorrecto.
Fortalezas de este medio de educación moral
La capacidad de empatía constituye uno de los determinantes del comportamiento prosocial, es decir, las acciones cuyo objeto son mejorar la situación de otra persona.
Muchos movimientos comunitarios participan de esta idea, la cual resulta alentadora en vista de las desigualdades que ha creado el desarrollo económico y tecnológico, sobre todo en las últimas décadas; efectivamente, conceptos como la subsidiariedad, la proporcionalidad y la integración social, conforman la base discursiva de muchas comunidades marginadas que buscan la formación de una conciencia ciudadana menos indiferente hacia las condiciones de precariedad de la gran mayoría. La psicología social acepta dos presupuestos básicos en este plano: primero, la mayoría de psicólogos aceptan que existe una correlación positiva entre la capacidad de empatía y el comportamiento prosocial, el cual se puede expresar de la siguiente forma: cuanto mejor pueda un sujeto representarse las vivencias de otro individuo, especialmente aquellas que supongan necesidad, tanto más dispuesto estará a ofrecer su ayuda o por lo menos a mostrarse solidario para que éste la consiga.
Y segundo, introyectarse implica la asunción de la carga emotiva del otro lo que conlleva al desarrollo de actitudes favorables para la construcción de contratos sociales más equitativos. Todo esto resulta esencial en la transición de las democracias representativas -que aceptan las diferencias económicas como inherentes a las dinámicas sociales propias del liberalismo- a las democracias participativas -que persiguen el establecimientos de garantías básicas, no sólo de subsistencia, sino también de desarrollo del individuo.
Crítica a los medios educativos
Algunas visiones sociológicas marxistas argumentan que este tipo de formación moral, al situarse en el plano de la ciudadanía individual y no en el de la política, distrae de las verdaderas fuentes de la desigualdad que radica en las formas de distribución de privilegios característicos de las instituciones públicas. De esta forma, el hecho de tratar de superar las contradicciones sociales mediante un mejoramiento de las relaciones interhumanas no sería más que una forma de identificar las necesidades de las masas con los intereses de las clases dominantes.
MODELOS DE BUEN COMPORTAMIENTO PARA EL APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN Y POR IMITACIÓN
Una de las máximas de la educación moral cristiana es la prédica y la enseñanza por el ejemplo. La mente del educando es representada como una hoja en blanco en la cual se imprimen toda serie de experiencias sin que opere en ello ningún proceso de selección. De esta manera, se espera que los encargados de la educación rodeen, especialmente a los niños y jóvenes, con toda clase de ejemplos morales y virtuosos para que a fuerza de contemplarlos no tengan otra vía de imitación.
También, es necesario forzar al sujeto de aprendizaje para que dirija su atención únicamente a los objetos de imitación que maestros, padres o autoridades sitúen en su entorno y establecer mecanismos de vigilancia y narración -usualmente confesionales-, en caso de que un individuo tenga contacto con alguna mala influencia o dirija sus pensamientos hacia objetos poco virtuosos.
Características de la personalidad moralmente buena
El aprendizaje por imitación tiene a la parábola del buen samaritano como ideal de vida cristiano y cívico. En ella queda claro que las diferencias raciales y culturales se pueden superar al momento de ver a una persona en apuros, sin embargo, el samaritano sigue siendo un creyente del “Dios verdadero” y, en este sentido, un prójimo que está en capacidad de ofrecer buenos ejemplos.
La máxima de “no perjudicar a ningún semejante” acepta la idea bíblica -desarrollada particularmente en los proverbios- de que toda situación por fuera de la devoción divina es perjudicial para el hombre. De esta manera, las autoridades eclesiásticas tienen exclusividad para decidir, a partir de un procesamiento lógico derivado de principios inamovibles, qué experiencias son moralmente lesivas para el individuo. De lo anterior se derivan las expectativas formativas del aprendizaje por imitación: en primer lugar, se espera que el educando tenga una actitud humilde hacia quienes desean encauzarlo y que esté interesado en buscar ejemplos de vida que le permitan actuar de forma automática en cualquier situación cotidiana por caprichosa que ésta parezca. La forma de responder a los dilemas morales que presentan diversas situaciones es planteada en la pregunta ¿qué haría cual o tal personaje en esta circunstancia?
Segundo, el educando debe estar en la capacidad cognitiva de hacer transpocisiones que le lleven de una situación real o ficticia a la deducción del juicio moral. Por ejemplo, en las fábulas es necesario estar dispuesto a buscar la intención formativa del autor, utilizar los patrones morales para identificarla y luego determinar los contextos en los cuales la moraleja pudiera ser aplicada.
Y tercero, se espera que el educando por voluntad propia se aparte de los círculos sociales que le provean mal ejemplo o que se declaren en contravía de sus preceptos morales, aunque éstos tengan “apariencia de piedad” o tolerancia. El mejor ejemplo de esta exhortación es el Emilio, que en su niñez y juventud sacrifica el goce de la sociabilidad por su restricción a ambientes que le provean de buenos ejemplos. La moraleja es que el joven, representado como un adulto en miniatura viene a coincidir totalmente con la imagen que su educador tiene a la vista.
Características del contexto ideal para la actuación moral
Existen ciertas condiciones para que el aprendizaje por imitación sea posible:
1 Dado que el desarrollo integral (emocional, físico, intelectual y lúdico) se ha posicionado como uno de los principios rectores de la educación contemporánea es necesario que las instituciones interesadas en la formación moral de los individuos satisfagan estos requerimientos estableciendo vínculos con otras entidades cuya misión sea moralmente aceptable. Cada vez es mayor el número de iglesias y congregaciones que amplían su oferta recreativa buscando aumentar la retención de jóvenes.
2 Se debe ejercer estricta vigilancia sobre los ambientes en que se desarrolla el educando para garantizar su coherencia moral. Un comportamiento diferenciado de los padres, los maestros o los profesionales con quienes el joven mantiene contacto regular disminuye la intensidad de la inmersión y reduce proporcionalmente los efectos del buen encauzamiento.
3 El aprendizaje por imitación implica la existencia de grupos lo suficientemente amplios en los cuales el individuo tenga contacto con personas más adelantadas en su desarrollo moral (padres, religiosos, líderes comunitarios). Igualmente, debe congregarse con otros individuos que compartan similares características etáreas y de género, que actúen como parámetros de desarrollo moral para indicarle cuál es su posición con respecto al grupo y en qué aspectos debe ser más diligente.
Fortalezas de este medio de educación moral
La mayoría de argumentos a favor del aprendizaje por imitación radican en su capacidad de mantener por largos periodos de tiempo -a veces a lo largo de la vida- las motivaciones del comportamiento prosocial:
1 En este tipo de aprendizaje existe un vínculo emocional entre el observador y la persona que da el ejemplo que, desarrollado en el plano religioso, puede adquirir dimensiones trascendentales. Así, la persona que recibe un testimonio de la transformación de una conducta perniciosa generará cierto grado de “comunión” con su interlocutor que le mantendrá alejado de los vicios por un largo periodo y, en caso de ceder a la tentación, generará sentimientos de traición que lo conducirán a la recapacitación y al arrepentimiento.