Derechos Ambientales y afectaciones en tiempos de crisis ambiental y pandemia, volumen I
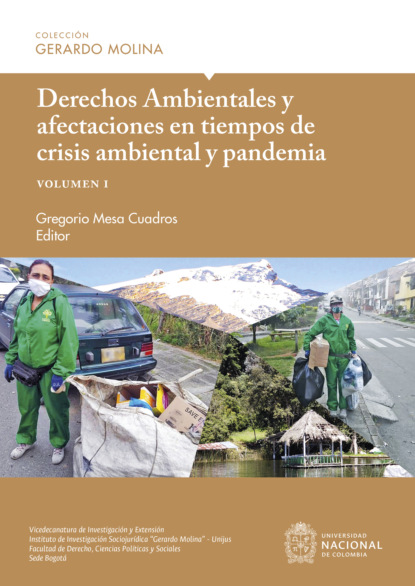
- -
- 100%
- +
20 La Ley 99 de 1993 reglamentó algunos elementos para la protección de los derechos constitucionales ambientales previstos en los artículos 79, 80 y 81 de la Constitución Política. La Ley 472 de 1998 reglamentó las acciones populares, de clase y grupo para la defensa de los derechos colectivos, incluidos los Derechos Ambientales. El Decreto 1753 de agosto 3 de 1994 reglamentó esta ley, el cual intentó ser reformado por el Decreto-Ley 2150 de diciembre 5/1995, que posteriormente fuera declarado inconstitucional por la Corte. El Decreto 1753 fue derogado por el Decreto 1728 de agosto 6/2002. Este, a su vez, fue derogado por el Decreto 1180 de mayo 10/2003, el cual a su vez fue derogado por el 1220 de abril 25/2005, y este a su vez por el Decreto 2820 de agosto 5/2010, posteriormente derogado por el Decreto 2041 de octubre 15 de 2014.
21 El Decreto 328 de febrero 2 de 2020 fija lineamientos para Proyectos Piloto de Investigación Integral sobre Yacimientos no Convencionales (PPIIYNC) con perforación horizontal.

CAPÍTULO 1
Responsabilidad y deberes de protección ambiental desde el Sistema Interamericano

Delma Camila Mesa Villamil*
Luis Fernando Sánchez Supelano**
Gregorio Mesa Cuadros***
INTRODUCCIÓN
La producción del derecho y los derechos en perspectiva liberal requieren actualizarse a nuevas teorías de los derechos. Así, por ejemplo, la de los Derechos Ambientales, ya que estos expresan los nuevos conflictos y necesidades a resolver en tiempos de crisis ambiental y civilizatoria, la cual se incrementa en tiempos de pandemia, como estos del COVID-19.
El sistema interamericano incorpora el derecho humano al ambiente sano como un derecho concreto, específicamente protegido por el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988), comúnmente conocido como Protocolo de San Salvador, así como algunas interpretaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CteIDH) que han aplicado los derechos de la Convención en congruencia con un deber de protección ambiental.
Comprender mejor estos asuntos implica una visión e interpretación integral y sistémica de, por lo menos, los siguientes aspectos: contexto, historia de los derechos, normatividad, jurisprudencia, doctrinas y teorías, y derecho comparado interno, externo y global en perspectiva ambiental. Lo anterior, con miras a la protección material y efectiva de todos los derechos y no solo de su reconocimiento y consagración formal.
En lo teórico, con respecto a la producción jurídica (normativa y jurisprudencial), los jueces y los legisladores materiales, es decir, quienes hacen ya no solo formalmente, sino materialmente las normas y afirman lo que son o no los derechos, usualmente no son quienes animan la protección ambiental (vale decir, sus ecosistemas y sociedades, los pueblos y las comunidades que los habitan). Por el contrario, en su mayoría, han promovido el daño y el deterioro ambiental, con frecuencia desde las teorías jurídicas, políticas, biológicas y sociales individualistas, propietaristas, privatistas, sectoriales y parciales sobre el derecho, el Estado, los derechos, la justicia, la democracia y la ciudadanía.
Desde febrero de 2012 hasta el primero de marzo de 2015 fue Director de la Revista Pensamiento Jurídico. Se ha desempeñado como Vicedecano Académico, Coordinador del Doctorado en Derecho, Coordinador General de Posgrados, Director del Área Curricular de Derecho, Director del Instituto de Investigaciones Jurídico-Sociales “Gerardo Molina” – UNIJUS y Secretario Académico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Es además profesor de las universidades Javeriana, el Rosario, Libre, Tadeo Lozano, UPTC, UIS, UNAB, USCO, UPC, UAO, de Manizales, del Norte, así como docente invitado de diversas universidades colombianas, españolas y latinoamericanas, gmesac@unal.edu.co
Es imperativo resolver la necesidad de avanzar hacia la creatividad jurídica por parte de las antiguas, actuales y nuevas generaciones de estudiosos del derecho y otras disciplinas, pues esto hará parte del patrimonio cultural y jurídico que legaremos a las generaciones futuras, a fin de no solo dejarles un ambiente (ecosistemas y sociedades) dañado y contaminado.
Es necesario reconocer el contexto adverso global, internacional, nacional, regional y local para que lo definido por la jurisprudencia constitucional colombiana (tanto desde las altas cortes como desde los jueces de menor jerarquía) con respecto al reconocimiento formal de una parte de los Derechos Ambientales (ríos, bosques, páramos, etc.) se implemente de forma adecuada y se concrete la protección de los derechos de los seres humanos y de los componentes de la Naturaleza. Esto, dado que el desconocimiento material de estos y otros Derechos Ambientales (derechos humanos y derechos ecosistémicos), como, por ejemplo, en el caso de las consultas populares ambientales y, en el próximo futuro, las pseudoconsultas virtuales, o en el de la reducción del estándar ambiental en las licencias ambientales y las autorizaciones al fracking, así como en otro tipo de planes, programas, proyectos, obras o actividades que atentan contra el ambiente (tanto contra los ecosistemas como contra las culturas), ponen en entredicho algunos de los avances que se han logrado con miras a proteger derechos, en términos de reconocimientos normativos y jurisprudenciales.
La jurisprudencia interamericana, así como la jurisprudencia internacional y global, presentan algunos avances, pero adolecen de diversas limitaciones, las cuales obedecen a las tradiciones de los respectivos ordenamientos jurídicos, a sus contextos de producción y reproducción jurídica, social, cultural y económica. Por tanto, una de las diferencias sustantivas entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte CIDH) frente a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene que ver no solo con la positivación de los Derechos Ambientales, en el primer caso, ya que, seguramente, la creatividad teórica, conceptual y doctrinal de los tribunales debería permitir complementar estos reconocimientos formales.
Un primer asunto a debatir tiene que ver con que si se es creativo en universalizar o globalizar la teoría liberal de los derechos humanos, no se es jurídicamente consistente en el propósito de conceptualizar y fundamentar la universalidad de la protección general de todos los Derechos Ambientales; es decir, tanto los derechos humanos ambientales —en cabeza de los humanos con respecto a la Naturaleza— como los derechos de otros seres (ecosistemas, bosques, ríos, páramos), y sí se insiste en la universalización de la privatización del mundo, de la vida y de sus múltiples componentes, incluidos, especialmente, bienes comunes naturales o culturales tales como el aire, el espectro electromagnético o el conocimiento.
Una acción jurídica alternativa debería pasar por un debate profundo desde la perspectiva ambiental, quizá al disminuir el peso que tienen teorías jurídicas sobre los derechos (especialmente el positivismo y el naturalismo) y formular proactivamente nuevas posibilidades de comprensión integral de la conflictividad ambiental y de la manera de tramitarla y resolverla jurídica y políticamente. Esto pasa por ser, por ejemplo, menos positivista, menos formalista, más integral, sistémico, holista, complejo y procesual, si se recurre a la idea de los Derechos Ambientales como parte del derecho consuetudinario, pieza central del ius cogens, a fin de superar las teorías legalistas negadoras de los derechos, de corte eurocéntrico y usacéntrico.
Este capítulo consta de tres partes. La primera desarrolla los elementos centrales para la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano, a partir de precisar los primeros avances hacia el reconocimiento de la necesidad de abordar la conflictividad ambiental y su relación con la negación de los derechos humanos. Posteriormente, se analiza el marco de las obligaciones estatales en materia de protección de los derechos humanos y sus conexiones con la protección del ambiente; por último, se destacan algunos elementos sistematizadores de la relación que se establece entre derechos y protección ambiental desde la jurisprudencia interamericana.
EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sufrido múltiples transformaciones desde su creación, las cuales van desde el fortalecimiento institucional con la creación de la Corte Interamericana, hasta su ampliación sustantiva del catálogo de derechos a proteger, por medio de protocolos adicionales y las convenciones interamericanas.
La inclusión de los asuntos ambientales no ha sido ajena a estos procesos, por lo menos en dos dimensiones. Por una parte, la inclusión formal del derecho al ambiente sano en el listado de derechos que los Estados suscribieron con el Protocolo de San Salvador, comprometiéndose a respetar, garantizar y cumplir sus obligaciones internacionales dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por otra, a través de las interpretaciones que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho de los instrumentos del Sistema Interamericano, pues han entendido que a fin de proteger los derechos de la Convención o la Declaración Americana deben salvaguardarse unos mínimos ambientales. A continuación, expondremos estos dos procesos.
El reconocimiento formal de los Derechos Ambientales en los convenios y tratados que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho a un ambiente sano está consagrado expresamente en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, al indicar: 1) toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos; y 2) los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del ambiente.
Adicionalmente, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana, este derecho también debe considerarse incluido entre los derechos económicos, sociales y culturales protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana, debido a que bajo dicha norma se encuentran protegidos aquellos derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (en la medida en que ésta última “contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere”), y los que se deriven de una interpretación de la Convención acorde con los criterios establecidos en su artículo 29. En esta misma perspectiva, tanto la Comisión como la Corte han reiterado la interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos civiles y políticos, así como entre los económicos, sociales y culturales, puesto que deben entenderse de forma integral e indivisible como derechos humanos, sin jerarquía entre sí, así como ser exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello (Corte CIDH, 2017, p. 22).
Desde estas nociones, es claro, entonces, que el “derecho a un ambiente sano” hace parte de los derechos reconocidos y salvaguardados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora bien, aunque dogmáticamente se clasifica dentro del Sistema Interamericano como un derecho social, económico y cultural, se reconoce que esto no implica el establecimiento de jerarquías o de órdenes de precedencia entre derechos. Sin embargo, lo anterior sugiere la necesidad de abandonar estas clasificaciones que, además de arbitrarias, no contribuyen a la comprensión integral y sistémica de los derechos.
Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre el Protocolo de San Salvador ha indicado que el derecho al ambiente sano, tal como está previsto en el referido instrumento, conlleva las siguientes cinco obligaciones para los Estados: a) garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, un ambiente sano para vivir; b) garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, servicios públicos básicos; c) promover la protección del ambiente; d) promover la preservación del ambiente, y e) promover el mejoramiento del ambiente. Asimismo, ha establecido que el ejercicio del derecho al ambiente sano debe guiarse por los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, común a otros derechos económicos, sociales y culturales (CteIDH, 2017, p. 22).
Particularmente, la CteIDH ha indicado que el derecho al ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege componentes del ambiente tales como bosques, ríos, mares y otros, en cuanto intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la Naturaleza y el ambiente no solo por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como, por ejemplo, a la salud, a la vida o a la integridad personal, sino, además, por su importancia para los otros organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos De esta manera, el derecho a un ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal (CteIDH, 2017, p. 22).
En esta perspectiva, podemos indicar tres elementos de avance del Sistema Interamericano de Derechos con respecto al reconocimiento de los Derechos Ambientales: a) hay un reconocimiento expreso del derecho al ambiente sano como un derecho autónomo que es independiente de la utilidad humana; b) en todo caso, los derechos reconocidos por los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen un contenido ambiental que es precondición para su disfrute; y c) este reconocimiento implica deberes sustantivos de diversa índole para los Estados que hacen parte de los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los Derechos Ambientales en la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Múltiples han sido los momentos en los que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del ambiente y la realización de otros derechos humanos, en la medida en que la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos.
Asimismo, el preámbulo del Protocolo de San Salvador resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales —lo que incluye el derecho a un ambiente sano— y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (CteIDH, 2017, p. 22).
En este sentido es posible ubicar varias de las recomendaciones y sentencias proferidas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se reflejan, al menos, tres perspectivas interesantes: el reconocimiento de cómo los daños ambientales pueden constituir vulneraciones de los derechos a la salud, la vida, la cultura y la propiedad; el reconocimiento de la importancia y necesidad de garantizar derechos como los que tienen que ver con la participación pública en la toma de decisiones (lo que incluye el previo consentimiento informado por parte de las personas y colectivos afectados de manera negativa por proyectos de desarrollo y maldesarrollo); el de recibir información adecuada sobre el ambiente y el derecho de acceso a la justicia y a recursos efectivos (incluidos los administrativos), a fin de permitir la protección de los derechos reconocidos por el Estado. Finalmente, se ha insistido en la necesidad implementar y hacer cumplir las garantías constitucionales que se refieren al derecho a un ambiente sin deterioro ecosistémico, seguro y sano (Shelton, 2010a).
Adicionalmente, en tiempo reciente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que, con el propósito de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción,
los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, para lo cual deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al ambiente; realizar estudios de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al ambiente; establecer un plan de contingencia, a efecto de tener medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales, y mitigar el daño ambiental significativo que hubiere producido. (CteIDH, 2017)
Asimismo, precisó que, con el propósito de garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, en relación con la protección del ambiente,
los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho al acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al ambiente; el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el ambiente, así como el derecho de acceso a la justicia en relación con las obligaciones ambientales estatales. (2017)
Ahora bien, la mayoría de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos relativas a Derechos Ambientales se han dado, usualmente, a través de peticiones y casos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, siempre en conexión con otros derechos reconocidos en la Convención o la Declaración, en los que ha reconocido que los daños ambientales y la falta de participación de las comunidades en las decisiones que afecten su territorio pueden constituir vulneraciones a sus derechos, especialmente a los derechos conectados con el territorio y su propiedad colectiva.
En casos en los que, como consecuencia de la contaminación ambiental, se han causado efectos adversos en las comunidades, como, por ejemplo, enfermedades o riesgos a la salud, los órganos del sistema interamericano han entendido que esto podría llegar a configurar una violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos de los niños y niñas e, incluso, un incumplimiento del deber de desarrollar de forma progresiva los derechos económicos, sociales y culturales. De la misma manera, ha indicado que la falta o la manipulación de información sobre la contaminación ambiental y sus efectos a la salud, junto con el hostigamiento contra personas que pretendan difundir información al respecto, podría constituir una violación a la libertad de expresión1 (Veramendi Villa, 2015, pp. 46-50).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la interconexión entre derechos colectivos y culturales tales como el derecho a la existencia colectiva, la consulta previa, libre e informada, así como los derechos de propiedad a la salud, a la vida digna o el derecho a la alimentación. De igual forma, la Corte ha destacado cómo el acceso a algunos bienes ambientales, como, por ejemplo, el agua, son esenciales para el respeto de los derechos garantizados por la Convención Americana, así como para el disfrute adecuado de otros derechos. Adicionalmente, ha reconocido la importancia del acceso a la información, en la medida en que es un asunto de interés público, y la protección de los ambientalistas en su calidad de defensores de derechos humanos, así como el deber del Estado de garantizar la posibilidad de organizarse para defender el ambiente2.
Incluso, se han planteado discusiones alrededor de la interconexión entre problemas ambientales estructurales y los derechos humanos. Así, por ejemplo, se planteó la cuestión de la interrelación entre los derechos humanos y el clima en los Estados Unidos. En diciembre del 2005, el pueblo inuit (esquimal) que vive en el Ártico, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que acusaba a los Estados Unidos de violar sus obligaciones de proteger los derechos humanos. Sostuvieron que el Estado había violado sus obligaciones al no tomar medidas efectivas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.
La petición detallaba los efectos del aumento de las temperaturas árticas sobre la capacidad de los miembros del pueblo inuit de disfrutar de una amplia variedad de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida (derretimiento del hielo y permafrost que hacen que viajar sea más peligroso), propiedad (se derrite el permafrost, sus casas se derrumban y los residentes se ven obligados a abandonar sus hogares tradicionales) y a la salud (la nutrición empeora, ya que los animales de los que dependen disminuyen en número). La petición relacionó el aumento de las temperaturas con el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero y, en particular, con el hecho que los Estados Unidos no tomó medidas efectivas para reducir sus emisiones.
Los inuit pidieron alivio específico, incluida la adopción de medidas obligatorias por parte de los Estados Unidos para limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero y cooperar en los esfuerzos de la Comunidad de Naciones a fin de limitar dichas emisiones a nivel mundial. La petición logró atraer la atención académica y pública sobre los graves efectos del calentamiento global en los inuit, pero no cumplir con los requisitos establecidos, lo cual sugiere que, a pesar de los avances, aún existen áreas en las que los Derechos Ambientales y su exigibilidad requieren avanzar, además del compromiso de los Estados por limitar su acción según estándares de sostenibilidad, tal como lo precisan Pavlovich Anisimov y Jakovlevich Ryzhenkov (2016, pp. 18-22), así como Borrás Pentinat (2013, pp. 40-41).
La práctica ambiental de la CteIDH y la CIDH, hasta cierto punto, limitada en tamaño —pero creciente—, es particularmente significativa. A nivel judicial, se ha originado, en gran parte, desde una interpretación evolutiva y dinámica de los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que son vulnerables a las violaciones debidas a los daños ambientales, como, por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Aunque el artículo 11(1) del Protocolo de San Salvador de la CADH proclama un derecho autónomo a un ambiente sano, este último no puede usarse en peticiones individuales ante la CteIDH.
Una característica clave de las decisiones pertinentes es que muestran la determinación de los órganos interamericanos de otorgar un valor especial a la observancia de los Derechos Ambientales participativos. Esto es más visible en casos que involucran reclamos de pueblos indígenas, pero también se aplica a ciertas decisiones que no están relacionadas con esas situaciones (Pavoni, 2015, pp. 70-71).
Expuesto lo anterior, puede afirmarse que, a pesar de los avances, aún hay elementos que deben desarrollarse, entre los cuales se encuentran: a) la exigibilidad autónoma del derecho a un ambiente sano, pues en los casos decididos siempre tuvo que acudirse a algún grado de conexidad con otros derechos reconocidos por la Convención; b) las reglas de admisibilidad, que si bien se han flexibilizado, aún resultan restrictivas frente a los Derechos Ambientales; y c) el desarrollo de criterios sustantivos de sostenibilidad y justicia ambiental que permitan evaluar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, pues hasta el momento los criterios más desarrollados son los que tienen que ver con la garantía de la participación en las decisiones que pueden afectar el ambiente.

