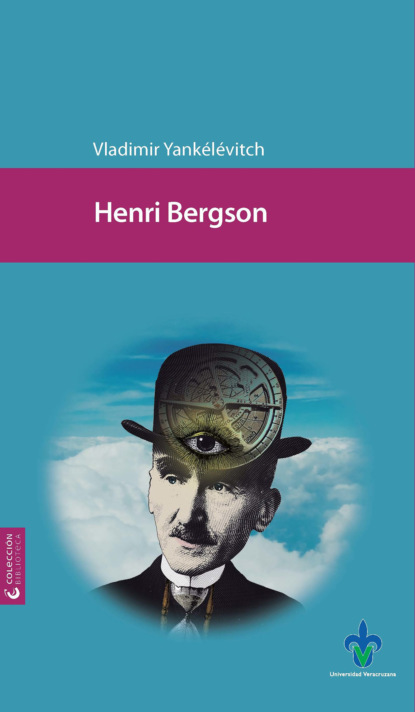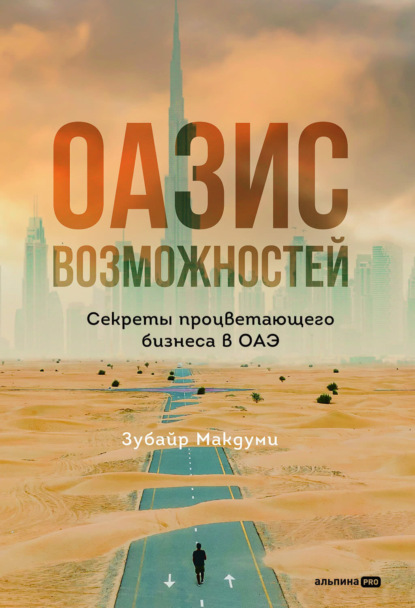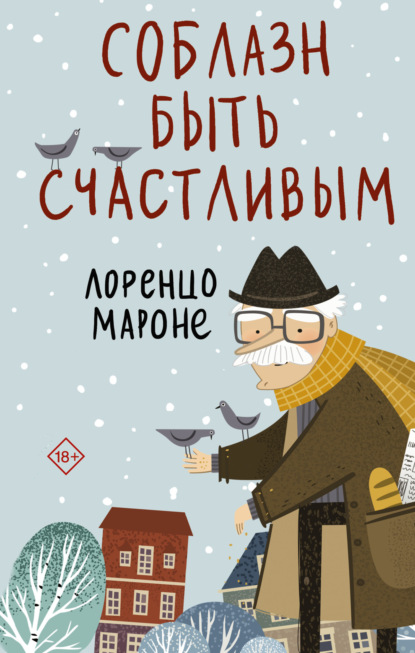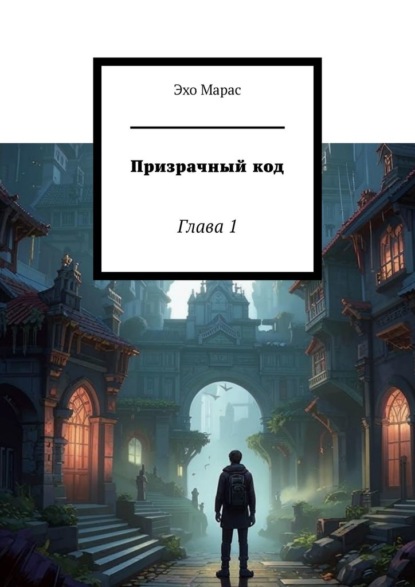El carácter de la filosofía rosminiana
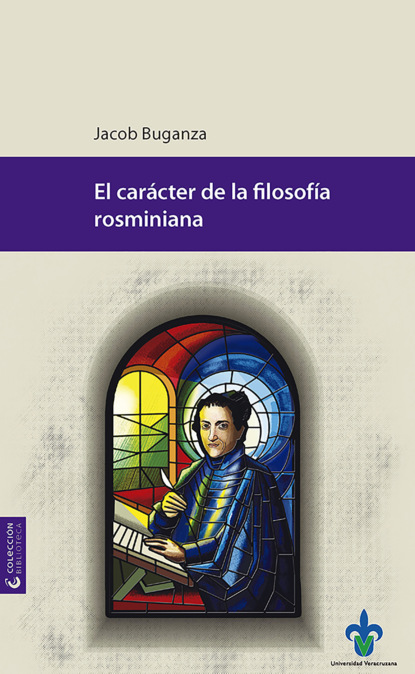
- -
- 100%
- +
Este texto intenta revelar la incompatibilidad de concepciones sobre la prima philosophia que manejan Santo Tomás y Heidegger. Para el primero, no hay oposición entre la prima philosophia y la theologia, mientras que para Heidegger sí la hay (aunque el filósofo friburgués pasa por alto que lo que trae a colación es un “comentario” a la Metafísica de Aristóteles). Pero el argumento que esgrime el Aquinate pone de manifiesto la continuidad que hay entre la ontología y la teología, a saber: “Haec autem triplex consideratio, non diversis, sed uni scientiae atribui debet. Nam praedictae substantiae separatae sunt universales et primae causae essendi”. 57 Pero Heidegger no parece aceptar la razón de Tomás de Aquino, considera que Dios sólo llega a la filosofía en tanto que esta última exija y determine, de acuerdo con su esencia, que Dios entre en ella, así como la manera en que debe hacerlo. De ahí que el friburgués señale que hay una esencia onto-theologische de la metafísica. 58 Pero debido a la limitación del método del filosofar que Heidegger ha tomado (y que es cierto no es el único), es que no puede alcanzar el fundamento de los entes, a saber, el Esse que esencialmente es, ya que lo divino es lo que es, pura y simplemente. 59 Pero hay más. A lo que se refiere el Aquinate es a que el objeto de la metafísica, entendida en esta triple distinción ya citada, es el ens commune. Y debido a que se estudia al ens commune, se dice que debe estudiar también a todos los entes que “sunt separata a materia secundum esse et rationem”. 60 Y es que, secundum esse, por su generalidad amplísima debe estudiar a Dios y a las substancias separadas; pero también, secundum rationem, al mismo ens commune. Ahora bien, debido a que la prima philosophia estudia las causas primeras del ens commune, entonces estudia al esse y a la essentia; y debido a que estudia también las causas agente y final del ente, entonces estudia a Dios y, por tanto, es también scientia divina sive Theologia.
4. Reflexión: la experiencia ontológica desde una perspectiva tomista-rosminiana
Para entrar de lleno al tema de la experiencia ontológica, desde una perspectiva tomista-rosminiana, habrá que traer a colación dos importantes textos de destacados neoescolásticos, a saber, de Echauri y Lotz, con el fin de iluminar la reflexión. El primero escribe:
Mientras que Santo Tomás distingue entre essentia y esse como entre dos principios constitutivos de lo real, la escolástica adversa al tomismo ha distinguido entre essentia y exsistentia como entre dos modalidades del ens. La essentia indica la posibilidad, y la existentia, la actualidad; dicho de otro modo, la essentia es el ens possibile, y la existentia, el ens actuale. No se trata, por tanto, de elementos constitutivos de la realidad, como es el caso de la essentia y el esse tomista, sino de modalidades de ser. 61
El de Lotz es el siguiente:
De la experiencia ontológica cabe esperar que sea también trascendental en el doble sentido del término, pues el ser, en cuanto último fundamento de posibilidad (del que se distingue la esencia en cuanto fundamento próximo), es necesariamente el fundamento de todo lo que abarca, tanto en el orden del conocimiento como de la realidad. 62
Con respecto al texto de Echauri, cabe notar que la essentia para Santo Tomás señala lo que el ente es actualmente, y por ello no se identifica con la modalidad llamada existentia. El esse es, en cambio, el actus essendi, ya que actualiza a la esencia haciéndola real. La existentia señala la cosa que es actualmente y no el elemento por el cual existe, que es el esse. Tal confusión, además de verse en algunas corrientes escolásticas se encuentra de modo patente en la filosofía racionalista. Por ejemplo, en el caso de Christian Wolff, el gran sistematizador de la metafísica racionalista, el ente es todo aquello que puede ser, sea real o no (Alles was seyn kan, es mag würcklich seyn oder nicht, nennen wir ein Ding). 63
Ahora bien, la trascendentalidad es doble para Lotz, por un lado, es fundamento del orden real; por otro, es fundamento del orden ideal. En este sentido, la experiencia ontológica es trascendental en el doble sentido del término, ya que se refiere tanto al ens in communi que es abstraído por el entendimiento y, entonces es fundamento de todo lo cognoscible, pues todo lo que se conoce es en relación al ente. Pero, por otro lado, el esse como constitutivo del ente es el fundamento de la estructura de lo real; es el acto primario o primero de la realidad. En consecuencia, considera Lotz, Heidegger no alcanza la última profundidad del ser, esa que es el esse, y que se encuentra plasmado en la filosofía de Santo Tomás y en el pensamiento de Antonio Rosmini. En ambos filósofos se puede sustentar que lo primero que se ofrece al entendimiento es el ente, y que en cuanto captación primera acompaña los demás conocimientos. Si esto es así, entonces el esse se posee inmediatamente, porque ens no significa otra cosa que habens esse. Por eso, Santo Tomás ha escrito “Ens dicitur quasi esse habens”. 64 En conclusión, lo primero que capta el entendimiento es que hay algo, esto es, el esse y la essentia. Es más, la essentia se relaciona con el esse, pues como se dice en el De ente et essentia: “sed essentia dicitur secundum quod per eam et in ea ens habet esse”. 65
En este contexto, Gilson se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué el entendimiento desciende del plano del esse y se instala en el ens? A lo que responde: “El entendimiento humano se mueve cómodamente en el terreno del concepto, y tenemos un concepto del ente, pero no del existir” 66 . Y es que, en el orden temporal parece que primero se conoce lo esencial a través de la simple aprehensión, y luego, a través de la compositio, el ser efectivo del ente. Es lo que explica Gilson, recurriendo al comentario a las Sentencias: “La intelección alcanza la esencia, que la definición formula, el juicio alcanza el acto mismo de existir: prima operatio respicit quidditatem rei, secunda respicit esse ipsius”. 67
Siendo, como explica Gilson a partir de los textos del Aquinate, el ser un acto, se expresaría a través de otro acto, que es la compositio. Y es precisamente el núcleo de la compositio el que revela el ser mediante la cópula. No es lo mismo afirmar que “Sócrates es” a “Sócrates es blanco”, son dos composiciones que, evidentemente, expresan algo distinto, aunque ambas se reduzcan a predicar la existencia de algo; en el primer caso, la existencia de Sócrates; en el segundo, la existencia de Sócrates blanco.
En el caso de Antonio Rosmini, Lotz sostiene que el filósofo de Rovereto sigue la senda de la inmediatez de la intuición del ser. Veamos cómo lo expone Lotz:
Rosmini se vio conducido a adoptar esta postura por oposición a Kant, para quien el camino mediato estaba cerrado. De acuerdo con todo lo dicho hasta aquí, la cosa experimentada no es, en la concepción de Kant, el ente, sino sólo el fenómeno o apariencia, en la que el ser no está contenido y de la que, por tanto, tampoco puede sacarse. Profundamente impresionado por este razonamiento, Rosmini pensó que el ser –que había de ser alcanzado si se quería refutar a Kant– sólo era asequible por el camino inmediato. 68
En efecto, para Rosmini la idea dell´essere in universale procede de una intuición intelectiva. Pero Lotz no tiene presentes algunos pasajes de la obra rosminiana donde el filósofo roveretano explícitamente señala que no debe confundirse la intuición del ser posible con el ser posible. En efecto, en el Rinnovamento della filosofia in Italia, Rosmini asienta que hay quienes “confondono l´intuizione dell´essere possibile (idea), coll´essere possibile intuito; e dicono: l´intuizione mia va, viene, si crea, si annienta: dunque la cognizione, l´idea è contingente: dunque ella non è che un modo del nostro spirito”. 69 Ahora bien, si la idea tiene por objeto la esencia, luego no debe confundirse la esencia de ser con el ser. Y es que, en el plano de las esencias, Rosmini se mueve en el horizonte de las ideas y no de las subsistencias. Se trata, dice él, de una verità italiana que proviene desde los pitagóricos. Es la verdad que consiste en distinguir entre el plano de lo posible y de lo subsistente, ya que lo posible tiene como sede lo inteligible y, por tanto, el intellectus, mientras que lo subsistente viene dado por lo sensible y, por tanto, por el sensus (aunque eventualmente pueda hablarse de una inteligencia sentiente, en cuanto tiene presente un ente inteligible). Debido a que lo sensible no se da propiamente sino en el movimiento, se deduce que es contingente, mientras que lo inteligible es en cierto modo eterno, tal como sucede con la idea de triángulo. Pero aquí es forzoso tener presente la distinción entre la intuición del ser posible y el ser posible, ya que una cosa es la idea, cuyo objeto es la esencia, y otra el acto contingente por el cual se intuye tal idea. En sus palabras, no debe perderse de vista “quella distinzione fra l´idea (l´ente possibile a cui sono l´immutabilità conviene), e l´atto contingente e accidentale del nostro intelletto che la intuisce”. 70
No es gratuito que los antiguos concibieran que lo verdaderamente ente es lo inmutable; las cosas subsistentes, sometidas de continuo al cambio, son entes impropiamente. De ahí que la ciencia sea el conocimiento de lo que es la esencia, esto es, de la οὐσία, ya que esto es lo que siempre es; en otros términos, son las esencias las que propiamente existen. Tanto en Platón como en Aristóteles, esta concepción se encuentra arraigada y trasciende sus fronteras instalándose en la filosofía posterior, como sucede por ejemplo con Boetio y su idea de que la sapientia es “rerum que sunt comprehensio”. La diferencia entre Platón y Aristóteles es visualizada acertadamente por Rosmini, quien escribe: “Tutti gli argomenti che usa Aristotele a confutare le idee di Platone, hanno virtù di provare questo solo, che le idee non esistono fuori de una mente, ma cessano interamente di aver il minimo di valore, ove si ponga, che le idee siendo in una mente”. 71 Aristóteles señala a Platón que las ideas o esencias de las cosas no están sino en el alma, aunque Rosmini piensa que Platón lo entendió así. 72 Empero, el filósofo roveretano piensa –contra el platonismo, aunque no contra Platón directamente, y más en la línea agustina–, que colocar las ideas fuera de la mente implica cambiar de locus el problema. En efecto, en lugar de preguntar e intentar indagar cómo es que nace el conocimiento, insiste en preguntar cómo nació el conocimiento en el mundo de las esencias o, como dice Rosmini, “come fosse nata la cognizione nelle stelle”. 73 Y es que en el fondo estas ideas adquieren un carácter divino que las hace caer en una suerte de idolatría, ya que parecen convenir en ellas los atributos divinos. De ahí que los santos padres de la Iglesia se dedicaran, en buena parte, a combatir este error teológico; pero explicar este desarrollo conceptual nos llevaría por otros derroteros.
En Rosmini, además de encontrarse una metafísica de la esencia (que no es en absoluto despreciable), encontramos una metafísica del ser. En Rosmini es posible rastrear una metafísica que sostiene, por una parte, modalidades del ser, y por otra, intensidades del ser, siendo precisamente la existencia de la primera de las intensidades; las restantes no podrían darse sin el esse, que puede interpretarse como actus actorum. En efecto, Rosmini sostiene que el ser puede darse de tres modos: el ideal, el real y el moral. Además, los entes participan del ser con distintas intensidades, que van desde el ser necesario hasta los entes contingentes. Dependiendo del contexto, Rosmini acentúa alguno de los tres modos en los cuales el ser se actualiza. Por ejemplo, en el Rinnovamento della filosofia in Italia, afirma: “Distinguiendosi appunto nell´essere realmente due forme o modi primordiali, che io chiamo la realità e l´idealità, l´essere reale e l´essere ideale; niente vieta che l´essere ideale, la conoscibilità essenciale, in quanto si trova congiunta e identica essencialmente colla realità assoluta, appellisi il Verbo di Dio”. 74 La filosofía rosminiana nos permitiría decir, por ejemplo, que el ser sólo se da en su entidad metafísica a través de todos los modos unidos, esto es, el ser es ideal, real y moral; ahora bien, si hay relación entre el ser ideal y real, y siendo la relación entre ambos lo que viene a llamarse verdad; es claro que esta última consiste en la relación que se establece entre la forma ideal y la forma real. Si esta relación se pone de manifiesto en el juicio, entonces la idealidad apunta hacia la realidad; de ahí que el ser ideal apunte al ser real. Tal vez en esta clave puede leerse lo siguiente:
El ser no es, pues, solamente el primer objeto de conocimiento intelectual en el sentido de que está implicado ya desde el primer objeto conocido, sino también en este sentido: que está implicado en todo objeto conocido, y que todo conocimiento, cualquiera que sea su objeto, es también y en primer lugar conocimiento del ser. Pero como todo ens incluye su propio esse, todo conocimiento real resuélvese finalmente en la composición de una esencia con su existencia, cuando ambas son afirmadas como unidas en la unidad de un ser, por acto de juzgar. 75
La limitación del ser es sólo atribuible al hombre, en razón de su misma constitución finita; pero sucede que el ser es infinito, ya que es considerado en sí mismo “ab infinitis et infinitis modis participari possibile est”. 76 Reiteramos, simplemente, que la limitación hay que atribuirla sólo al hombre y no al ser mismo, que en último término apunta a Dios. 77
5. Conclusiones
Este trabajo no ha tenido otra intención que la de exponer algunas de las críticas tomistas efectuadas a la Fundamentalontologie de Heidegger, siguiendo a sus más preclaros exponentes. Hemos visto, primero, que en Heidegger se da una renuncia a la fundamentación ontológica del ente en pos del método fenomenológico, que no llega sino a la periferia del ente. En segundo lugar, el método seguido por el filósofo de Friburgo parece limitar el conocimiento humano a la intuición sensible, por lo cual no logra alcanzar, precisamente, la fundamentación ontológica. En tercer lugar, con respecto a la antropología filosófica, al reducir el conocimiento al conocimiento sensible, el hombre queda asimismo reducido, de donde, en cuarto lugar, el intellectus humano no posee distinción de grado con respecto al conocimiento sensorial, lo cual vuelve ininteligible que el hombre sea capaz de captar en su máxima inteligibilidad al ente y sus constitutivos, a saber, el ser y la esencia, que no están necesariamente dotados de materialidad.
En quinto lugar, la develación del ser es distinta en ambas filosofías, ya que Tomás de Aquino se enfoca a develar el esse del ente, el cual no es sino la actualización de la essentia, rechazada frecuentemente por Heidegger. El esse es, para el tomismo, el acto primero del ente, es decir, su primera perfección; el tomismo de forma insistente señala el doble constitutivo del ente, ya que la essentia no se da factualmente sin el esse, pero el esse no se da sin la essentia, a la cual actualiza. En sexto lugar se aprecia la diferencia que aporta el platonismo en la filosofía tomista, en relación con la participación, porque siendo el ente contingente, es decir, pudiendo no ser en vez de ser, es necesario que el esse sea participado por algo que lo posea esencialmente, a lo cual la tradición tomista llama Ipsum Esse Subsistentes, que no es sino Dios. Pero, en el fondo, las discrepancias se refieren a la manera de entender la metafísica. Para Tomás de Aquino la prima philosophia y la theologia se ordenan, en último análisis, al conocimiento de Dios, y por tanto se habla de scientia divina. Para decirlo con Gilson, la ciencia de los primeros principios del ser se ordena por completo al conocimiento divino, a saber, el ser que es pura y simplemente: “La ciencia de la esencia del ser en general no está en ella sino en vista de la ciencia del supremo Existente”. 78 . En el punto de partida hay divergencias, aunque en algunos otros sitios haya convergencias, pero si el punto de partida es distinto, esto es, la manera en que ha de entenderse la metafísica es conceptualizada de manera diferente, es seguro, por no decir necesario, que la ontología que se sustente sea asimismo diversa.
Rosmini, ¿ontologista?
1. Introducción
En este trabajo se tiene como intención examinar si en verdad la filosofía de Antonio Rosmini cae en el ontologismo. Para ello, se recurre al novedoso texto de Alan Vincelette, Recent Catholic Philosophy. En este último, nos parece que el ontologismo al menos puede entenderse de tres maneras, por lo cual revisaremos dentro de cuál de esta tripleta de acepciones podría encuadrarse a Rosmini. En este contexto, discutiremos la postura de Vincelette recurriendo a algunos textos poco advertidos de Rosmini contenidos en la Storia comparativa e critica dei sistema intorno al principio della morale.
2. Desarrollo
Es frecuente encontrar clasificado a Antonio Rosmini entre los ontologistas, aunque no siempre queda claro por qué es así. El propósito de este trabajo consiste en visualizar si tal tesis es cierta. Para ello, nos serviremos del excelente texto de Alan Vincelette que lleva por título Recent Catholic Philosophy, en él su autor, como buen estudioso de la historia de la filosofía, comienza dando una noción de ontologismo que ha de servir de guía para su exposición, lo cual equivale a querer aclarar en qué sentido se afirma que un autor pertenece a una corriente específica. Ahora bien, nos parece que la definición de la que echa mano está reelaborada de tres maneras que vale la pena analizar con detalle, ya que a manera de hipótesis nos dará la pauta para apreciar si Rosmini es o no un ontologista, y si lo es, en qué sentido.
Lo primero que escribe Vincelette acerca del ontologismo es lo siguiente: “Ontologismo es la concepción de que todos los hombres pueden adquirir una visión directa de Dios (o de un componente de Dios), en esta vida” 79 . Como se desprende de un simple análisis, esta primera descripción de hecho incluye dos aspectos: (i) la visión directa de Dios, y (ii) la visión de un componente de Dios. No son realmente la misma cosa. En especial si (ii) fuera verdad, entonces casi todos los sistemas filosóficos serían ontologistas, incluyendo ciertamente el rosminiano. Pero antes de pronunciarnos sobre el asunto, veamos una segunda reelaboración del concepto que nos dará más pistas para entender lo que Vincelette tiene en mente. Escribe que en cierto grado todos los hombres tienen un conocimiento de Dios, el cual es fundamental para el conocimiento en sí; sin el conocimiento de Dios el conocimiento en general se tornaría imposible:
Lo es porque la primera idea presente a la mente humana, de la cual dependen todos los otros conocimientos, es una intuición del ser puro (considerado por los ontologistas frecuentemente como Dios mismo o un componente o una pertenencia de Dios presente en nuestras mentes). Y este conocimiento del ser puro no se deriva de la percepción sensible, sino que está directamente implantada en el alma humana por Dios al momento de su creación. 80
Es importante destacar que ya no se trata necesariamente de una visión directa de Dios, sino de un componente suyo, que en este caso consiste en la idea del “pure being”. Ahora bien, entre paréntesis Vincelette afirma que los ontologistas consideran que tal idea es o Dios mismo o un componente de Dios presente en la mente humana. Nuevamente están inmiscuidos, en su definición, (i) y (ii). Por último, agrega la demostración a priori de la existencia de Dios que, según su definición, proveen los ontologistas. Dice: “De acuerdo con los ontologistas, se pueden desarrollar pruebas a priori de la existencia de Dios basadas en su aserción de que todos los hombres tienen un conocimiento innato de Dios (o una pertenencia de Dios) que sólo deben reconocer en orden a ver que Dios existe”. 81 Nos parece que se trata de tres aspectos que abarca una sola definición; en otros términos, (i), (ii) y (iii) constituyen la definición de ontologismo. Para sintetizar esta postura puede reelaborarse de esta manera. Ontologista es una teoría filosófica que sostiene:
(i) que el hombre tiene una visión directa de Dios;
(ii) que el hombre visualiza un componente de Dios;
(iii) que el hombre es capaz de deducir a priori la existencia de Dios.
Tal parece que así queda constituida la definición de Vincelette. Ahora veamos lo que dice específicamente sobre Rosmini. En primer término, el filósofo estadounidense pondera que el Nuovo saggio sull´origine delle idee es ontologista, y asegura que se trata de una obra influenciada por las filosofías de Platón, San Agustín, San Buenaventura, Ficino, Malebranche, Gerdil y Kant. Omite mencionar, por supuesto, a Santo Tomás de Aquino, a quien Rosmini estudia profundamente. Es más, podría objetarse a Vincelette que si hay un filósofo que constantemente trae Rosmini a la palestra, es precisamente el Aquinate. Pero veamos de manera específica los argumentos que Vincelette esgrime para justificar su interpretación.
Es cierto que Rosmini pondera que nuestras ideas no pueden originarse por completo a partir de la sensibilidad ni tampoco sólo a partir de la inteligencia. Es necesario, para concebir el conocimiento humano, tener presente tanto el aspecto material como el formal. El aspecto material es proporcionado por los sentidos, mientras que el formal tiene su origen en la estructura de la propia inteligencia, la cual, para el roveretano, consiste en la idea dell´essere. Empero, Vincelette escribe: “Nuestras ideas de alguna manera deben ser innatas e implantadas en nosotros por Dios”. 82 Es importante notar que este autor habla de ideas y no de la idea del ser. En contra de esto, hay que afirmar que Rosmini no sostiene una pluralidad de ideas innatas, sino una sola, que es la idea dell´essere. Además, el autor se refiere a partes del Nuovo saggio donde Rosmini no expone fehacientemente su filosofía, sino que muestra las posturas de otros filósofos deslindándose de ellas y siguiéndolas sólo en algunos puntos. De ahí que sea difícil realizar la exégesis que pide Vincelette.
En donde el filósofo estadounidense sintetiza magistralmente la postura rosminiana es cuando escribe: “La propuesta de Rosmini es que todo pensamiento depende de la presencia de la idea innata del ser en el alma humana” 83 . Ya no se trata de una pluralidad de ideas, como menciona unas líneas arriba, sino de una sola. La idea de ser es del todo indeterminada, y se trata únicamente de una idea inicial, una idea madre que contiene en su seno las demás ideas. Para que las otras ideas se originen es necesaria la participación de la sensación o materia del conocimiento humano. La consigna de la idea de ser es darle forma o estructura a la materia del conocimiento, con tal de volverla propiamente conocimiento humano. De no ser, entonces por la idea de ser que conforma a la inteligencia humana el conocimiento humano no sería sino mero conocimiento sensible, como el animal.
Hasta este momento no es posible afirmar que Rosmini es ontologista, ya que no cae bajo ninguno de los tres aspectos que plantea Vincelette en su definición. Sostener que la idea de ser es la forma del conocimiento humano, no equivale a afirmar que el hombre tenga una visión directa de Dios, o que visualice un componente suyo o que se deduzca a priori la existencia de la Divinidad. Lo que sí resulta cierto es que en varios pasajes de la obra rosminiana se hace referencia a la “divinidad” de la idea de ser. Pero lo que resulta importante es destacar que Rosmini se deslinda expresamente de afirmar que tal idea sea Dios. Hay un texto poco frecuentado de Rosmini en donde al hablar de la postura estoica, que confunde el essere ideale con Dios, se separa por completo del ontologismo entendido al menos como (i). Dicho texto es el siguiente:
E quanto a questa dottrina degli Stoici, che l´anima separandosi dal corpo s´immerga in Dio ond´era uscita, e in quel mare come minima gocciola perda sè stessa, egli è un errore, ove assai facilmente dovea sdrucciolare quella filosofia, che nell´essere ideale, oggetto immanente dell´intelligenza, avea creduto di vedere Dio stesso. Perciò nel Fedone di Platone si trova qualche traccia dell´opinione stoica. 84
Como puede leerse en este texto, queda claro que Rosmini atribuye a los estoicos (y en cierto modo a Platón) que el alma, al separarse del cuerpo se pierde en Dios; expresamente considera que es un error platónico-estoico. En segundo lugar, el alma humana en la visión estoica, informada por el essere ideale, confunde este elemento “divino” con Dios mismo. Debido a que Dios no es el essere ideale, entonces la tesis estoico-platónica es errónea.