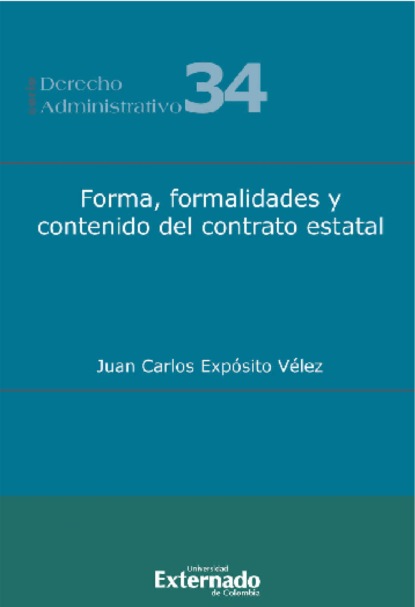- -
- 100%
- +
En cuanto al requisito de la aprobación de la garantía, para poder comprender el alcance y justificación de este precepto legal es necesario, en primer lugar, tratar el tema de las garantías en el contrato estatal, anticipando que su estudio a profundidad se hará más adelante, como parte esencial del contenido del contrato.
Cuando la ley utiliza el término garantías lo hace para designar genéricamente todos los modos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en un contrato, y para diferenciarlas del término fianza, el cual se circunscribe específicamente a la garantía personal ofrecida por un tercero, excluyendo las otras modalidades de amparar un negocio jurídico, como el depósito en dinero, los títulos de crédito, la póliza de seguros, etc. Esta premisa encuentra un mayor sustento en el Decreto 1082 de 2015 que, entre otros aspectos, reglamenta el régimen de garantías en la contratación de la Administración pública, el cual establece, en el artículo 2.2.1.2.3.1.2, que tanto la póliza de seguros, a modo de garantía bancaria, como el patrimonio autónomo91 son admisibles para cubrir los riesgos contractuales relacionados con el incumplimiento.
A partir de las modalidades de garantías permitidas por el Estatuto de Contratación para amparar los riesgos determinados de cada contrato específico, es importante anotar en este punto algunas particularidades frente al contrato de seguro, pues esta es la alternativa más utilizada en el campo de la contratación estatal. Así, desde la Ley 80 de 1993, en aras de dar practicidad al proceso de formación del contrato estatal, se estableció, como manifestación del principio de economía que regiría en adelante a este tipo de actuación administrativa, la necesidad de una garantía unificada, en la cual se cobijaran los riesgos que la Administración determine de acuerdo con cada contrato en particular, lo cual se encuentra actualmente en el artículo 7.º de la Ley 1150 de 2007 y desarrollado reglamentariamente en el título I, capítulo II, sección III, subsección I del Decreto 1082 de 2015.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 1036, 1037 y 1039 C.Co., el contrato de seguro tiene la naturaleza jurídica de consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva; las partes del mismo se identifican como tomador, que es quien traslada los riesgos, y asegurador, que es quien los asume, y se permite su celebración ya sea a favor del tomador mismo o a favor de un tercero, esto es, cuando la condición de parte interesada –asegurado o beneficiario– no recae en el tomador estipulante del seguro, de modo que la participación del mismo dentro de la relación jurídica entre tomador y asegurador es independiente de la relación entre las partes contratantes o estipulantes del contrato, el cual se denomina beneficiario o asegurado.
Es así como el contrato se seguro, en estricto sentido, implica que las partes contratantes o estipulantes son aquellas que participan en la formación y celebración del contrato, y en quienes recae el cumplimiento de las obligaciones surgidas del acuerdo de voluntades suscrito; estas son diferentes de los interesados o asegurados, quienes intervienen en la etapa de ejecución del contrato celebrado entre los contratantes, porque la ley los legitima para hacer efectiva la prestación económica que surge de la negociación y les permite obtener por este medio la protección directa o no de su derecho o interés92. Así, las partes del contrato son el tomador y el asegurado, de tal manera que a ellas compete el cumplimiento de las obligaciones propias del acuerdo jurídico bilateral.
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que al tercero en la relación, denominado parte interesada o asegurada, únicamente le incumbe reclamar la prestación asegurada a partir de la configuración objetiva del siniestro por la realización del riesgo amparado, excepto en el caso de que el tomador del seguro se rehúse a cumplir las obligaciones legal o contractualmente a él impuestas, de acuerdo con el artículo 1043 C.Co.
La exposición somera hecha sobre la naturaleza del contrato de seguro cobra vital importancia en el campo de la contratación estatal, por cuanto en este ámbito la Administración contratante, en virtud del contrato, siempre tendrá la posición de parte interesada en la relación jurídica relativa al contrato de seguro, toda vez que las partes contratantes o estipulantes del mismo son el contratista de la Administración en calidad de tomador, y la compañía de seguros en calidad de asegurador. Ello significa que el contratante del tomador de la garantía se convierte, para efectos del seguro, en asegurado y beneficiario del mismo, correspondiéndole, de conformidad con la normativa general relativa a este contrato, el derecho a reclamar la prestación asegurada con base en la comprobación objetiva de la ocurrencia del siniestro amparado con el mencionado seguro.
Ahora bien, en materia contractual pública existen dos clases de garantías: la provisional o precontractual (garantía de seriedad de la oferta) y la definitiva o contractual. La primera es la que deben obligatoriamente constituir los participantes de un procedimiento de selección concursal, y que tiene como primordial función asegurar la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato (o sea, cubre el perfeccionamiento del contrato), so pena de dar lugar al rechazo de la oferta ante su ausencia, de acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 5.º de la Ley 1882 de 2018[93]. La segunda es la que debe otorgar el contratista para asegurar los riesgos que pueda sufrir la Administración durante la ejecución del contrato, la cual se puede presentar de dos formas: en la garantía única de cumplimiento, que tiene por objeto acaparar la ejecución de las obligaciones del contrato y cubrir el pago de las penalidades que eventualmente imponga unilateralmente la Administración por el incumplimiento del contrato, la condena judicial de perjuicios y las sumas de dinero que resulten a cargo del contratista durante la etapa de liquidación; y en la garantía de responsabilidad civil extracontractual que busca proteger el patrimonio de la Administración pública por la eventual obligación de reparar los daños antijurídicos que sufran los terceros como consecuencia de la ejecución del contrato.
Explicado lo anterior, es importante comentar que este primer requisito de ejecución del contrato estatal no se cumple con la simple expedición de la garantía única por parte del contratista, sino que la formalidad se configura en el momento en que la garantía ha sido aprobada por la entidad pública contratante. En efecto, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 establece que la aprobación de la garantía es requisito para la ejecución del contrato. En ese sentido, desde el punto de vista jurídico, la aprobación de la garantía no constituye un acto administrativo, pues no se trata de una manifestación unilateral, por regla general, de voluntad, sino de un mero cotejo del contenido de la garantía y lo estipulado en el contrato. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, puede ser eventualmente calificada como una operación administrativa y no como un acto administrativo.
El artículo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015 consagra una excepción a la regla general de aprobar las garantías a partir de la verificación de todos los requisitos tendientes a garantizar de manera idónea el contrato, y es en el caso de los contratos de obra, operación, concesión y todos aquellos en los cuales el objeto del contrato sea desarrollado en etapas subsiguientes y diferenciadas, o cuya ejecución en el tiempo requiera de la división en etapas cuya duración sea superior a cinco años, en donde se da la posibilidad a la entidad estatal de dividir la garantía para amparar de forma separada cada una de las etapas del contrato por el monto independiente de cada una de ellas. Igualmente, la norma establece que las etapas de operación y mantenimiento cuyo plazo exceda de cinco años podrán subdividirse en etapas de uno a cinco años, caso en el cual la entidad contratante deberá determinar el monto de las garantías en el pliego de condiciones con base en el análisis hecho en los estudios previos al inicio del procedimiento de selección del contratista.
En todo caso, el garante de la obligación deberá informar a la entidad de su intención de no continuar amparando el riesgo de incumplimiento con una antelación de seis meses al vencimiento de la garantía otorgada, so pena de quedar obligado a amparar la siguiente etapa de la ejecución del contrato; y de no cumplirse con la obligación de expedir la garantía para la etapa correspondiente, será sujeto de la aplicación del mecanismo establecido por la entidad estatal contratante para el restablecimiento de la garantía sin que se afecte el amparo expedido para la etapa anterior respecto de la obligación cuya garantía no ha sido expedida o renovada.
En relación con la aprobación de la garantía, el Consejo de Estado ha manifestado expresamente que el cumplimiento de este requisito es lo que permite a la Administración declarar la realización del riesgo amparado para, a partir de ello, exigir al garante su indemnización, por ser este quien asume el riesgo que le ha sido trasladado por el garantizado94. No obstante, tal posición ha sido cuestionada en otros pronunciamientos de la corporación, atendiendo a la naturaleza misma del contrato de seguro y su perfeccionamiento con la suscripción de la póliza por parte del asegurado95.
En resumen, y con independencia de criterios aislados al respecto, la aprobación de la garantía única expedida por los contratistas a favor de la Administración se constituye, por expreso mandato legal, en un requisito indispensable para la autorización al contratista de dar inicio a la ejecución material de las prestaciones contractuales, de tal manera que, en ausencia de dicha aprobación, no es posible desde el punto de vista legal dar comienzo al cumplimiento del objeto pactado y sus obligaciones inherentes.
De otra parte, no puede perderse de vista que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, y de manera complementaria a la aprobación de las garantías, las partes pueden incluir en el texto del contrato otros requisitos de ejecución, tales como la suscripción de un acta de inicio, la aprobación de un plan o cronograma de trabajo o hasta el desembolso del anticipo o pago anticipado. Sin embargo, dichos requisitos no son exigibles si no han sido explícitamente pactados, ni tampoco derogan o suplen la exigencia legal de aprobación de las garantías. De la misma manera, sin importar si el registro presupuestal se considera como requisito de perfeccionamiento o de ejecución, su ausencia tampoco permite la ejecución del contrato.
Por último, debe hacerse notar que el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificó el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 incorporando el requisito de cumplir el pago de los aportes parafiscales al sistema de seguridad social integral, así como al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar al momento de la suscripción del contrato, y dejó una redacción que parece convertirlo en un requisito de ejecución cuando en realidad no lo es, ya que la acreditación de estar al día en el pago de aportes parafiscales, esto es, en cuanto al sistema de seguridad social y demás cuando a ello hubiere lugar, sin duda constituye un requisito de legalización del contrato y no de ejecución, como lo da a entender la norma citada; no obstante, un sector de la doctrina asimila este requisito a uno de ejecución96. Sobre este aspecto, no debe perderse de vista la modificación que sobre pago de aportes parafiscales ha hecho el Estatuto Tributario en su artículo 114-1 al exonerar de aportes “a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios correspondientes a los trabajadores que devenguen menos de 10 smlmv”.
F. Legalización del contrato
La “legalización” del contrato no es un concepto consagrado por la ley como un requisito formal dentro del iter contractus estatal97. La única referencia a este término en la Ley 80 de 1993 se encuentra en el artículo 65, para decir que las autoridades que ejercen el control fiscal en la contratación estatal podrán cumplir con dicha función una vez se hayan agotado los requisitos de legalización de los mismos.
No obstante lo anterior, la práctica administrativa, así como la doctrina y la jurisprudencia en la materia, han definido la legalización del contrato estatal como el cumplimiento de dos formalidades concretas luego de su perfeccionamiento, las cuales determinan que el contrato ha dado estricto cumplimiento a la normatividad adicional contemplada para ellos, e igualmente en relación con la regulación específica en materia tributaria. Es así como los requisitos que determinan la legalización del contrato estatal son la publicación del mismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y el pago tanto de los impuestos a los que hubiere lugar y de los tributos territoriales señalado supra en la sección E del presente capítulo.
1. Publicación del contrato
La publicación como requisito de legalización del contrato sufrió unos cambios considerables en virtud de la expedición del Decreto ley 019 de 2012. A pesar de haber sido sometido a modificaciones dicho requisito por la norma ya citada, la publicación del contrato sigue siendo una formalidad sin la cual el contrato no se entiende debidamente legalizado.
Consideramos pertinente hacer un recuento de la génesis y evolución de la obligación de publicación del contrato como requisito de legalización del mismo para entender su importancia.
Su regulación legal se encontraba, en primer lugar, en el parágrafo 3.º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el cual establecía:
Perfeccionado el contrato, se solicitará su publicación en el Diario Oficial o Gaceta Oficial correspondiente a la respectiva entidad territorial, o a falta de dicho medio, por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes conocer su contenido. Cuando se utilice un medio de divulgación oficial, este requisito se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes.
Posteriormente, y como parte de la obligatoria regulación de lo establecido en la Ley 80 de 1993, el Decreto 679 de 1994 ordenó en su artículo 24 que, en concordancia con la norma transcrita, habían de publicarse “los contratos que deben tener formalidades plenas de acuerdo con el artículo 39 de la misma ley”.
Por su parte, los artículos 59 y 60 de la Ley 190 de 1995 sobre moralidad administrativa crearon el Diario Único de Contratación como un apéndice del Diario Oficial, y establecieron la obligación para las entidades estatales del orden nacional de publicar de forma resumida los datos generales de los contratos que celebrasen, así como sus modificaciones y adiciones, con el fin de dar publicidad a las actuaciones administrativas relacionadas con dichos acuerdos de voluntades, su objeto y la identificación de los contratistas para determinar su eficiencia a partir de una evaluación de su gestión. Así mismo, se estableció de forma concreta, con la norma que creó el Diario Único de Contratación, que dicha publicación constituía requisito indispensable para la legalización del contrato, y que el mismo se entendía cumplido con la presentación por parte del contratista del recibo de pago de tal publicación.
Además de lo anterior, con el fin de dar alcance a lo establecido en el Decreto 679 de 1994 frente al ámbito de cobertura establecido por la Ley 190 de 1995, el Decreto 2504 de 2001 dispuso que debían publicarse todos los contratos con o sin formalidades plenas que realizaran las entidades señaladas en el artículo 2.º de la Ley 80 de 1993, decreto derogado por el 327 de 2002 que previno la obligación para las entidades referidas en el artículo 2.º de la Ley 80 de 1993 de publicar en el Diario Único de Contratación todos los contratos que, de conformidad con el artículo 39 de dicho estatuto de contratación, debieran celebrarse con formalidades plenas, y los que sin estas superasen una cuantía igual a los cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su realización.
Conforme al literal d del artículo 95 del Decreto ley 2150 de 1995, en el Diario Único de Contratación Pública debían publicarse, bajo el formato del extracto único de publicación, los contratos con formalidades plenas celebrados por las entidades estatales del orden nacional, con excepción de los contratos o convenios interadministrativos, de conformidad con los artículos 41 de la Ley 80 de 1993, 24 y 25 del Decreto 679 de 1994, y 59 y 60 de la Ley 190 de 1995. Ahora bien, los contratos celebrados por las entidades del orden departamental o municipal debían publicarse en las respectivas gacetas oficiales, o en otro medio de amplia difusión determinado por la autoridad administrativa regional.
El artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en comento fue definitivamente reglamentado con el Decreto 327 de 2002, el cual derogó el Decreto 2504 de 2001 sobre la materia. De acuerdo con esta normatividad, debían publicarse en el Diario Único de Contratación Pública, o en su defecto en la Gaceta Oficial de la respectiva entidad territorial, o por cualquier mecanismo masivo, todos los contratos que las entidades estatales celebraran con formalidades plenas, y aquellos sin formalidades plenas con valor igual o superior a cincuenta smlm. A su vez, el Decreto 3512 de 2003 consagraba en los literales e y f del artículo 13 la obligación para las entidades estatales de registrar los contratos perfeccionados y legalizados en el mes inmediatamente anterior, cuya cuantía fuera superior a cincuenta smlm, registrar la información básica de las compras efectuadas por estas, e incluir en la publicación de los contratos ordenada por la ley los precios unitarios y los códigos de los productos contratados, de conformidad con los establecidos en el Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS).
Por último, el requisito de publicación de los contratos se encontraba regulado en el artículo 84 del Decreto 2474 de 2008, en concordancia con los decretos 2150 de 1995 y 327 de 2002 antes referidos; la norma expresaba que debían publicarse todos los contratos que celebraran las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación con cuantía igual o superior a cincuenta smlm, excepto cuando tal valor correspondiera al 10% de la menor cuantía de la entidad contratante.
Actualmente, en virtud de la expedición del Decreto 019 de 2012, los supuestos y condiciones en que se debía hacer esta publicación cambiaron, debido a que el Diario Único de Contratación fue eliminado por el artículo 223 de dicho decreto.
Así las cosas, a partir del 1.º de junio de 2012 es la Administración la encargada de publicar los contratos estatales celebrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), incluyendo los convenios, y no el contratista en el Diario Único de Contratación como estaba dispuesto en la normatividad derogada98.
En conclusión, debe decirse que el requisito de legalización del contrato consistente en su publicación sigue estando vigente, pero es ahora la Administración la encargada de hacerla en el SECOP, por cuanto ya no existe el Diario Único de Contratación. No obstante, en virtud de la expedición de la Ley 1712 de 2014, aquellas entidades sometidas al régimen de contratación estatal, además deberán “[p]ublicar en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual”99 con el fin de que exista mayor transparencia y control en el ámbito de la contratación estatal.
2. Cancelación de los tributos
En cuanto al segundo requisito de legalización del contrato estatal, esto es, el pago de los tributos que se causen con ocasión del contrato, debe analizarse en primer lugar el caso del impuesto de timbre.
Este impuesto surge de la aplicación estricta y obligatoria de los artículos 514 y siguientes del Estatuto Tributario. En efecto, el artículo 519, modificado por el artículo 72 de la Ley 1111 de 2006, expresa claramente que sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior a 6.000 unidades de valor tributario, en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior a aquel en que se da el hecho generador del gravamen tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior al equivalente a 30.000 unidades de valor tributario, están obligados a cancelar el impuesto de timbre nacional. Esta norma es plenamente aplicable a los contratos estatales, no solamente por su naturaleza de acto contentivo de obligaciones, sino porque en el mismo está involucrada una entidad pública, que por disposición expresa de la norma se encuentra sujeta al impuesto.
Así, se tiene que se trata de un impuesto referido a la cuantía consignada en el contrato como contraprestación a las obligaciones que se estipulan en el mismo, de tal manera que en ausencia de valor el documento no produciría deber de pago alguno de este tributo100.
No obstante, debe tenerse en cuenta que este requisito de legalización dejó de operar, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2.º del artículo 519 del Estatuto Tributario, que fue adicionado por el artículo 72 de la Ley 1111 de 2006 ya referido, pues la norma establece que se dará una reducción gradual de la tarifa del impuesto, hasta llegar al 0% en el año 2010. En esta medida, el impuesto de timbre dejó de ser un componente de la fase de legalización del contrato estatal.
De otro lado, según el Decreto 2009 del 14 de diciembre de 1992, se instituyó el pago del llamado impuesto de guerra para todos los contratos de obra pública para la construcción y el mantenimiento de vías con entidades de derecho público o que celebren contratos de adición al valor de los existentes a las entidades territoriales, una contribución equivalente al 5% del valor total del correspondiente contrato o respectiva adición, bien sea con personas naturales o personas jurídicas.
Adicionalmente, es de anotar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en determinar la importancia de la cancelación de los tributos aplicables al contrato estatal para el correcto desarrollo del mismo, especialmente por la estricta aplicación y control del cumplimiento de la normatividad vigente en virtud del principio de legalidad101. En consecuencia, cuando existan impuestos en el nivel territorial que recaigan sobre los contratos que la entidad pública celebre, deberá entenderse que su cancelación, cuando la misma deba realizarse una vez suscrito el contrato, constituye un requisito de legalización del mismo, en atención a que, tal como lo ha manifestado la jurisprudencia, el fundamento de la legalización consiste en el cumplimiento de una obligación de orden legal que debe ser verificado por la entidad contratante.
En conclusión, la legalización del contrato estatal es una etapa fundamental dentro del conjunto de formalidades que este comporta, y se traduce en la necesidad de dar cumplimiento a normas de derecho público encaminadas a lograr una mayor transparencia en la contratación y su ejecución, así como un estricto control sobre el acatamiento de la regulación en materia tributaria, que entre particulares es casi imposible de vigilar. Se trata, entonces, de un paso importante entre el perfeccionamiento y la etapa de ejecución del contrato, que reporta un elemento esencial en el desarrollo de la contratación del Estado.